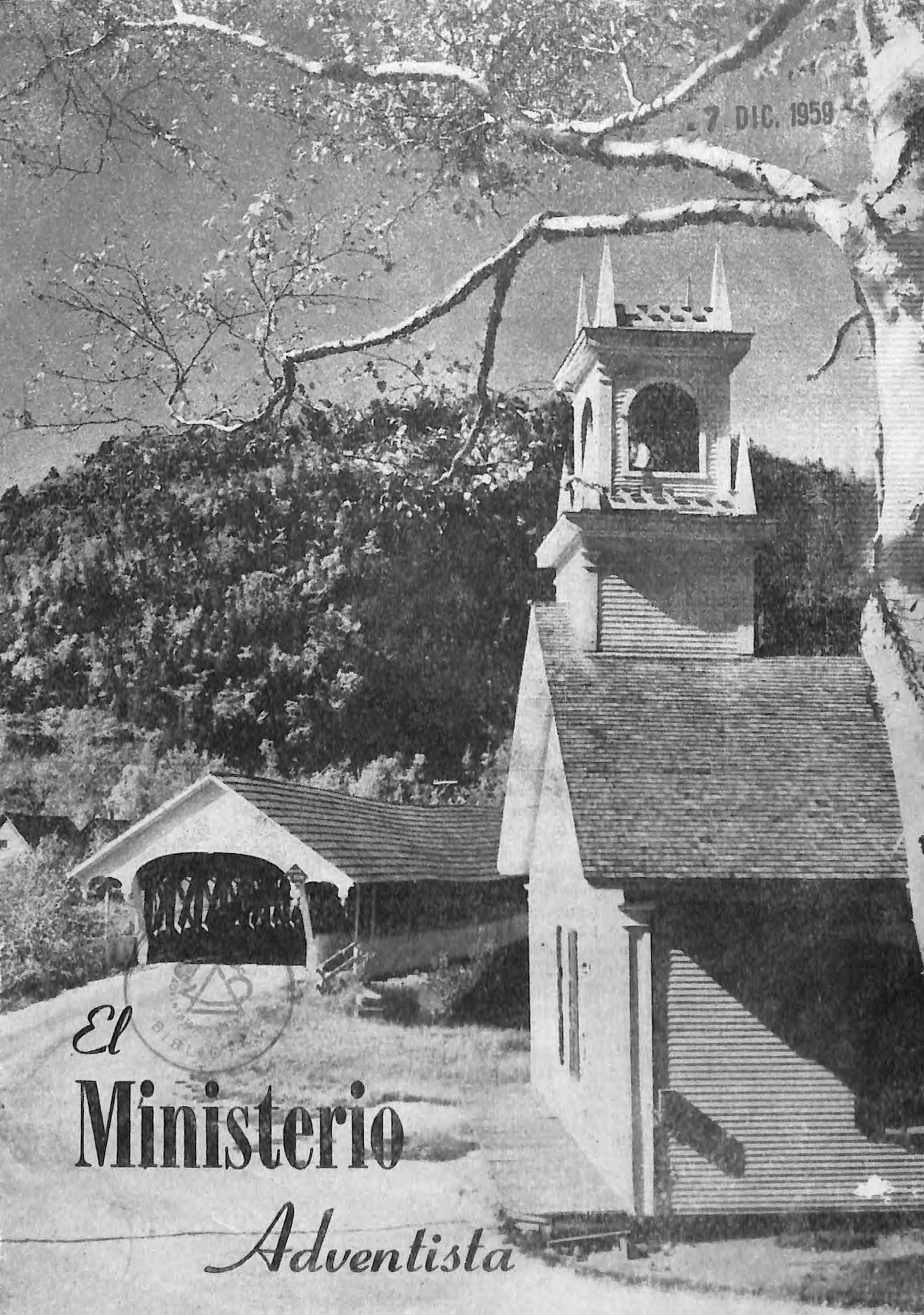Amigo predicador, independientemente de que Ud. la haya notado o no, el último sábado Ud. habló ante una congregación muy necesitada. Quisiera hablarle acerca de algunas de las personas que acudieron a su iglesia ese sábado, y de algunas de sus necesidades.
Ahí estaba la Hna. ————, cuyo esposo y familia en un tiempo fueron miembros leales de la iglesia, pero se retiraron a causa de lo que alguien dijo o hizo. Hace poco esa esposa y madre volvió como una mujer cabalmente convertida pero entristecida, porque volvió sola. El sábado pasado trajo consigo a su hija casada, que anda descarriada —fuma y bebe—, y que desea volver al camino de la salvación y libertad en Jesucristo. Por supuesto que Ud. ignoraba todo esto. Generalmente las madres no gustan de conversar sobre estas cosas; pero Hno. Predicador, ¿contenía su sermón algo para ayudar a esta alma herida y quebrantada a encontrar el camino de vuelta a Dios y al hogar? Había además un hombre joven que acaba de regresar al hogar después de una ausencia obligada. Había recibido una educación cristiana en su hogar adventista, y también había asistido a una de nuestras escuelas de iglesia; sin embargo, ante la presión de la tentación cedió y cayó en el pecado, y tuvo que pasar tres años en la cárcel. El sábado pasado estaba con su madre entre los miembros de su congregación. Quería volver al camino en que una vez anduvo. Esa era también la preocupación de su madre, pero por supuesto no querían hablar de esas cosas, por lo menos no con los seres humanos. Sr. Predicador, ¿estaba Ud. bajo la dirección del Espíritu de Dios para poder ser utilizado en la restauración de otra oveja perdida? ¿Qué parte de su sermón de ese día llegó a los corazones de esas almas tan necesitadas?
Además, estaba la Hna. ————. Había sido educada en el mensaje. Los primeros años de su vida los pasó en la quietud de un hogar campestre. Después se casó con una persona que no era de su fe. Con el tiempo, gracias a su vida y a su piadosa influencia, lo ganó para el Señor. Ahora parecía que rebosaba de gozo. Luego su esposo enfermó de una dolencia incurable y mortal. Ella oró, la iglesia oró, y luego el enfermo fue ungido. Pero a pesar de las angustiosas oraciones de esa acongojada esposa, su esposo descansó en el Señor. El chasco y el quebranto fueron demasiado grandes para esa aturdida y solitaria alma. Se convirtió en una mujer desorientada y amargada, y durante años no volvió a la iglesia. Sí, ella también estaba en la congregación el sábado pasado. Acudió con un corazón dolorido, buscando la comunión y la compañía de los santos que una vez había disfrutado. Anhelaba recibir un mensaje que iluminara y animara su alma angustiada, pero regresó a su casa con una piedra en vez de pan. Hoy es una mujer todavía más chasqueada. Sería difícil de establecer el porqué de ello. Pero, Hno. Predicador, si Ud. se hubiera sentado donde ella se sentó ese sábado, ¿se habría consolado y animado su alma por el mensaje del predicador?
Así podríamos proseguir con muchos casos más. Los encontramos en todas nuestras iglesias. Tal vez podamos ir a esas iglesias y no enterarnos de lo que les sucede a sus miembros. Posiblemente nuestras visitas a algunas iglesias ocurren cada seis meses o algo así, de modo que no podemos enterarnos de muchas cosas sobre nuestra congregación y sus necesidades. Pero es justamente en este punto, hermano pastor, donde Ud. puede entrar en escena. A menudo es sólo en esa visita personal y humana donde muchos de nuestros miembros le van a franquear el acceso a sus problemas familiares y perplejidades. Sentado frente al fuego del hogar Ud. puede conocer mejor sus necesidades. Si su obra ha sido bien hecha durante la semana, sus sermones lo reflejarán el sábado.
No hace mucho se dijo que cierto pastor era incapaz de predicar un sermón consolador, confortante y que alimentara el alma, sin antes haber bebido de la copa de alguna experiencia acongojadora y conmovedora. Tal vez haya mucha verdad en esta declaración para algunos de nosotros. J. H. Jowelt dijo acertadamente: “No podemos remediar las necesidades que no sentimos. Los corazones sin lágrimas no pueden ser los heraldos del amor. Necesitamos sangrar si queremos ser los ministros de la sangre salvadora”.
Nosotros que hemos enseñado a tantos, que hemos ayudado a fortalecer las rodillas, vacilantes y hemos sostenido las manos débiles; nosotros que hemos hecho lo mejor posible para ayudar y salvar lo que está cayendo y lo que ha caído, seremos, después de que los golpes y las tristezas de la vida han caído sobre nosotros, los más capacitados para ayudar a los que están descarriados, porque con las almas conmovidas por las flaquezas y congojas de nuestros semejantes en cierto modo estamos alerta a sus necesidades. Si desempeñamos un ministerio tan comprensivo y simpatizante en cada visita a los hogares y a las iglesias, seguramente la Palabra de Dios, consoladora y animadora, cumplirá el propósito para el que fue dada.