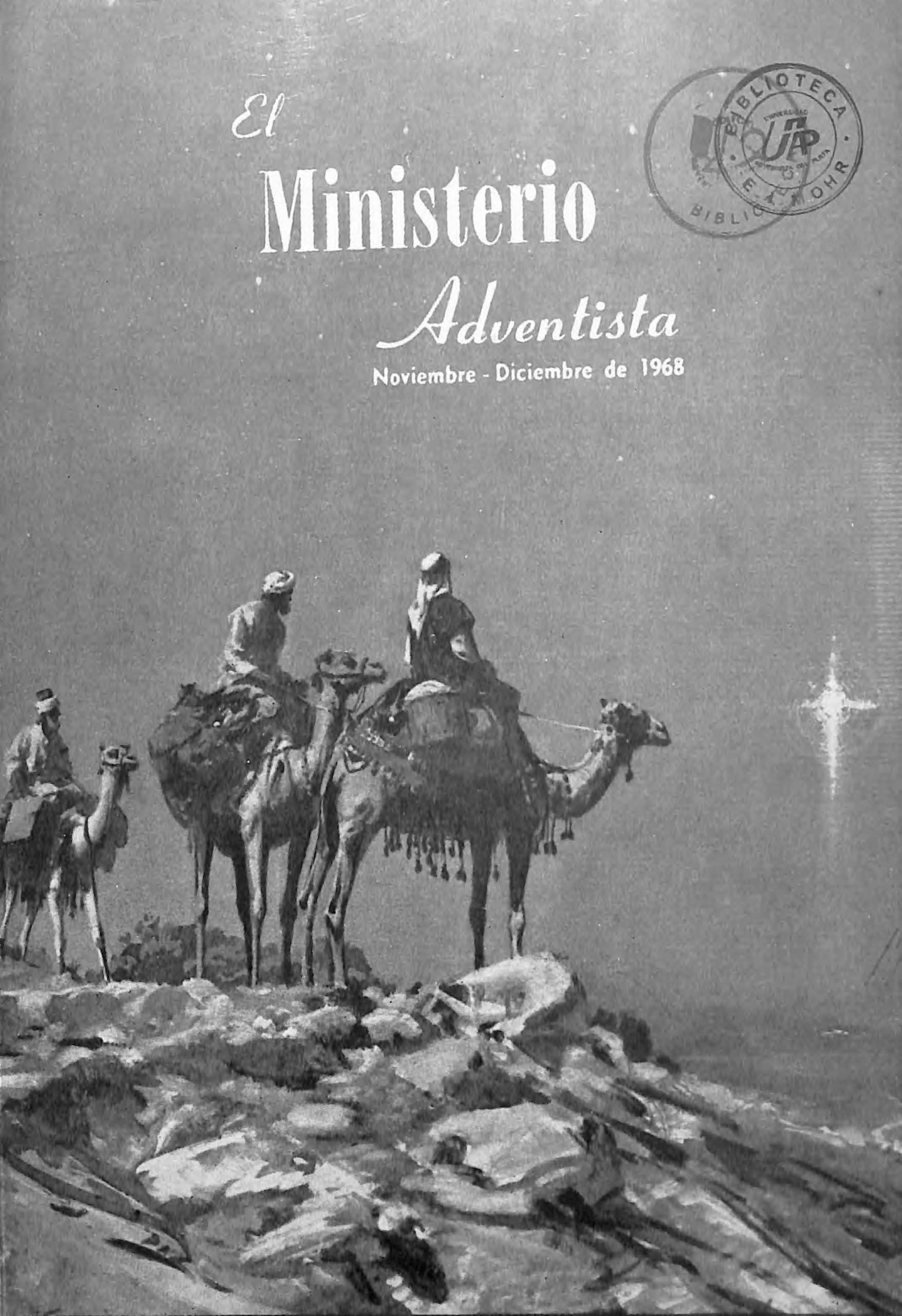Primera parte
En esta era de progreso y grandes avances de la ciencia, parece hasta inconcebible que recién el médico y el ministro estén entrando en contacto profesional. Sólo en las instituciones donde la medicina y la labor social han alcanzado su máximo desarrollo, dentro de lo posible, podemos ver a los facultativos trabajando en equipo con los ministros; es hasta doloroso pensar que uno trate el cuerpo y el otro el espíritu, el alma, sin descubrir que el hombre es un ente compuesto de estos elementos y que cualquier tratamiento que excluya a uno, no está en armonía con este principio.
Cuántos hombres habrán sido tratados por enfermedades físicas y murieron sin reaccionar cuando la visita oportuna de un ministro bien capacitado pudo haber descubierto un problema espiritual, (complejo de culpabilidad, problemas maritales creados por diferencias religiosas, etc.), o bien otro de carácter social que pudo ser referido al Departamento de Servicio Social de la Iglesia (Dorcas) o de la ciudad. Sin embargo, mientras el hombre se enorgullece de haber conquistado el espacio, todavía está en pañales en la más grande de todas las conquistas: conocerse a sí mismo, en resolver los complejos y delicados problemas que surgen como resultado de la degeneración sufrida por el cuerpo después de casi seis mil años de pecado y la incertidumbre en que vive nuestro espíritu frente a un mundo desorientado.
Mientras visitaba a los enfermos en los diferentes hospitales de Manhattan, Long Island y Brooklyn, durante el tiempo que trabajé como pastor en Nueva York, a menudo me encontraba junto a la cama de un enfermo cuando el médico llegaba para hacerle su visita diaria. Su atención, como era de esperar, iba de inmediato al paciente y sólo miraba en nuestra dirección para saludarnos; rara vez el médico vio o reconoció en mí a un profesional. Es un hecho que en algunas organizaciones religiosas no se usa túnica o toga que identifique al ministro, lo cual explica en parte este estado de cosas, aunque todos sabemos que “el hábito no hace al monje”. Luego cuando cooperaba con los psiquiatras del Centro Islip State Hospital en Long Island como visitador social psiquiátrico, descubrí con sorpresa que en éste, por su tamaño el segundo hospital del mundo, con un cuerpo de médicos y especialistas de renombre internacional, esta situación no variaba mucho. Al ingresar un paciente al departamento donde estaba asignado, me tocaba hacerle la primera visita, y obtenía toda la información necesaria para hacerle su historia social.
Luego un psicólogo procedía a realizar los tests necesarios para contribuir al diagnóstico del psiquiatra asignado al paciente; el ministro visitaba al enfermo y hacía planes con él para ir a la iglesia, pero toda su conversación y ayuda espiritual era desconocida por el médico.
Frecuentemente se recibía la visita de algún especialista que, contratado por el Departamento de Salud Pública del Estado de Nueva York, visitaba los hospitales mentales del estado y contribuía con sus conocimientos en el tratamiento de casos especiales. Cuando esto sucedía, el paciente era llevado a la sala de espera del salón de conferencias del departamento mientras se reunían todos los profesionales, que tenían que ver con el bienestar de los pacientes. El primero en hablar era el visitador social psiquiátrico quien presentaba un detallado informe de la historia social y de los recursos del paciente, luego el psicólogo expresaba en su lenguaje profesional todos los resultados de sus investigaciones, para finalmente escuchar el historial médico de labios del psiquiatra asignado al paciente. Terminados estos “informes” el paciente era traído a la sala y el especialista visitante le hacía un interrogatorio minucioso para establecer su propio diagnóstico del caso.
Mientras veía a todos estos profesionales aunar sus esfuerzos para ayudar a este paciente yo miraba en todas direcciones buscando al pastor o líder espiritual de esta alma que estaba siendo considerada física y mentalmente sin hacer provisión para sus necesidades espirituales, no recuerdo haber visto a un ministro en una de esas importantes sesiones. Olvidaba mencionar que siempre había un grupo de ministros estudiando en ese hospital el curso de especialización para los capellanes. Sí, hay ministros para atender a los pacientes católicos, protestantes y judíos, pero como podemos notar su participación es de carácter marginal y no participan en esas conferencias donde se decide el futuro de ese paciente; ¡cuánto nos queda por recorrer todavía!…
Me temo que cuando el médico y el ministro se encuentran en los hospitales, ellos no se han encontrado todavía en el campo profesional donde una labor de conjunto se hace cada vez más necesaria. Es que tan pronto un paciente ingresa en el hospital, el médico lo ausculta científicamente y el otro, filósofo y teólogo, desde un ángulo diferente. En otras palabras, mientras uno trata de curar sus males físicos el otro se preocupa de los problemas del espíritu, olvidando que el todo del hombre es la suma de estos dos factores. Cuántas veces, como ministro, traté de establecer una comunión más estrecha con el médico del paciente que visitábamos, pero nunca logré un resultado completo, pues los dos mirábamos al paciente desde un ángulo diferente; además, ellos no siempre ven en el ministro a un profesional y algunos aceptan sus visitas con recelo.
Esto tiene dos explicaciones: primero, que sólo en las dos últimas décadas el ministro y el médico han empezado a entenderse y a trabajar como un solo equipo, y para esto, sólo en los grandes hospitales donde tanto ministros como facultativos han recibido en su preparación la influencia de las nuevas tendencias. La otra, el hecho desafortunado de que algunas religiones otorgan credencial de ministro a cualquier miembro sincero y cristiano pero sin una preparación adecuada, razón por la cual él a veces se pone en el lugar del médico, diagnostica, ordena y asume un lugar que no le corresponde desarrollando una mala disposición de parte del facultativo para con los ministros.
Volviendo a nuestra relación con los médicos, tuve una experiencia que cambió totalmente la actitud de un facultativo hacia mí. Siempre que visitaba a uno de mis feligreses en el hospital, dejaba mi tarjeta en la enfermería del piso para que la agregaran al historial médico del paciente en un lugar visible con una nota que decía: “En caso de emergencia, por favor llámeseme inmediatamente”. Durante un buen tiempo, sólo fui llamado dos veces, una para decirme que podíamos ir por el paciente y la otra cuando el médico me rogó que obtuviera la autorización para operar a un paciente que a pesar de su gravedad el padre se oponía a dar su consentimiento.
En menos de una hora llegué hasta el hospital con la autorización y después de conversar un rato con el médico tuve la impresión que nos entendíamos mejor. Cuatro días después, me despertó el timbre del teléfono a eso de las dos de la mañana; todavía dormido encendí la luz y llevé el auricular a mi oído. Antes que pudiera decir algo, una voz preocupada me dijo desde el otro extremo: “¿El reverendo Fuentes?” Ante mi confirmación, se identificó como el médico del que hablamos. Había sido notificado del hospital de la muerte del paciente en cuestión como consecuencias postoperatorias y estaba recurriendo a mí, nuevamente, para que se lo comunicara al padre, cuya reacción emotiva temía.
A partir de esa fecha, el doctor —médico de cabecera de varios miembros de mi iglesia— me consultaba en cada caso; siempre me mantuvo informado de los pormenores durante el tiempo que los miembros de mi iglesia permanecían en el hospital. Esto, como era de esperar, contribuyó al bienestar del paciente pues conociendo la verdad del mal que le aquejaba pude hablarle al corazón de una hermana que moría de cáncer; él mismo en una oportunidad recomendó a una hermana que se sentara con su esposo en la oficina del pastor “y hablaran con él seriamente” ya que todos sus males eran el subproducto de serias inseguridades creadas por desavenencias maritales. Dio mayor solidez a nuestra amistad la actitud franca y profesional que él asumió cuando descubrió que nunca me tomaba atribuciones que no me correspondían y que todas mis decisiones y participación llevaban la aprobación del facultativo. Debemos aplicar el principio de ética profesional, la regla de oro; así como a usted como ministro no le gustaría ver que un médico interrumpiera sus servicios religiosos y diera órdenes en su iglesia, tampoco a él le agradaría que en el hospital nosotros asumiéramos un papel superior al que nos corresponde. Recuerde que el paciente va a un sanatorio porque cree que necesita ayuda médica. Si supiera que su necesidad mayor es espiritual, él iría de seguro a buscar la iglesia.
Esto nos muestra que para lograr una relación sólida y amplia con el médico, el pastor debe saber su lugar, conocer sus limitaciones y particularmente no caer en el peligroso terreno del excesivo dogmatismo, punto donde generalmente se enfrían las relaciones profesionales del médico y del ministro ya que este último quiere resolver con oración lo que para el facultativo tiene una explicación y un remedio. Recordemos que la oración tiene su lugar en la relación con el enfermo pero no es un sombrero de prestidigitador en el que metemos al enfermo y sacamos a un individuo rozagante. Por eso es obligación del ministro tener nociones de medicina para que pueda comprender al facultativo.
Sobre el autor: Director Gerente del Colegio Linda Vista, México.