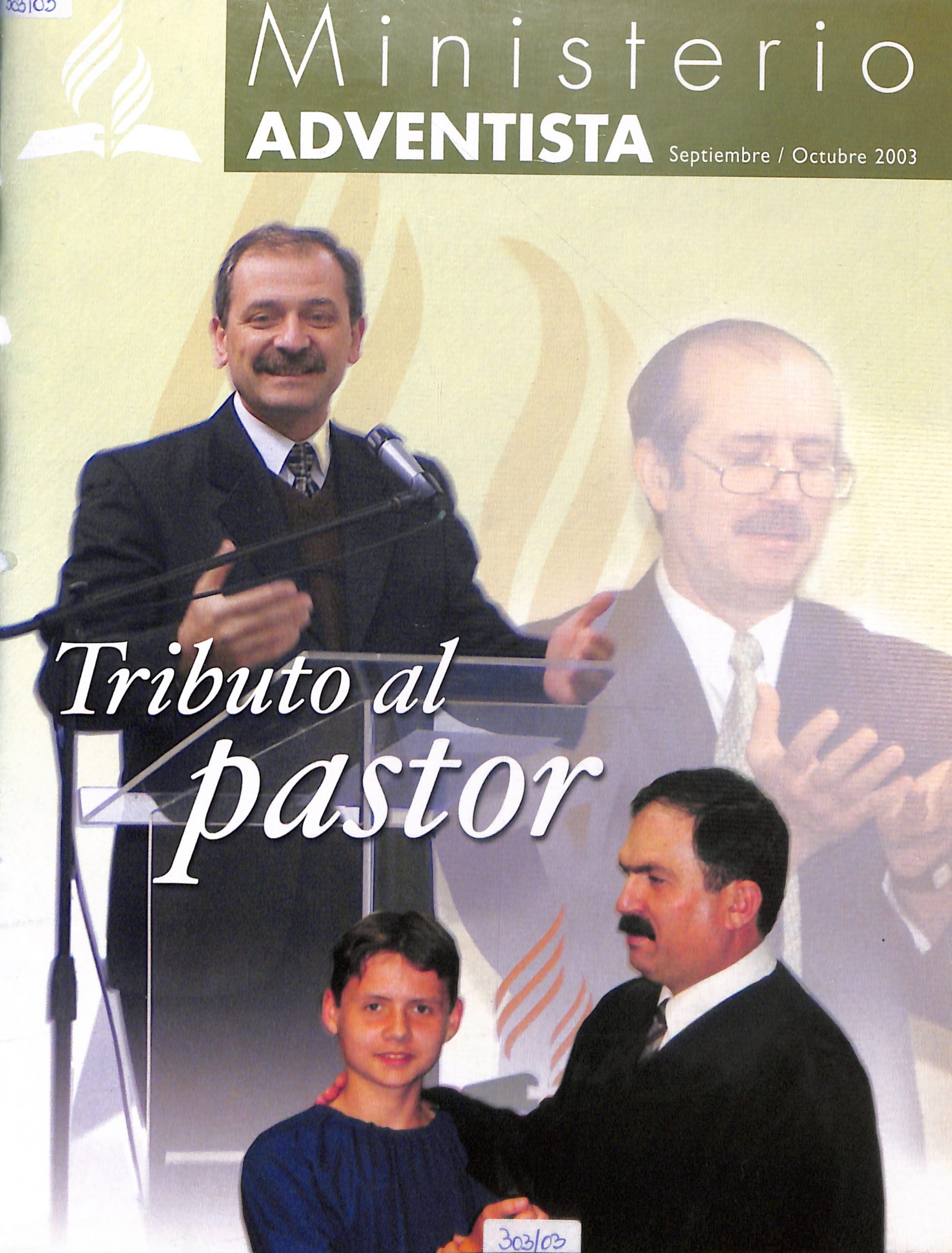La Biblia es la infalible revelación de la voluntad de Dios. Es la norma del carácter, la prueba de la experiencia, la reveladora autorizada de las doctrinas y el registro fidedigno de los actos del Señor en el curso de la historia.
¿Por qué insisten los cristianos en el carácter absoluto de la Biblia? Esta pregunta implica una evaluación precisa de los parámetros y los presupuestos fundamentales dentro de los cuales escribieron sus autores. Con frecuencia, se los establece explícitamente.
Por ejemplo, los escritores bíblicos nunca intentaron probar la existencia de Dios. Sin excepción alguna, todos asumieron que el Señor existe. Los profetas pretendían tener un conocimiento real del Dios infinito. Estaban totalmente seguros de que hablaba por medio de ellos, cuando decían: “Así dice Jehová”.
Fleming Rutledge está en lo cierto cuando afirma: “El testimonio de la Biblia es que todos los otros dioses que se hallan debajo del sol son el producto de la mente humana, excepto el Dios de los testamentos Antiguo y Nuevo. Ya sea que creamos en eso o no, debemos admitir que se trata de una afirmación reverente. Estoy convencido de que las Escrituras ponen delante de nosotros algo o Alguien que está mucho más allá de todo lo que la mente humana puede imaginar”.[1]
Dios se revela a sí mismo
Además, todos los autores bíblicos afirman que Dios es quien declara ser. Por ejemplo, él afirma que es capaz de predecir el futuro, y que eso es una de las señales de su deidad. “Alegad por vuestra causa, dice Jehová; presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, dígannos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello, sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses; o a lo menos haced bien, o mal, para que tengamos qué contar, y juntamente nos maravillemos” (Isa. 41:21-23). “Yo Jehová; éste es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas; antes que salgan a luz, yo os las haré notorias” (42:8, 9). “Aun antes que hubiera día, yo era; y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?” (43:13).
Por medio de los profetas, Dios anunció las grandes profecías de tiempo respecto de la historia de las naciones y también las referentes a la venida del Mesías. Para algunos, el Señor no podría ser tan exacto, y argumentan que las profecías se escribieron después de los acontecimientos. Ese concepto de Dios, esa duda acerca de su capacidad para predecir y controlar el futuro, no se encuentra en ninguno de los escritos bíblicos.
Además, los escritores bíblicos estaban totalmente seguros de que el Dios infinito puede comunicarse con los seres humanos finitos, y efectivamente lo hace. Jamás alegaron que el lenguaje humano fuera una barrera para la comunicación de Dios con el hombre y de éste con Dios. En efecto, a menudo se lo menciona como una persona real, que habla por medio del profeta.
Las palabras de Elías, en 1 Reyes 21:19, citadas en 2 Reyes 9:15, 26, aparecen como una sentencia del Señor contra Acab. Siempre se consideraba que el mensaje de un profeta era una declaración directa de Dios. La identificación de las palabras del profeta con las de Dios es tan fuerte en el Antiguo Testamento que, generalmente, leemos que Dios hablaba por medio del profeta; y desobedecer al profeta era lo mismo que desobedecer a Dios.
En Deuteronomio 18:19, el Señor habla por medio de Moisés acerca del profeta venidero: “Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta”. Y cuando Saúl desobedeció la orden de Samuel en Gilgal, éste lo censuró diciéndole: “Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová que él te había ordenado […] Tu reino no será duradero (…) por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó” (1 Sam. 13:13, 14).
Una comunicación directa
Los autores bíblicos también registraron en el Antiguo Testamento casos en los que Dios habló directamente con los seres humanos. Entre ellos, están los diálogos que mantuvo con Adán y Eva antes de la caída (Gén. 1:28-30; 3:9-19) y con Job (caps. 38-41). Están, también, el llamado a Abraham (Gén. 12:1-3), que fue la primera de varias conversaciones que sostuvo con el patriarca, y la conversación con Moisés, junto a la zarza ardiente. El código civil que encontramos en el Pentateuco aparece como una comunicación directa de Dios a Moisés. La conversación con Elias en el monte Horeb (1 Rey 19:9-18) es uno más de los numerosos diálogos de Dios con los profetas.
Los profetas del Antiguo Testamento aparecen como mensajeros enviados por Dios para comunicar sus palabras. El frecuente uso de la fórmula: “Y vino a mí palabra de Jehová”, o sus equivalentes, repetida miles de veces, confirma la plena autoridad del mensaje profético. En verdad, una característica distintiva del verdadero profeta es que no expresa sus propias ideas.
En todo el Antiguo Testamento se destaca el hecho de que el mensaje profético proviene de Dios. El Señor le dijo a Moisés: “Yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar” (Éxo. 4:12), y a Jeremías le dijo: “He aquí he puesto mis palabras en tu boca” (Jer. 1:9), y a Ezequiel: “Les hablarás, pues, mis palabras” (Eze. 2:7). Se consideraba que la gente que no quería oír a un profeta estaba rechazando “las palabras que habló Jehová”, por medio del profeta.
Una evidencia tan abrumadora sugiere que los profetas bíblicos experimentaron algo mucho más importante que un “encuentro con Dios”, que se habría limitado a implantar en su corazón una convicción mística y un sentimiento de admiración por Dios El Señor no siempre se encuentra con los hombres por medio de experiencias gloriosas, sino mediante informaciones concretas (Deut. 29:29). Impresiona el hecho de que a una de las personas de la Deidad se la conozca como el Verbo, es decir, la Palabra.
La Palabra escrita
Íntimamente relacionadas con la comunicación verbal directa de Dios están las indicaciones en el sentido de que los profetas escribieron sus palabras, y que esas palabras escritas se consideran plenamente autorizadas, linos pocos ejemplos bastarán para demostrar esa realidad tan importante: “Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro”; “Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová” (Éxo. 17:14; 24:4). “Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro” (Deut. 31:24); “Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios” (Jos. 24:26); “Samuel recitó luego, al pueblo, las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová” (1 Sam. 10:25).
De modo que, incluso, el proceso de escribir los mensajes del Señor fue consecuencia del impulso y la conducción del Espíritu Santo (2 Ped. 1:21). La comunicación escrita también posee autoridad divina, como lo dijo Moisés: “No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno” (Deut. 4:29).
La naturaleza de la revelación de Dios es variada. Además de comunicarse directamente con los seres humanos, el Señor empleó otros métodos sobrenaturales: ángeles (Daniel), revelaciones espectaculares (teofanías) (Isaías, Daniel, Ezequiel, Moisés, Pablo, Juan), sueños (José, faraón, Nabucodonosor), inscripciones sobrenaturales (Éxo. 31:18; Dan. 5:5), una voz del cielo (Éxo. 19:9; Mat. 3:17; 2 Ped. 1:17).
La actividad divina
Aunque Dios elige seres humanos para comunicarse, el hombre nunca controla la revelación divina. No se trata de una hazaña humana sino, básicamente, de una actividad divina. Lo que encontramos en las Escrituras no es una colección de penetrantes intuiciones acerca de la Deidad, ni el descubrimiento de profundas percepciones humanas.
Los dos Testamentos confirman el hecho de que la verdad de Dios no es el producto final de una diligente investigación humana de lo divino, o los mejores pensamientos de alguien acerca de temas elevados. Nos llega por iniciativa exclusiva de Dios, a medida que él se revela a la humanidad. No se nos dice que los profetas hablan acerca de Dios. Al contrario, el Señor habla acerca de sí mismo por medio de sus profetas, y se considera que el lenguaje humano es idóneo para transmitir la comunicación divina. Todos los escritores bíblicos insisten en que Dios se ha dado a conocer junto con sus actos.
Los apóstoles del Nuevo Testamento escribieron con la misma absoluta autoridad de los profetas del Antiguo, enfatizando el hecho de que hablaban movidos por el Espíritu Santo (1 Ped. 1:10-12), a quien acreditaban el contenido de sus enseñanzas (1 Cor. 2:12, 13). Es notable que el mismo Pablo, que invitaba a los creyentes a trabajar unidos, con frecuencia usaba un lenguaje duro para defender la verdad absoluta del evangelio que predicaba (Gál. 1:6-9). En efecto, la enseñanza apostólica era muy directa, y daba órdenes con la máxima autoridad (1 Tes. 4:1, 2; 2 Tes. 3:6, 12).
Los profetas y los apóstoles no nos dicen cómo sabían que la palabra que estaban recibiendo era de Dios, pero lo cierto es que estaban seguros de que era el Señor quien les hablaba. Incluso cuando el Señor les habló de una manera que ellos no entendieron del todo, o cuando el mensaje no era agradable desde el punto de vista humano, jamás dudaron de su origen divino.
Pero la Biblia no es el resultado de un dictado por parte de Dios. Los mensajeros humanos fueron guiados por Dios en la elección de las palabras adecuadas para expresar la revelación divina, y por eso los mensajes proféticos se conocen como Palabra de Dios. La individualidad de cada escritor es evidente. Los elementos divinos y humanos son virtualmente inseparables en ella.
Elena de White nos ofrece una interesante explicación: “[…] la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el idioma de los hombres, es una unión de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era I lijo de Dios e Hijo del Hombre. Se puede decir de la Biblia, lo que fue dicho de Cristo: ‘Aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros’ (Juan 1:14)”.[2]
La continuidad y la unidad de las Escrituras
Las numerosas citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento nos indican que los escritores del Nuevo Testamento consideraban que los escritos del Antiguo eran, efectivamente, revelación divina. Unos pocos ejemplos, de entre centenares, incluyen las palabras de Isaías (Isa. 7:14), citadas como “todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta” (Mat. 1:22). Jesús citó Génesis 2:24 como palabras dichas por Dios (Mat. 19:5). También se refirió a “toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mat. 4:4). Las palabras de las Escrituras se atribuyen al Espíritu Santo. Al citar “lo que fue dicho por medio del profeta Joel” (Joel 2:28-32), Pedro inserta la expresión “dice el Señor”, y le atribuye a Dios lo que dijo el profeta (Hech. 2:16, 17).
Pablo y Bernabé citaron Isaías 9:6 como algo que “el Señor ordenó”, y su argumento era que una profecía del Antiguo Testamento también les imponía una obligación moral. Pablo se refirió a lo que dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías (Hech. 2:15). También mencionó el discurso de Dios a faraón en Éxodo 9:16 como lo que la “Escritura le dice a Faraón” (Rom. 9:17), con lo que equiparó lo que dijo Dios con la Escritura del Antiguo Testamento.
Tal como ya vimos en relación con el Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento también sabían que era posible que Dios le hablara directamente a la gente en lenguaje humano. Eso resulta evidente en el bautismo de Jesús (Mat. 3:17; Mar. 1:11; Luc. 3:22); en la transfiguración (Mat. 17:5; Mar. 9:7; Luc. 9:35; 2 Ped. 1:17, 18); en la conversión de Saulo (Hech. 9:4); en las instrucciones que se le dieron a Ananías (Hech. 9:11-16); en la visión de Pedro (Hech. 10:13); de Pablo en sus viajes (Hech. 18:9, 10); en la revelación a Juan (Apoc. 1:11-3:22).
Jesús y el Antiguo Testamento
El mismo Cristo enfatizó el hecho de que había recibido la Palabra de Dios. Por ejemplo: “El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar” (Juan 12:49). Pablo dijo que había recibido la revelación de Dios: “Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios” (1 Cor. 14:37).
La mente de los autores del Nuevo Testamento estaba saturada de los mensajes del Antiguo. Constantemente se referían a esa porción de las Escrituras y la citaban en apoyo de sus argumentos teológicos. Los cuatro evangelios afirman que Jesucristo se sometió sin reservas al Antiguo Testamento y que confirmó su autoridad delante de mucha gente. En sus enseñanzas y su ética, el Antiguo Testamento era fundamental. Las profecías del Antiguo Testamento estaban íntimamente relacionadas con su vida, y el Señor declaraba con frecuencia que todo se debía cumplir tal como estaba escrito. Jesús censuró a los teólogos judíos de su tiempo por no estudiar el Antiguo Testamento y permitir, en cambio, que las tradiciones humanas anularan y hasta falsificaran la Palabra escrita de Dios (Mar. 7:1-13).
Cristo esperaba que la gente aceptara el Antiguo Testamento como la fuente autorizada de la verdad. Muchas veces preguntó: “¿No habéis leído lo que hizo David? […] ¿No habéis leído en la ley?” (Mat. 12:3-5). Cuando le preguntaron acerca del divorcio, respondió: “¿No habéis leído?” (Mat. 19:4). En cierta ocasión, cuando se cuestionó su autoridad, contó una parábola y terminó diciendo: “¿Ni aun esta Escritura habéis leído?” (Mar. 12:10).
Cuando le contestó a un doctor de la ley una pregunta acerca de la salvación, el Maestro dijo: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?” (Luc. 10:26). El doctor le respondió con una cita de Deuteronomio, a lo que Jesús le dijo: “Bien has respondido”. Y cuando les contestó a los saduceos respecto del matrimonio, dijo: “Erráis, ignorando las Escrituras […] ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios?” (Mat. 22:29-31).
El fariseo Nicodemo visitó a Jesús de noche. Mientras hablaba acerca de su misión, Jesús le preguntó: “¿Eres tú maestro en Israel, y no sabes esto?” (Juan 3:10). Cuando se lo interrogó en el Monte de los Olivos acerca de los acontecimientos de los últimos días, invitó a sus interlocutores a leer el libro de Daniel para que pudieran entender el asunto (Mat. 24:15).
La realidad histórica y la de los Hechos
El apóstol Pablo se refiere muy a menudo al Antiguo Testamento, y enfatiza su autoridad. Por ejemplo, en la epístola a los Romanos elabora un poderoso argumento para demostrar que el fundamento del evangelio se encuentra en el Antiguo Testamento. Y, al hacerlo, revela la gran verdad de lo que las Escrituras dicen acerca de sí mismas.
Además, aunque hay quienes argumentan hoy que la veracidad de las Escrituras no depende necesariamente de detalles históricos, descubrimos que Jesús y los autores del Nuevo Testamento aceptaban el carácter histórico del Antiguo Testamento. En efecto, los escritores del Nuevo Testamento confirman los relatos históricos que aparecen en el Antiguo Testamento, para apoyar la seguridad de las futuras acciones de Dios.
Grudem manifiesta mucha agudeza mental cuando dice: “Es posible que todavía no se haya enfatizado suficientemente el hecho de que en ningún lugar de los Testamentos Antiguo y Nuevo ningún escritor revele la menor señal de desconfianza o de falta de consideración hacia ninguna porción de las Escrituras. Centenares de textos animan a la gente a confiar plenamente en ellas; en cambio, ningún texto sugiere en lo más mínimo que se dude o se desconfíe de ellas”.[3]
La estética de las Escrituras es parte de su naturaleza. El primor de la antigua poesía hebrea ha sido objeto de alabanza. Por fin se ha reconocido, en el último cuarto de siglo, la calidad literaria de las narraciones bíblicas. Se acepta ahora que esas narraciones no se escribieron primariamente para consumo de los niños, sino que son extraordinarias afirmaciones teológicas, enunciadas en el marco de una expresión literaria especial. Dios emplea los valores estéticos para realzar su revelación, y aquéllos también forman parte de ella.
Interpretación y comprensión
Para algunos lectores la Biblia, ésta aparece como una colección enigmática de diversos materiales sin relación entre sí: narraciones, poesías, códigos, sermones, cartas, profecías, parábolas, edictos reales, historias y genealogías. Con todo esto reunido, como si estuviera en un sobre, alguien puede preguntar: “¿Qué sentido tienen todas estas cosas?” El tema de la interpretación bíblica (hermenéutica) es objeto de constantes estudios teológicos. La propia Escritura nos dice que se la puede leer e interpretar erróneamente. Muchos autores bíblicos, y el mismo Cristo, nos advirtieron acerca de los falsos maestros y sus enseñanzas.
Jesús mismo proporcionó el ingrediente clave para la comprensión y la interpretación de la Escritura: al descartar la equivocación de los dirigentes religiosos de su tiempo, que aparentemente veían en la letra de la Escritura algo que poseía la facultad de dar vida, Jesús expuso la idea revolucionaria de que se las debería abordar con la comprensión de que los Escritos Sagrados dan testimonio de él, y que la vida se recibe por medio de él (Juan 5:39, 40).
El apóstol Pablo nos dice que cuando se ve a Jesús en las Escrituras cae la venda de los ojos del investigador (2 Cor. 3:14-16). Los dos discípulos que viajaban a Emaús también tuvieron una experiencia acerca de la correcta interpretación de las Escrituras. El Señor resucitado les interpretó el Antiguo Testamento como una revelación de sí mismo, con lo que les hizo arder el corazón (Luc. 24:32).
Los cristianos contemporáneos leen las Escrituras tal como lo hacían los dos discípulos que iban camino a Emaús; también están enterados de la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero algunos todavía se tienen que convencer de la naturaleza cristocéntrica de las Escrituras, que el Señor les presentó a esos dos discípulos. Ver a Cristo en la Biblia, con los ojos del corazón, equivale a tener la llave para su correcta interpretación y comprender, así, su verdadero propósito.
EL VALOR DE LA BIBLIA
Hay quienes asumen la posición de que el valor y la autoridad de algunas porciones de las Escrituras son cuestionables. Pero, para enfrentar ese pensamiento, ningún escritor se ha referido al tema con tanta claridad como Elena de White, cuando dice: “[…] ¿qué hombre hay que se atreva a tomar la Biblia y decir que esta parte es inspirada y aquella otra no lo es? Preferiría que me arrancaran ambos brazos antes de que jamás hiciera una declaración o impusiera mi juicio sobre la Palabra de Dios en cuanto a qué es inspirado y qué no lo es […] Nunca permitáis que un hombre mortal juzgue la Palabra de Dios o dictamine cuánto de ella es inspirado y cuánto no es inspirado, o que esta porción es más inspirada que algunas otras porciones. Dios le amonesta que se reúne de ese terreno. Dios no le ha dado una obra tal para hacer […] Os exhortamos a que toméis vuestras Biblias, pero no pongáis una mano sacrílega sobre ella, y digáis: ‘Esto no es inspirado’ sencillamente porque algún otro lo ha dicho. Ni una jota ni una tilde jamás debe ser sacada de la Palabra”.[4]
El Señor expresa el mismo pensamiento al declarar: “El cielo es mi trono, y la fierra el estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me habéis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra” (Isa. 66:1, 2).
La doctrina cristiana acerca de las Escrituras se refiere a algo más que a un mero libro. Por medio de sus autores encontramos a un Dios que anhela reunirse con sus hijos, que está empeñado en comunicarles su amor y que los ama más que a su propia vida. Fleming Rutledge expresa sus sentimientos al respecto de esta forma: “Cada vez que me parece que estoy perdiendo la fe, el relato bíblico me toma de nuevo con su poder vital. No hay otro documento religioso que tenga ese poder. Estoy convencido, a pesar de los numerosos argumentos en sentido contrario, de que Dios realmente se revela por medio de este texto. Como Job, yo también puedo decir. ‘De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven; por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza’ (42:5, 6)”.[5]
Sobre la autora: Doctora en Teología, profesora asistente de Teología en el departamento de Teología y Filosofía Cristiana en la Universidad Andrews, en Michigan, EE. UU.
Referencias:
[1] Fleming Rutledge, Help my Unbelief [Ayuda mi incredulidad] (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000), p. 25.
[2] Elena G. de White, El conflicto de los siglos (Buenos Aires: ACES, 1993), p. 8.
[3] Wayne A. Grudem, Scripture and Youth [La Escritura y la verdad| (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1992), p. 31.
[4] Elena G. de White, “Comentarios de Elena G. de White”, en El comentario bíblico adventista (Buenos Aires ACES, 1996), t. 7, p. 931.
[5] Fleming Rutledge, Ibíd., p. 25.