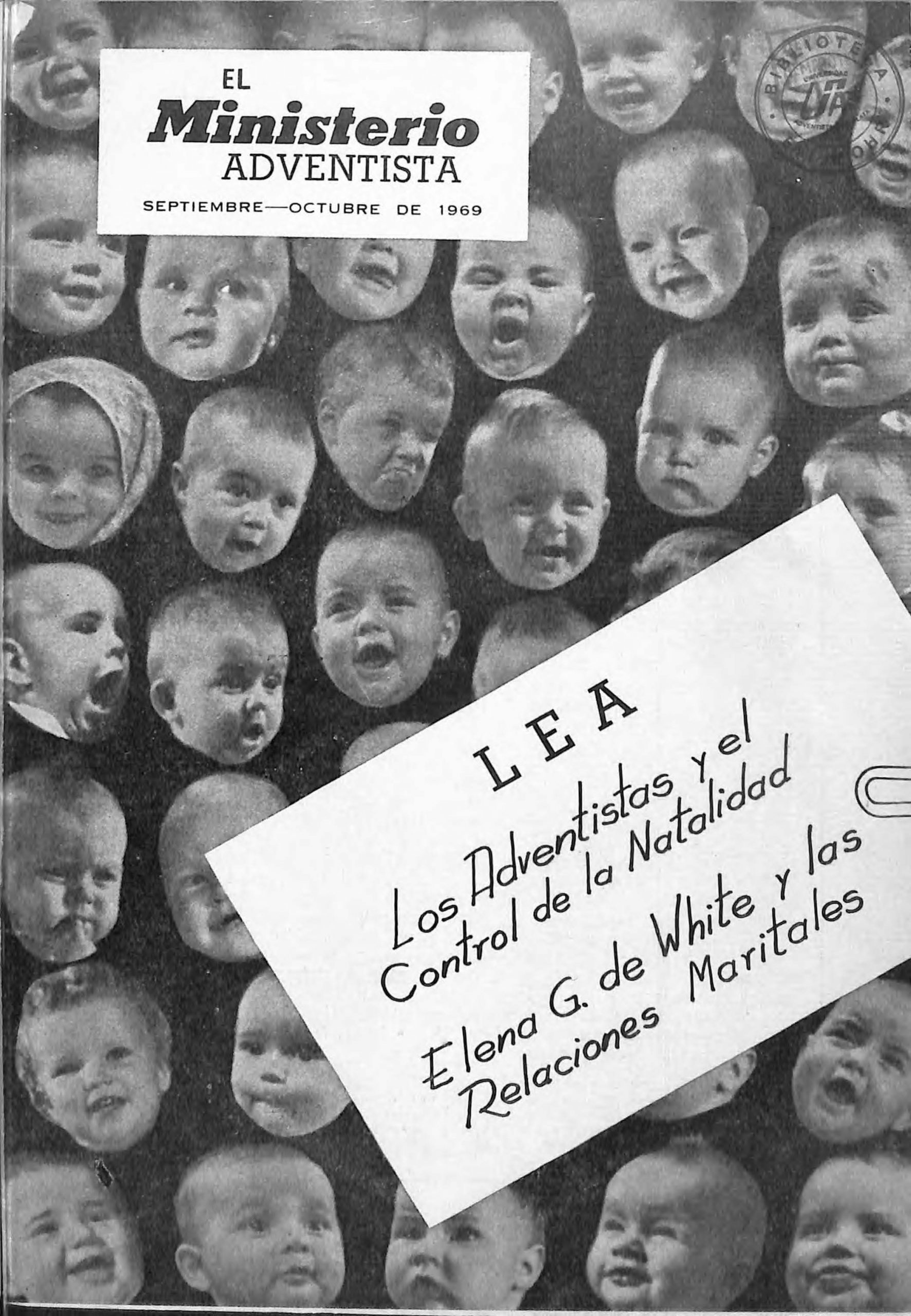La responsabilidad de la predicación puede expresarse de varias maneras. Es la tarea de alimentar al rebaño, de edificar a los santos, de esclarecer y defender la fe, de difundir y extender el reino de Dios en la tierra o una entre varias otras funciones sumamente vitales y significativas. Eclipsando y aun abarcando todas estas razones para la predicación está, no obstante, la filosofía contenida en la declaración de Pablo en 2 Corintios 5:19, donde sucintamente clasifica sus labores como ministro de la reconciliación. Reconciliar es volver a poner en armonía, reajustar, restaurar la amistad. Así pues, Pablo ve el ministerio como un gran intento hecho mediante hombres, especialmente escogidos para la tarea de llevar al hombre a la armonía, compañerismo y aceptación de la voluntad y el favor de Dios. La versión Ecuménica, en su traducción del versículo 19 dice: “Puso en nosotros el mensaje de la reconciliación”. Y la Valera revisada: “Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación”. Ambas sustentan la idea de un embajador que busca lograr el entendimiento y la paz entre el gobierno que representa y el pueblo al que ha sido enviado. Utilizando este punto de vista como filosofía del acto de la predicación, vamos a hacer notar los tres llamamientos necesarios a la razón que deben ser constantemente proclamados por el agente o predicador si desea que sus labores sean oportunas y efectivas.
La necesidad
El primer llamamiento es el de la necesidad de reconciliación del hombre. El pecado, a semejanza de una ola gigantesca, no sólo ha separado al hombre de su Dios, dejándolo libre de las amarras del amor divino, sino que lo ha arrojado lejos de la seguridad de la costa; y cuanto más lejos está el hombre de Dios tanto más abatido y corrompido se vuelve, y tanto más intensas son las tinieblas. Completando el cuadro está la incapacidad del hombre para hallar el camino de regreso a Dios. No se puede corregir a sí mismo. Se da cuenta del aprieto en que se encuentra. Contempla su paraíso perdido. Siente su impotencia mientras busca ocultarse de las violentas fuerzas de una naturaleza enardecida, mientras trata febrilmente de fortificar el muelle de su sociedad que se derrumba, mientras combate frenéticamente para mantenerse con vida y sin embargo se siente siempre empujado hacia el hueco del sepulcro insaciable. Todo plan de factura humana ha fracasado en su intento de invertir la dirección. La humanidad, metida en el pantano, no puede levantarse ni salir de allí por sus propios medios. El pedido de rescate es evidente que requiere un poder infinitamente superior al que posee el hombre mortal, víctima del pecado.
El instrumento
Tal es la situación apremiante del hombre. Tal es su necesidad profunda y permanente. Y en el contexto de esta necesidad es donde debemos introducir el segundo paso de nuestro llamamiento en la predicación —familiarizar al hombre con el instrumento de Dios para la reconciliación. Pablo dice en el ver sículo 18 de 2 Corintios 5 que Dios “nos reconcilió consigo mismo por Cristo”. Juan presenta así este instrumento de restauración:
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”. “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:1, 14).
Notemos que estos versículos nos presentan diversos aspectos iluminadores de Cristo. En primer lugar, Juan lo llama el Verbo, o el “logos”, de Dios. El término “logos” indica una completa integración de identidad, como las palabras de uno son parte o representación de uno mismo. Y para construir una imagen más detallada, Juan declara la eternidad de Cristo —“en el principio”; su asociación —“era con Dios”; y su naturaleza divina —era Dios. Y es aquí, en el asunto de la naturaleza de Cristo, donde nos enfrentamos con el enigma real del misterio de la piedad. Porque el Dios divino, preexistente, eterno, fue hecho “carne, y habitó entre nosotros”. Jesús había de ser tanto pleno logos como plena carne a fin de cumplir su misión. Había de ser tan humano como Adán o no podría haber constituido un ejemplo para la raza humana en materia de obediencia y sufrimiento. Había de ser logos, porque sólo alguien que estuviese íntimamente relacionado con el Padre podía vindicar su carácter, revelar su amor y satisfacer las exigencias de la ley. El Legislador debía morir por el transgresor. Sólo entonces entenderían los ángeles y los mundos no caídos. Sólo entonces quedarían totalmente desenmascarados Satanás y sus huestes. Sólo entonces Dios estaría justificado para perdonar al hombre y concederle una segunda oportunidad.
Los resultados
Habiendo considerado la necesidad de reconciliación y el instrumento para eso, lo haremos ahora con otro importante elemento del cumplimiento de esa responsabilidad. Es la revelación consecuente de los resultados de la reconciliación. La versión Ecuménica dice: “El estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él; pero el mundo no lo conoció. El vino a los suyos [a su dominio, creación, cosas, mundo], y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a aquellos que creen en su nombre, les dio potestad [poder, privilegio, derecho], de llegar a ser hijos de Dios” (Juan 1:10-12).
La gloriosa obra de la reconciliación consiste en que todos los fieles y obedientes seguidores de Cristo se convierten en miembros adoptivos de la familia celestial y por lo tanto herederos y recipientes de los beneficios que naturalmente se les otorgan a todos los hijos de Dios. Esos beneficios son concedidos en dos niveles: la paz mental y la seguridad en la vida presente, y los gozos de la vida eterna en el regreso del Señor. La reconciliación transforma la confusión en orden, las tinieblas en luz, la frustración en paz y lo que es más, hace de la muerte un sueño del cual los justos despertarán a las bellezas del paraíso restaurado. Esto es lo que el hombre necesita conocer.
Cada cultura y cada época ha construido su propio bote filosófico en el cual el hombre espera sobrevivir a la correntada de la muerte. Naciones y generaciones han surgido y desaparecido, dejando tras sí un laberinto de mito y folklore como intento de desentrañar el futuro. Hubo sistemas muy elaborados concebidos por brillantes pensadores. Estallaron cruzadas y revoluciones y las masas fueron inspiradas por hombres que pronunciaron luminosas promesas de una vida futura. Pero el cristianismo y sólo el cristianismo puede mostrar una tumba abierta y afirmar con resolución un criterio consecuente, lógico y fundamentado del más allá; consecuente porque ha sobrevivido a los estragos de los siglos; lógico porque armoniza con el relato completo que la Biblia presenta de la creación, la caída y la redención; y fundamentado por el ciclo de vida-muerte-vida de la naturaleza en sus estaciones, sus mareas, su vegetación y sobre todo por la muerte y resurrección de Cristo para el cumplimiento de las profecías de la Palabra.
Un relato de reconciliación
Todo predicador debiera disponer de un arsenal de casos mediante los cuales pueda ilustrar el proceso de la reconciliación. Uno de mis favoritos es aquel de los jóvenes que se casaron durante la década de 1920 pero que tuvieron que separarse poco después debido a un descuido legal por parte del joven esposo. Él era nativo de una de las islas británicas del Caribe y se le había permitido estar en los Estados Unidos dentro de los términos (muy estrictos) de una visa de estudiante, que él violó. Cuando se hizo necesario trabajar para atender a su esposa y a su hijito que había nacido durante el primer año de matrimonio, la pareja fue separada por ley, habiendo hecho vida familiar menos de dos años. El hombre fue obligado a volver a su islita natal y comenzar otra vez los trámites de reingreso en los Estados Unidos.
Lo que se pensaba que sería una ausencia temporaria se transformó, sin embargo, en una real pesadilla de frustración y angustia cuando una maniobra legal tras otra resultaron en una estrafalaria secuencia de circunstancias políticas y diplomáticas. Los meses se prolongaron en años y después de casi una década, el tráfico de cartas que al principio habían intercambiado se redujo y finalmente cesó. Ambas partes buscaron la felicidad en matrimonios subsiguientes, los que, al fracasar, parecían indicar la absolución final y completa de la unión de ambos. No obstante, la esperanza de la reconciliación nunca murió del todo en el corazón de la esposa y madre, y con la ayuda de familiares de los Estados Unidos pudo establecer nuevamente correspondencia con el hombre al que hacía más de 30 años que no veía. Habiendo reanudado el contacto, ella hizo entonces con sacrificio un viaje de miles de kilómetros para visitar a su ex marido en la isla donde vivía. Allí, en las playas arenosas de aquella isla, esas dos personas avivaron la chispa del amor que una vez habían conocido, y cuando ella volvió a su hogar, lo hizo con la promesa de una reunión y reconciliación.
Después de varios meses de arreglo de cuestiones legales y personales el esposo regresó a los Estados Unidos y se hizo efectiva la restauración de esta unión. Es un caso verídico en el que, luego de un largo período de frustración, esas dos personas pudieron reanudar su relación y reconstruir su felicidad, su paraíso perdido. Conozco bien el caso porque esas dos personas son mis padres, y en su insólita experiencia he visto una clara representación de la reconciliación de la humanidad perdida con su Creador.
La felicidad del hombre y de Dios fue trastornada en el Edén por la desobediencia a la ley y la humanidad quedó aislada, alejada, restringida de la compañía de Dios. La caída fue seguida por siglo tras siglo de frustración y pena y separación para las que no había recurso legal. No obstante Dios en su corazón de amor suspiraba por nuestra recuperación y luego de 4.000 años de pecado envió a su Hijo —su agente de reconciliación— para efectuar nuestra restauración. “Dios es quien en Cristo estaba reconciliando consigo el mundo” (2 Cor. 5: 19, VE).
“La Deidad plena —dice Wuest— obraba en el Hijo. Cuando él vino a nuestras playas descubrió apenas un pálido reflejo de la imagen de las criaturas que había hecho 4.000 años antes, pero nos llenó de amor, y a cuantos lo recibieron, les dio poder para ser restaurados o transformados en hijos de Dios. Ahora ha regresado a su hogar para completar sus trámites legales, pero pronto se han de realizar las bodas del Cordero, la restauración final”.
¿Qué sucederá?
¿Qué sucederá cuando la predicación esté unida al repaso o repetición de estos aspectos primarios del ministerio de la reconciliación?
1. Estaremos siempre a salvo de la trampa de predicar opiniones en lugar de noticias. El Evangelio es la buena noticia, pero podemos predicarlo como tal sólo cuando estamos dominados por el concepto de la esperanza y el propósito de la restauración-reconciliación. Los criterios teológicos, las opiniones religiosas, aun los puntos de vista denominacionales no conmueven ni sacuden a los hombres con la realidad de sus pecados, pero el Evangelio lo hará.
2. Veremos nueva vida en nuestra predicación, no una mera animación nacida de expresar algo vital. Esto también se acrecentará, pero más que eso, veremos un poder vivificante renovado —el poder vinculador, impulsor de Dios. Otra vez, valiéndonos de la versión Ecuménica leemos en Juan 1:4, 5: “En él estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres; y esta luz resplandece en las tinieblas”.
Los griegos y judíos helenistas de antaño llamaron kerigma a las maravillas de la vida de Cristo, y cuando predicaban el kerigma afirmaban predicar los poderosos hechos de Dios en Cristo. Así perpetuaron ellos esos hechos en sus efectos, y así, mediante los agentes divinos de la reconciliación todavía hoy esas obras continúan. Sí, mediante nosotros la luz sigue brillando.
Este pensamiento, de que la predicación pretende reeditar las mismas obras de Jesús, es lo que Gene Bartlet llama acertadamente “la audacia de la predicación”. Pero el énfasis no se pone aquí sobre un poder o avivamiento que nos dará más miembros en la iglesia, sino sobre uno que nos dará mejores miembros. Tenemos suficiente cantidad de miembros legalistas, con justicia propia, autosuficientes, con opiniones muy propias, literalistas, pero faltos del Espíritu; gente que arranca y mordisquea las hojas de la justicia, muy segura de su asiento en el reino, pero que nunca ha visto o realmente aceptado la semejanza de Cristo y los elementos de disposición y condición del corazón como la suprema esencia de la religión; gente que no usaría plumas porque el arrancárselas dañaría al ave, pero se comerá el ave; gente cuyos vestidos son largos pero cuya paciencia es corta; gente que censura el uso del anillo como malo pero que fomenta las camarillas o círculos (anillos) políticos y sociales en nuestras iglesias.
La ridícula inconsecuencia del presumido legalismo constituye tal vez el mayor desafío actual para el ministro del Evangelio y nuestra única esperanza de reavivar al rebaño con una piedad verdaderamente lógica, amante y abnegada radica en la predicación de lo que a menudo hemos fallado en predicar y que sin embargo debiera haber sido el motivo supremo de todos nuestros esfuerzos: El ministerio evangélico de la reconciliación.