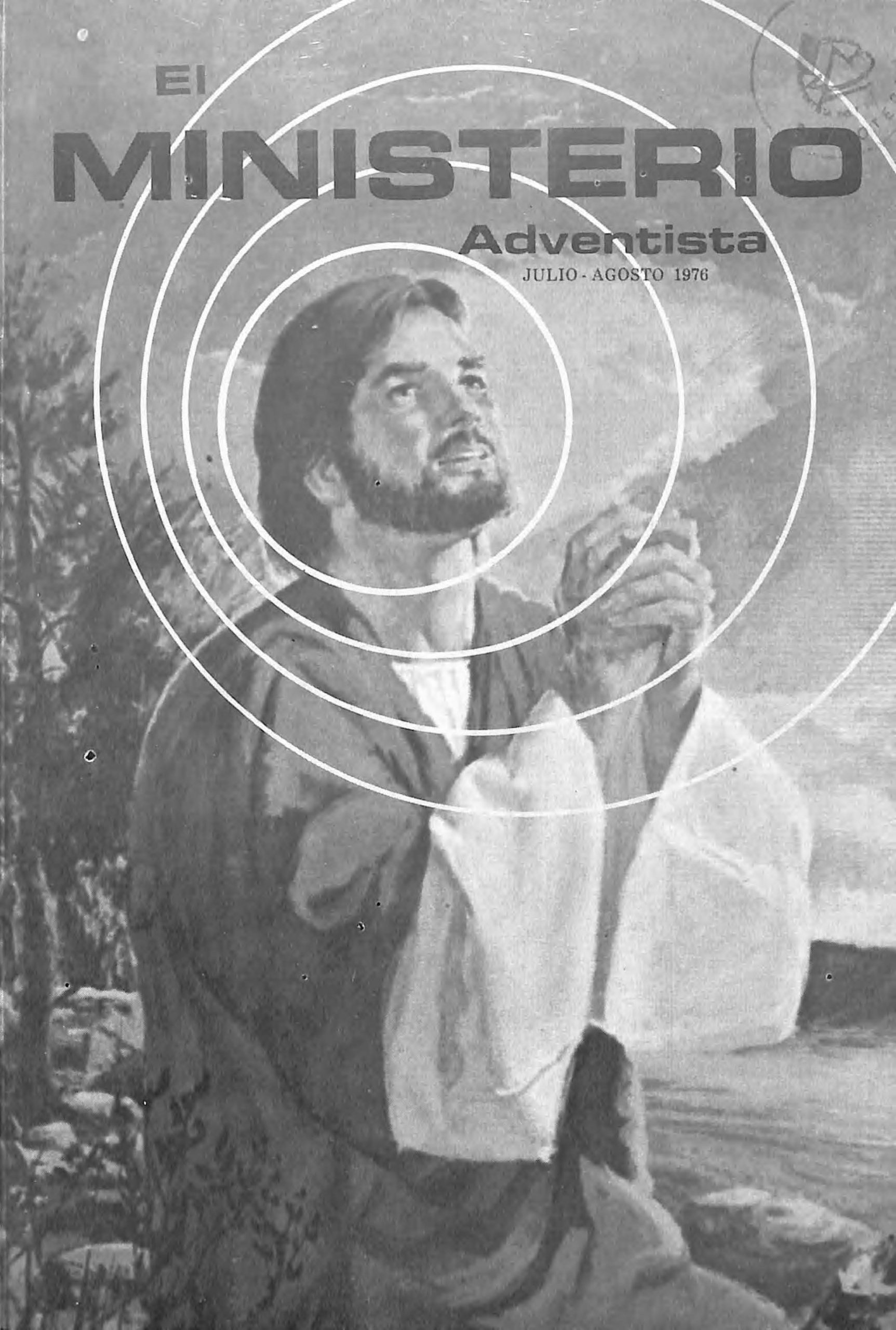El amor es la característica dominante de Dios, y siempre se manifiesta. El amor divino se derrama para conceder su calor a toda la creación.
Pero el amor necesita respuesta, y Dios anhela que todas sus criaturas respondan voluntariamente a su amor. Lamentablemente, una parte considerable de la humanidad no respondió porque nuestra raza se rebeló contra su Creador.
Dios ha intentado volver a colocar a la humanidad dentro del cálido círculo de su amor. Pero sólo tuvo éxito con un número relativamente escaso de personas. Muchos no manifestaron ningún interés. Y otros que tenían interés jamás ingresaron en ese círculo porque no estaban dispuestos a cumplir con las condiciones que Dios requiere.
Él ha reducido y simplificado al máximo sus requisitos. Pero es necesario que los haya. De lo contrario el pecado, que debe ser excluido a toda costa (Cristo se dio por entero a fin de que el pecado quede afuera y, de ese modo, la humanidad pueda ser salva) seguiría existiendo y contaminaría el cielo. ¡Y eso no debe suceder!
Por lo tanto, Dios nos dice, a cada uno de nosotros: “Por sobre todas las cosas deseo que tú estés en mi reino. He dado a mi Hijo para que puedas estar allí. Pero la estabilidad y la preservación de mi reino exige que yo establezca algunos requisitos mínimos. Así debe ser. ¡Te ruego que los cumplas! ¡Quiero que estés conmigo!”
El mínimo irreductible que Dios debe exigir está expresado en las palabras de Jesús al fariseo Nicodemo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3).
Estas palabras no pueden ser más precisas y directas. Aunque están impregnadas de amor, señalan claramente que es imposible recibir la vida eterna o tener parte en el reino celestial que se está por establecer, si no se experimenta eso que se conoce como el nuevo nacimiento.
La persona que desea comprender plenamente lo que significan estas palabras de Jesús, debe formularse una pregunta importantísima: ¿En qué consiste ese nuevo nacimiento sin el cual ningún hombre podrá ir al cielo?
La Biblia establece con vivida claridad que el nuevo nacimiento implica un cambio radical en la vida: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor. 5:17). “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne” (Eze. 36:26).
El hecho de que a la persona recién nacida se la describa como una “nueva criatura” para la cual todas las cosas “son hechas nuevas” indica claramente un cambio fundamental. No se trata de injertar nuevos brotes en el árbol viejo. Es un árbol nuevo y diferente.
No consiste en una vida modificada o remodelada
El nuevo nacimiento no significa introducir algunas modificaciones en la vida, mediante las cuales el pecador deja de beber y de fumar, o se esfuerza un poco más por controlar su temperamento, su apetito y sus diversiones. Tampoco consiste en una vida cambiada, mediante la cual ahora vive en forma distinta un día de cada siete, o tiene otras amistades y administra su tiempo de otra manera, por causa de las creencias que adoptó recientemente.
No se trata de una mera remodelación de la vida, en la cual concede un orden diferente de prioridad a las cosas y, por ejemplo, desplaza los deportes o el dinero, los empleos o la vestimenta, las diversiones o la comida, y así sucesivamente, desde los lugares más importantes de su lista hasta una posición inferior.
“La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la vida antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 143).
Es en realidad una experiencia que todos, sin excepción, debemos poseer para que se nos acepte como miembros de la familia divina.
¿Mediante qué evidencias podemos saber si hemos nacido de nuevo? La Biblia proporciona varias. Por ejemplo, las bienaventuranzas (Mateo 5:3-12) se refieren a hombres y mujeres que han pasado por esa experiencia. Gálatas 5 establece un contraste entre las obras y las actitudes perversas de los irregenerados, por una parte (vers. 19-21), y el fruto del Espíritu que se puede observar en los regenerados, por la otra (vers. 22, 23).
Nueve signos de la regeneración
Me permito sugerir nueve manifestaciones del nuevo nacimiento que indican que se ha producido esta experiencia:
Sensación de libertad: paz en el alma. El individuo, y en especial el profeso cristiano que no ha nacido verdaderamente de nuevo, el que todavía lucha con los pecados indeseables y es acosado por un sentimiento de culpa, no puede tener paz. Perseguido por la duda, inseguro de su condición frente a Dios, a menudo se siente triste.
Pero después que nace de nuevo, todo se transforma. “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” (Rom. 5:1).
Amor hacia los demás. “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte” (1 Juan 3:14). El amor cristiano no es un mero sentimentalismo, ni siquiera es, necesariamente, la emoción que se siente por los miembros de la familia. Es una actitud de consideración, una razonable preocupación por el interés de los demás, una deliberada decisión de ayudar según lo requiera el bienestar de las otras personas.
Esta actitud se manifiesta tanto hacia los amigos como hacia los tontos, los excéntricos, los antipáticos, los vencidos y los enemigos. Es un principio que impulsa, tanto en la actitud como en la acción, a considerar el bienestar de los demás antes que el propio.
La mente y el corazón se apartan del mundo. La persona irregenerada pertenece por naturaleza al mundo. Sus intereses principales se centran allí como cosa normal, y no se puede esperar que sea de otro modo. Su vida gira en torno al trabajo, o al dinero, o a las diversiones, o a la posición, o a la vestimenta, o, incluso, al trabajo para el Señor.
La persona que ha nacido de nuevo no se entusiasmará hablando de deportes o de modas, de autos o viajes, sino que se turbará y guardará silencio porque el tema de Jesús y de su amor ocupan el primer lugar en su corazón.
Los que se entregan a Cristo “no son del mundo” (Juan 17:14).
Hay victoria donde antes hubo derrota. Aquel que procura vencer única o mayormente por sus propias fuerzas no puede obtener la victoria. Es imposible que el yo trate de librarse de sí mismo.
La persona que no posee a Cristo en su interior no puede ser victoriosa. Por lo tanto, sólo el que ha nacido de nuevo es capaz de alcanzar victorias consecuentes sobre sus pecados. Sólo el que logra aplicar a su propia vida las palabras de Pablo “ya no vivo yo, más vive Cristo en mí” está en condiciones de vencer el pecado. Él puede decir: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13).
Esto no sugiere, de ningún modo, que el cristiano no soportará a veces terribles luchas. La mortificación del yo es una obra diaria y aun de cada momento. Pero como la mente ha sido transformada, y los deseos, las inclinaciones, los motivos y la voluntad del que ha nacido de nuevo son ahora dirigidos por Cristo, puede obtener la victoria.
Una inclinación frecuente e instintiva hacia la oración. Este deseo se manifiesta en un anhelo que surge de lo más profundo del ser, de comulgar con el Salvador, así como la persona que ama siente un fuerte deseo de estar junto al objeto de sus afectos. Este impulso apremiante ha sido expresado en forma poética por el salmista, con las siguientes palabras: “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” (Sal. 42:1, 2).
Interés hacia la Palabra de Dios y su estudio. “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón”, escribió Jeremías (Jer. 15:16). La persona nacida de nuevo “escoge como tema de estudio y consejera a la Palabra de Dios que antes le parecía árida y sin interés. Es como una carta que le escribiera Dios, con la firma del Eterno. Somete a esta regla sus pensamientos, palabras y acciones y por ella los prueba. Tiembla ante sus órdenes y amenazas, al mismo tiempo que se aferra firmemente de sus promesas, y fortalece su alma apropiándose de ellas” (The Faith I Live By —La Fe por la Cual Vivo—, pág. 139).
Aumento de la sensibilidad hacia el pecado. “Aun estando nosotros muertos en pecados, [Dios] nos dio vida juntamente con Cristo” (Efe. 2:5).
Muchos pueden dar testimonio de que la pregunta “¿Qué tiene eso de malo?” recibe respuesta cuando el Espíritu Santo despierta la conciencia adormecida y nos ayuda a ver qué es lo que verdaderamente hay de malo en “eso”.
Es semejante a un brillante rayo de sol que se introduce en una habitación oscura a través de una ranura en la persiana cerrada. En él se observan centenares de partículas de polvo flotando en el aire, que antes no se percibían. Lo mismo sucede cuando el Sol de Justicia brilla en nuestra vida: vemos pecados que antes no habíamos notado.
Una actitud de obediencia voluntaria a Dios. La exclamación: “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón” (Sal. 40:8) sólo puede provenir de una persona nacida de nuevo. El corazón irregenerado “no se sujeta… a la ley de Dios, ni tampoco puede” (Rom. 8:7). A través de la experiencia del nuevo nacimiento, el corazón se pone en armonía con Dios y el amor se manifiesta por medio de la obediencia.
Esta actitud de obediencia no sólo guarda relación con los requisitos divinos fáciles y convenientes, sino también con los que exigen abnegación y sacrificio.
Necesidad de testificar. Las últimas palabras que Jesús dirigió a los discípulos fueron para prometerles el Espíritu Santo. Declaró que cuando lo recibieran “me seréis testigos” (Hech. 1:8). Cuando David buscó el perdón y la restauración del favor divino —para recibir “el gozo de tu salvación”— añadió: “Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti” (Sal. 51:12, 13).
Tan pronto como una persona experimenta una conversión genuina, surge en su interior un ferviente deseo de contarles a sus amigos y vecinos lo que Cristo ha llegado a ser en su vida.
Horacio Bonar, en su libro profundamente espiritual, titulado God’s Way of Holiness (El camino divino de la santidad), dice lo siguiente:
“Antes de ser idóneo para vivir una vida cristiana, tengo que ser un hombre cristiano. ¿Lo soy? Debo saberlo. ¿Lo sé? Y si lo sé, ¿sé también a quién pertenezco y a quién sirvo? ¿O todavía se puede cuestionar mi derecho a poseer este título? ¿Sigue siendo aún un asunto de ansioso debate y de investigación?
“Si voy a vivir como hijo de Dios, debo ser un hijo, y debo saberlo; de lo contrario, mi vida será una imitación artificial, una pieza de un mecanismo árido, que realiza ciertos movimientos excelentes, pero carece de calor y fuerza vital. Es aquí donde muchos fallan. Tratan de vivir como hijos, para hacerse hijos, y se olvidan del plan sencillo que Dios ha creado para alcanzar de inmediato la filiación, vale decir, la condición de hijos. ‘Mas a todos los que le recibieron. . . les dio potestad de ser hechos hijos de Dios’ (Juan 1:12)” (pág. 58).
Los hijos e hijas poseen ciertas características de sus padres. ¿Tengo yo las características de mi Padre celestial?
Sobre el autor: Redactor asociado de libros en la Review and Herald Publishing Assn.