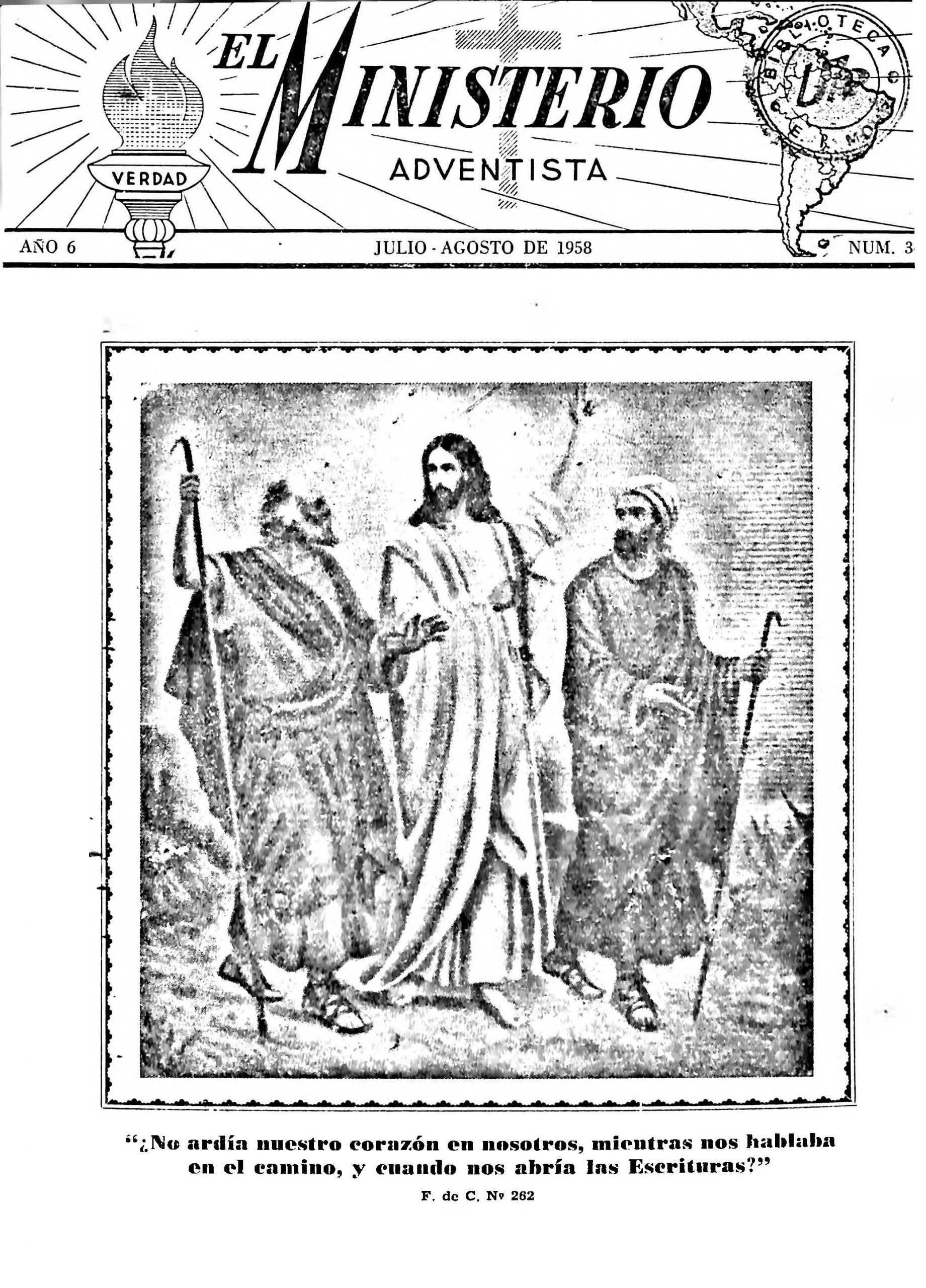La emoción no puede desterrarse de la vida. Ninguna persona inteligente desea hacerlo. Tomar la personalidad humana y quitarle los sentimientos más profundos es un trabajo imposible de realizar; y en el caso de que pudiera efectuarse con éxito, dejaría la vida totalmente estéril. Imaginad la vida sin los suaves matices del amor; concebid una familia donde cada cual actúe impulsado únicamente por un frío sentido del deber; suponed que un joven le pide a una señorita que se case con él, después de haberle explicado cuidadosamente que no experimenta ningún sentimiento hacia ella… No es posible limitar la vida de esta manera. Es una suposición absurda.
Y llevad esta misma cuestión al campo de la religión. Requerid que el heraldo de Dios anuncie el ofrecimiento de su Rey, que perdona gratuitamente y bendice plenamente, pero que prohíbe en forma terminante que ninguna manifestación de alegría acompañe la proclamación de las nuevas o su gozosa aceptación… y estaréis pidiendo un imposible.
El miedo a la emoción ha alcanzado puntos extremos, y algunos críticos parecen sospechar de cualquier conversión qué no se haya efectuado dentro de un refrigerador.
No hay duda de que la emotividad encierra algunos peligros. El evangelismo que apunta al corazón sin hacer ningún llamamiento a la mente, y que arranca patéticas “decisiones” de las personas conmovidas por los sentimientos, pero totalmente ajenas de lo que están haciendo, es indigno y deshonra a Dios.
Pero esto no significa que deba suprimirse la emoción. El hombre que grita en un partido de fútbol pero que se molesta cuando oye acerca de un pecador que llora junto a la cruz, y entonces dice algo así como “los peligros de la emotividad,” escasamente merece que se le tenga un respeto inteligente.