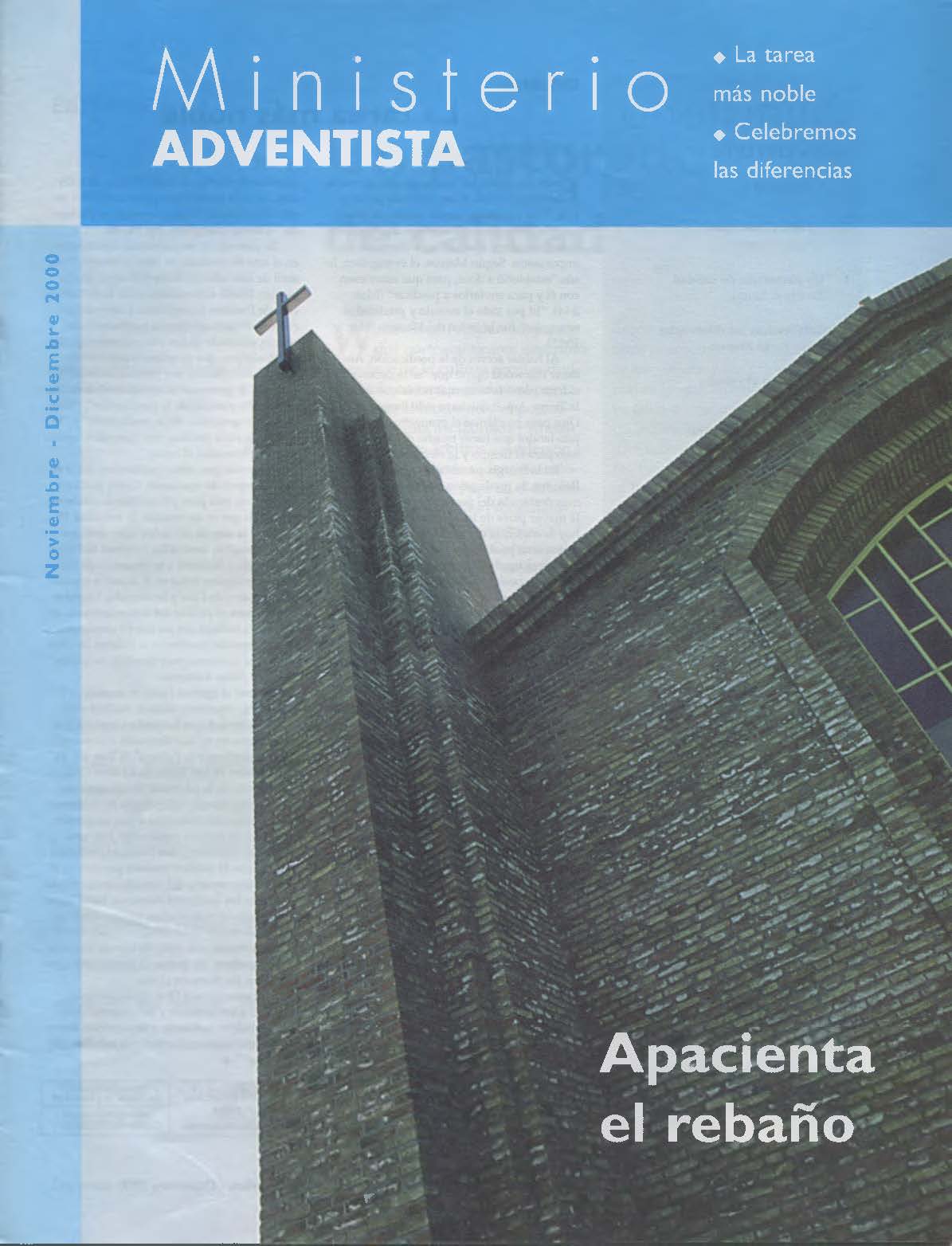Había terminado de predicar ante veinte mil personas en la Plaza de la Apoteosis, en el Sambódromo de Río de Janeiro. Al llegar al hotel saqué de los bolsillos las cartas y las notas que algunos me entregaron, como sucede siempre en reuniones de esta clase. Una de esas notas marcó profundamente mi vida. El autor decía: “Esta noche iba a terminar con mi existencia porque descubrí hace quince días que tengo SIDA. Fui para oírlo predicar, con la esperanza de que se produjera un milagro, y por la gracia de Dios sucedió. No fui sanado, pero algo aconteció en mi corazón, porque no le tengo más miedo a la muerte. Usted describió mi vida, hasta la ropa que vestía. Después dijo: “Pase lo que pasare, nunca más estarás solo, si entregas hoy tu corazón a Jesús”.
Me arrodillé en ese momento, y le dije a Cristo en oración: “Señor: no sé si prediqué un gran sermón, pero sé que de alguna manera lo usaste para encontrar una vida deshecha y transformarla”.
Eficacia o grandeza
Todos nosotros, los predicadores, queremos que Dios nos use; queremos predicar eficazmente y sentir que el sermón le hace bien a la gente. El problema es que, a veces, confundimos eficacia con grandeza. Una cosa es ser un predicador eficaz, y otra es ser un gran predicador. Se nos ha llamado para que seamos predicadores eficaces. La grandeza es una prerrogativa divina. Cuando el predicador busca la grandeza, corre el riesgo de caer en el orgullo, la promoción y la afirmación de sí mismo, y nada puede ser más fatal que eso para la eficacia de la predicación. Esa eficacia, a su vez, se encuentra en el resultado que se verifica en las vidas de la gente. Usted no es eficaz cuando cree que es un gran predicador, sino cuando el propósito divino para la vida de la gente se vuelve realidad.
Una predicación eficaz, por lo tanto, es una predicación que transforma vidas. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra predicación transforme vidas? ¿Cómo predicar para que la gente sienta que la predicación la beneficia? Para alcanzar el corazón de la gente y lograr que el Espíritu Santo la transforme, es necesario entender en primer lugar que todos van a algún lugar en busca de un beneficio. Ésa es una ley de la vida. Cuando alguien entra en una zapatería, por ejemplo, no le interesa saber cómo se fabrica el cuero. Todo lo que quiere es conseguir los mejores zapatos al precio más bajo posible.
El problema que enfrentamos como predicadores es que, a veces, estamos más preocupados por nuestro sermón que por la gente. Nuestros sermones pueden ser obras maestras de homilética, pero si no responden a las inquietudes del corazón humano no pasarán de ser una teoría maravillosa, sin efecto transformador alguno.
Si alguien va a la panadería a comprar pan, y le dan una piedra, con toda seguridad jamás volverá a ese lugar, inclusive si se trata de la iglesia, porque espera encontrar ahí algo que lo beneficie.
Observe, por ejemplo, lo que sucede cuando una tienda anuncia por la televisión que estará cerrada durante la mañana, pero que a mediodía abrirá con ofertas tentadoras. Generalmente se forman largas colas esperando la apertura del negocio, porque allí hay algo que les interesa mucho. Los dueños de la tienda supieron despertar el interés, mostrando las ventajas de los descuentos “fabulosos” que sólo habrá ese día.
Interpretación y aplicación
Un principio fundamental de la predicación es que debe estar basada en la Biblia, la Palabra de Dios. Por eso el predicador debe ser alguien familiarizado con las Sagradas Escrituras. Pero hasta la predicación bíblica se puede volver árida, vacía, si no hubiera el debido equilibrio entre la interpretación del mensaje y su aplicación a las necesidades de los oyentes. La gente va a la iglesia con la esperanza de encontrar soluciones divinas para sus tristezas, dificultades y luchas, y el predicador tiene la oportunidad de presentar la verdad racional, teológica, para mostrar de qué manera Dios, por medio de esas verdades, está preocupado y ocupado en ayudar a sus hijos a ser felices.
“De una manera o de otra, toda empresa que tiene que ver con el público comienza sus actividades a partir de las necesidades de la gente. Sólo los predicadores actúan suponiendo que la gente va a la iglesia ansiosa de descubrir qué pasó con los amorreos”, afirma Harry Fosdick.
Cuando Jesús estaba en la Tierra, se preocupó por las necesidades de la gente, y tocó el punto neurálgico de sus vidas. A Zaqueo, un hombre despreciado y rechazado por todos, le abrió los brazos de la aceptación y del perdón. A la mujer samaritana, cuyo corazón estaba vacío y sediento, le ofreció el agua que verdaderamente satisface. Nunca hablaba al aire. Se refería a las necesidades específicas del ser humano. Por eso las multitudes lo seguían doquiera fuese, y su predicación las transformaba.
Esas mismas multitudes indigentes siguen viviendo sus vidas inclusive hoy. Estos corazones sedientos aparecen cada vez que celebramos cultos en nuestras iglesias. Son personas vacías, desesperadas, angustiadas, afligidas, que se sienten solas, rechazadas, traicionadas y víctimas de injusticias. Gente que llora en silencio, intentando esconder su íntimo dolor. Sonríen, fingen que todo está bien, pero el corazón está dolorido, ya no saben dónde ir, no tienen más fuerzas para resistir y, durante el sábado, el domingo o el miércoles, van a la iglesia con la esperanza de que Dios tenga alguna respuesta, por medio del predicador, para las inquietudes de su corazón.
La próxima vez, cuando usted se levante a predicar, recuerde que allí, entre las treinta, cincuenta, cien, doscientas, trescientas o más personas que están delante de usted, existe la misma cantidad de pequeños universos. Cada persona tiene sus propias luchas, sueños y dificultades. Allí estará, por ejemplo, una jovencita de catorce años que durante la semana su novio la abandonó. Sus padres están felices, porque no estaban de acuerdo con esa relación, pero la muchacha está sufriendo por dentro, pensando que la vida ya no tiene sentido, ni color ni alegría. Todos la contemplan mientras se encuentra sentada en el banco de la iglesia, pero nadie ve el volcán de tristeza que está a punto de estallar en su corazón. Se siente sola, incomprendida por sus padres, traicionada por su novio, víctima de las injusticias de la vida. Y Dios tiene un instrumento: usted, para decirle a esa chica: “Hija, no estás sola. Yo estoy aquí contigo, aunque no me puedas ver ni tocar”.
Y esa muchacha no será la única persona herida en esa congregación. También habrá allí alguien que traicionó a su esposa y llevó a una mujer extraña a un motel. Vino a la iglesia, es cierto, pero está perturbado por la insistente voz de la conciencia. No tiene paz, no logra dormir, se siente inmundo y perdido. En el fondo de su corazón se pregunta: “¿Hay perdón para mí?” Y usted es el instrumento que Dios tiene para decirle a ese hombre: “Sí, hay bálsamo en Galaad”.
La próxima vez que usted se levante para predicar, piense en ese padre de familia sin empleo, a quien desalojarán de su vivienda junto con su familia si no paga los alquileres que adeuda. Recuerde a la madre afligida, que lucha por conservar a sus hijos en la iglesia en contra de la voluntad de su marido incrédulo. No se olvide del joven a quien le fue mal en su examen de admisión y está desanimado. En fin, recuerde que usted le predica a seres humanos que están buscando la solución de sus problemas.
Pensemos en la gente
Ésta es mi pregunta: En la víspera del día de culto, cuando usted le da los últimos retoques al sermón, verifica el título, las ilustraciones y las frases de impacto, ¿se acuerda de la gente? ¿Qué tiene que decirle a cada una de las personas que asistirán a la iglesia? Una cosa es decir: “Hermanos: aquí el Señor afirma que nos ama y que nunca nos abandonará”, y otra cosa es decir: “¿Se siente usted sola y traicionada porque su marido la abandonó? ¿Está usted angustiado porque no sabe de dónde va a conseguir el dinero para pagar el alquiler? ¿Es posible que haya aquí alguien que le falló a Jesús, y entró en un lugar inmundo, donde un hijo de Dios jamás debería entrar? ¿Le está quemando el corazón el fuego de una conciencia culpable, y lo está dejando sin paz? Quiero decirle, en nombre del Señor, lo que la Escritura afirma esta mañana: usted no está solo. Las lágrimas producidas por la tristeza pueden estar impidiéndole ver a Cristo; el clamor de la conciencia le puede estar diciendo que usted está perdido y sin perdón; pero la Palabra de Dios le garantiza que él no lo abandonará. Él comprende su dolor. Cuando usted se echa en la cama y cree que ya no hay más salida, crea que Jesús está cerca de usted, listo para ayudarlo y darle poder con el fin de vivir una vida victoriosa”.
Cuando dejamos de generalizar las cosas y vagar por los meandros de la interpretación teológica y la exégesis, y empezamos a particularizar la aplicación del mensaje, vemos que la joven distraída, porque estaba pensando en la traición de su novio, abre los ojos y los oídos, y empieza a prestarle atención al sermón. Lo mismo sucede con las otras personas. Y cuando termina el culto, ciertamente nadie se limitará a decir que ése fue un sermón extraordinario, o se reducirá a elogiar el conocimiento desplegado por el predicador. La gente estrechará nuestras manos, silenciosamente, y veremos en sus ojos el resplandor de la alegría, la gratitud y la esperanza. Es gente que entra destrozada a la iglesia, y regresa a sus hogares reconstruida por el poder divino a través de la predicación.
Hoy los profesores de Homilética hablan de “predicación experimental, encarnada, terapéutica, bipolar o bifocal”. Todas esas expresiones se refieren, en suma, al estilo de predicación que se funda en la Biblia, pero que tiene como propósito señalar la solución divina para los problemas humanos. Hulford E. Luccock, en su obra titulada Minister’s Workshop (El taller del ministro), página 51, al comentar acerca de la preparación de un sermón, dice lo siguiente: “Comience con un asunto relativo a la vida, un problema real, personal o social, y vuelque en él toda la luz de Cristo, de modo que la gente salga de la iglesia dispuesta a enfrentar el problema en el nombre de Jesús”. En otras palabras, que regresen a casa reanimados y transformados.
Tal vez la gente se duerma durante la predicación porque estamos hablando acerca de asuntos que creemos que le interesa, en circunstancias que sólo nos interesan a nosotros.
Imaginemos cincuenta mil personas que asisten a un partido de fútbol. En el campo están las selecciones de la Argentina y el Brasil enfrentándose en la final del campeonato mundial. Faltan cinco minutos para que termine el partido, y siguen cero a cero. ¿Cree usted que alguien se va a dormir? Imaginemos otro partido entre equipos de menor cuantía. ¿A quién le interesaría ese encuentro, fuera de los hinchas de los dos equipos?
Tenemos que aprender a predicar acerca de cosas que le interesan a la gente, y no sobre las que nos interesan sólo a nosotros. Es posible que a usted le guste el chocolate, pero estoy seguro de que no será tan ingenuo como para poner chocolate como carnada en el anzuelo, puesto que a los peces les gustan las lombrices. Y, cuando usted predica, ¿qué pone en la carnada, chocolate o lombrices?
La contextualización del mensaje
A esta altura es posible que alguien se sienta tentado a hacer una observación: “Pastor: ¿quiere decir que para ser un predicador de éxito tengo que predicar sólo lo que la gente quiere oír, y no lo que necesita oír?” Evidentemente no. La Palabra de Dios es soberana y “útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia” (2 Tim. 3:16). Pero la ley de la mente establece que la gente sólo oye lo que le interesa, y el predicador necesita presentar los principios eternos del evangelio, contextualizados, de modo que la gente los quiera oír. Es decir, tiene que aplicar el mensaje de la Biblia a la vida de la gente.
Cuando mis hijos eran pequeños, había uno a quien no le gustaban las verduras. Daba trabajo conseguir que las comiera, pero una de las cosas que más le gustaban era asistir a los partidos de basquetbol del colegio. Un día le preguntamos:
—¿Quieres crecer y jugar basquetbol como Michael Jordán?
—¡Sí! —fue su respuesta.
—Entonces, hijo —argumentamos— recuerda que él comía verduras cuando era niño. Comer verduras es la única manera de crecer fuerte y sano.
Fue la solución del problema. El muchachito quería crecer y ser fuerte, y comenzó a comer verduras.
Si como padres mi esposa y yo nos hubiéramos puesto a hablar acerca de la composición química de las verduras, de las vitaminas y los nutrientes que contienen, con toda seguridad no habríamos conseguido nada. Pero sabíamos que le interesaba crecer. Sentía la necesidad de crecer, pues no había manera de seguir siendo chico y llegar a formar parte de un equipo de básquet. Crecer se había vuelto para él una necesidad; y cuando relacionamos esa necesidad con el hábito de comer verduras, inmediatamente se abrió no sólo la mente del chico, sino el corazón y la boca también.
Este ejemplo es muy sencillo, pero pone en evidencia la equivocación que solemos cometer los predicadores. Empleamos minutos preciosos para analizar teológicamente el texto, desmenuzando todos sus detalles, interpretando maravillosamente bien las Escrituras, la doctrina sólida, fundada en la Biblia, y ahí nos detenemos. Dejamos sin demostrar cómo esa verdad teológicamente correcta puede ayudar a la gente a resolver los problemas que enfrenta todos los días. En otras palabras, esa verdad no le dice mucho frente a las dificultades que encuentra.
Pensemos en un paciente que se retuerce como consecuencia de sus dolores estomacales. Llama al médico, y éste se pone a describir el proceso de la digestión, o a leer un tratado de gastroenterología. ¿Qué quiere el paciente al fin de cuentas? ¿Entender cómo funciona el aparato digestivo o que desaparezca el dolor?
Problemas básicos
Tal vez todavía se estén preguntando: “¿Qué se puede hacer para hablar de los problemas de una congregación en un lapso de treinta minutos a una hora?” Aunque haya dificultades definidas, hay cinco problemas básicos y universales que todo ser humano lleva sobre su corazón. Al referirnos a ellos le estaremos hablando a cualquier persona, no importa si está en la China o en Méjico, si es rico o pobre, si es joven o viejo. Esos problemas son los siguientes:
La soledad. Todos los seres humanos se sienten solos alguna vez en la vida. Hay gente que se siente usada, traicionada, rechazada. Tienen parientes y amigos, trabajan cerca de otras personas, pero están solas y les duele el corazón. De modo que cada vez que mencionamos la soledad, podemos estar seguros que de una manera o de otra estaremos tocando corazones.
Los problemas financieros. Son problemas comunes a toda la gente, rica o pobre. El problema financiero del pobre es que no tiene dinero para pagar sus cuentas. El problema financiero del rico es que no puede dormir frente a la caída de las acciones de la bolsa o la desvalorización del dinero frente al dólar.
Los problemas familiares. No se trata sólo de la esposa y los hijos. Todos tienen padres, hermanos, primos, sobrinos y nietos por los cuales se preocupan, de una forma o de otra. ¿Qué se puede hacer con la madre enferma cuando está distante, y no se tiene tiempo ni dinero para ir a verla? ¿Cómo ayudar al hijo de la hermana, que se está sumergiendo en las drogas? La familia es una de las cosas más sagradas que alguien puede tener. Hagamos una aplicación bíblica relacionada con este tema, y estaremos satisfaciendo una necesidad básica.
El miedo al futuro. Hubo una época cuando yo creía que sólo los ancianos le tenían miedo al futuro. Pero un día, al volver del cementerio, después del funeral de un amigo, uno de mis hijos me abrazó fuerte y me dijo:
—No te vas a morir, ¿no es cierto, papá?
—¿Por qué me dices eso, hijo? —le pregunté.
—Si te mueres —me volvió a preguntar mi hijo con profunda emoción—, ¿quién me va a cuidar?
Sólo tenía siete años, y ya el futuro le causaba temor. Éste es un problema común a todos nosotros.
El sentimiento de culpa. Después de la entrada del pecado, los seres humanos conciben al mundo a través de lo que los psicólogos modernos llaman “culpa existencial”. Quiere decir que la persona se siente culpable y ni siquiera sabe por qué. Es una sensación muy desagradable, que se traduce en una especie de vacío interior y, naturalmente, es fruto de la naturaleza pecaminosa con la que nacimos.
Cada vez que se aliste para preparar un sermón, hágase estas preguntas: “¿De qué manera este sermón va a satisfacer las necesidades básicas y universales de la gente que lo oirá? ¿Cómo puedo aplicar estas verdades a las necesidades de mis oyentes?” Entonces prepare el sermón de manera que responda a las preguntas que la gente se está haciendo.
Y recuerde la cruz de Cristo. Con un extremo de su sermón toque la gloria de Dios a través de su Palabra. Ponga el otro extremo sobre la Tierra, donde vive la gente; toque las heridas de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Ponga en ellos el bálsamo sanador del evangelio.
Sobre el autor: Doctor en Ministerio. Secretario de la Asociación Ministerial de la División Sudamericana.