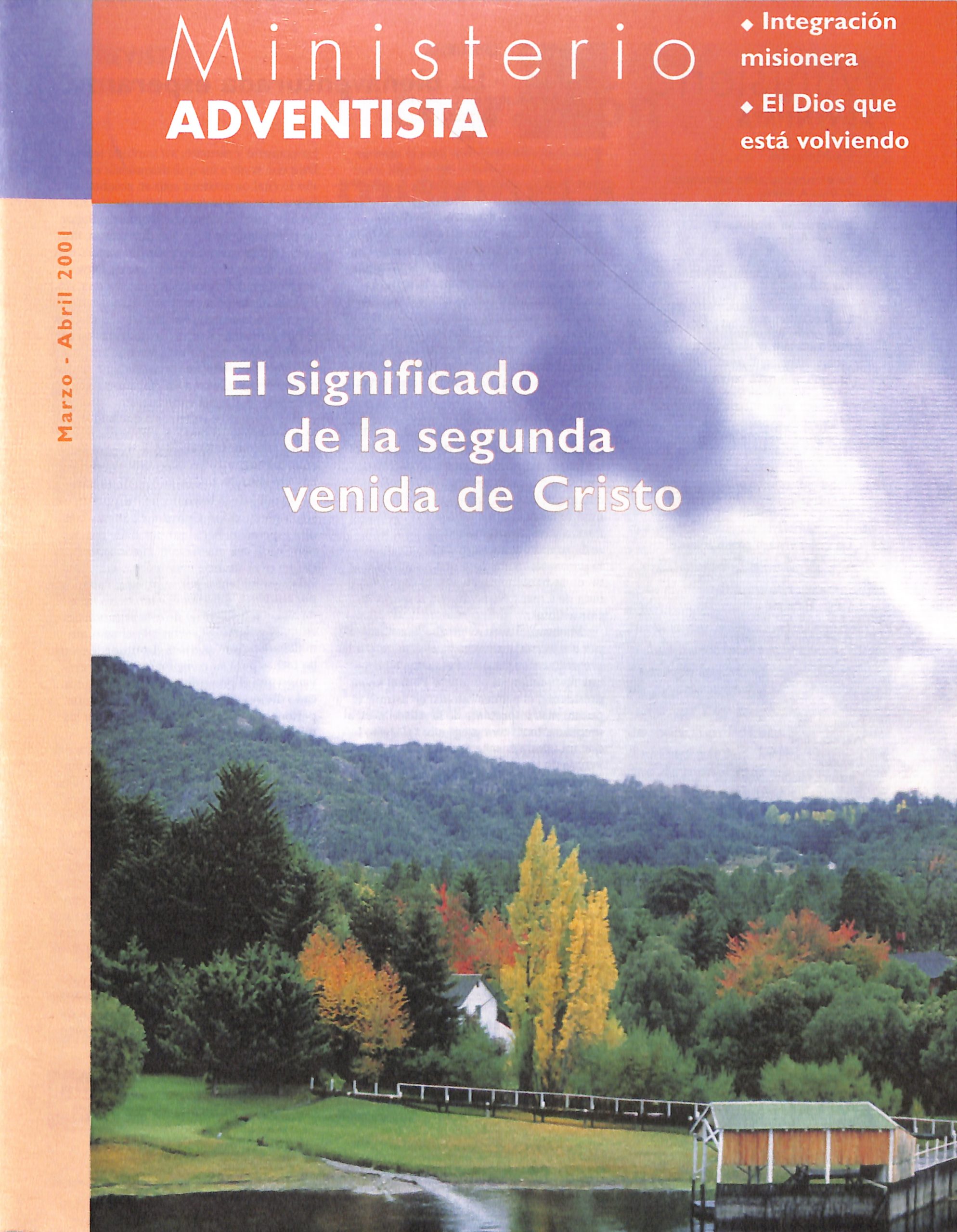El Antiguo Testamento contiene numerosas referencias acerca del hecho de que Dios se apareció efectivamente a seres humanos, tanto en sueños (Gén. 20:3), como por medio de mensajeros (Juec. 6:11) o en manifestaciones personales de su presencia, llamadas teofanías. (Éxo. 19:11).[1] La palabra castellana “teofanía” deriva de dos palabras griegas, a saber, theós = Dios y faino = aparecer.
Generalmente Dios aparece como un guerrero que viene a luchar y a juzgar a las naciones, o para librar a su pueblo del poder opresor de algún enemigo (Isa. 30:27; Miq. 1:3, 4; 3:1, 2; Zac. 14:5-11).
El pueblo de Dios aguardó con impaciencia la intervención de Dios en la historia humana. En verdad, en muchas ocasiones esta expectativa le proporcionó esperanza para al futuro. Las manifestaciones de Dios a individuos o al pueblo fueron especialmente impresionantes porque con frecuencia estaban acompañadas de fenómenos extraordinarios ocurridos en el mundo natural, además de una exhibición del poder y la gloria de Dios. Tales intervenciones, aunque no eran comunes, servían como modelos de su futura intervención escatológica en los asuntos humanos.
El advenimiento y la teofanía
Desde un punto de vista cristiano podríamos sugerir que esas antiguas teofanías eran precursoras de la gran y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. De muchas formas eran un pálido reflejo de la inédita demostración de gloria que los seres humanos contemplarán cuando Cristo regrese. Las Escrituras dan testimonio de que Jesús vendrá con el esplendor de su divinidad. Les dijo a los discípulos que el Hijo del hombre vendrá “en la gloria de su Padre con sus ángeles” (Mat. 16:27). Cerca de la crucifixión oró: “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” (Juan 17:5).
La gloria que tenía el Hijo antes de su encarnación es la misma que se manifestará en ocasión de su segunda venida. Pedro se refiere a ese evento como el momento cuando la gloria de Cristo se manifestará (1 Ped. 4:13). Durante su encamación su gloria quedó cubierta bajo el velo de la naturaleza humana y, mientras tanto, todavía está velada en el cielo. Pero cuando llegue el fin se revelará plenamente para todo el mundo.
En la Biblia, la expresión “gloria de Dios” con frecuencia se refiere a su carácter (Juan 1:14) y a su naturaleza única, que lo distingue del mundo creado. Sencillamente, no hay nadie igual a él, porque no hay otro Creador: todo lo que existe es parte de su creación.
Pero su gloria también se refiere a ese resplandor de luz impenetrable que envuelve a su persona (1 Tim. 6:16). Esa misma gloria le pertenece por naturaleza al Hijo de Dios, y será revelada como nunca antes en ocasión de la parusía. En esa gloriosa teofanía todas las otras encontrarán su completo significado de una manera que va más allá de la imaginación humana.
El uso ocasional del término epifanía en el Nuevo Testamento, para referirse al regreso de Cristo, apoya la opinión de que él regresará al planeta y revelará la gloria de su divinidad. En 1 Timoteo 6:14 Pablo usa la frase “hasta la aparición (epifáneia) de nuestro Señor Jesucristo”. Y en 2 Tesalonicenses 2:8 los términos epifanía y parusía se combinan para referirse al mismo glorioso evento.
La palabra epifáneia, en el griego secular, se refería al aspecto exterior de una persona, pero en el contexto religioso se refería a la manifestación y la intervención de los dioses en favor de los seres humanos.[2] En el Nuevo Testamento la expresión tiene que ver exclusivamente con la aparición de Jesús en su encarnación (2 Tim. 1:10), y particularmente a su manifestación en ocasión de la parusía. Su presencia es, en verdad, una epifanía religiosa, la manifestación de Dios en carne humana en el evento de la encamación y “la manifestación (epifáneia) gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” en su segunda venida (Tito 2:13, 14).
Alguien ya llegó a la conclusión de que “la iglesia cristiana primitiva vio en la encarnación de Jesucristo, como asimismo en su segunda venida, la parusía final, la realización personal del prometido ‘enviado de Dios’”[3] anunciado en el Antiguo Testamento.
Tito 2:13 y 14 se refiere a la gloriosa epifanía del que regresa, “de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. Se puede describir su venida como gloriosa porque el que regresa es, en efecto, “nuestro gran Dios y Salvador”.[4] Aunque todavía conserve su humanidad en el momento de su venida, la gloriosa divinidad de Cristo resplandecerá a través de su naturaleza humana con todo su insuperable poder e inigualable pureza. Cuando Jesús venga por segunda vez la raza humana será testigo de la más poderosa y gloriosa teofanía jamás vista en este mundo. Nuestro Dios y Salvador aparecerá en el tiempo y en el espacio en toda su gloria. Será la consumación de todas las teofanías precedentes.[5]
Una naturaleza transformada
La unicidad de la teofanía de Cristo en su segunda venida se puede comprender mejor cuando se la contrasta con las que presenta el Antiguo Testamento, que eran geográficamente limitadas desde el punto de vista de su extensión. Por ejemplo, se le apareció a Abraham cerca de los alcornocales de Mamre (Gén. 18:1), a Moisés en el desierto (Éxo. 3:1, 2) y, por lo menos parcialmente, al pueblo de Israel en el Monte Sinaí (Éxo. 19:15-18). Incluso el Dios hombre, Cristo Jesús, limitó su presencia a Palestina.
Frecuentemente, las manifestaciones de la presencia del Señor estaban acompañadas por sonidos de trompetas y por extraordinarios fenómenos naturales: terremotos, espesas nubes, truenos y relámpagos (Éxo. 19:18,19). La naturaleza parecía totalmente incapaz de contener la terrible presencia del Creador. En contraste con esas apariciones localizadas, el regreso de Jesús trascenderá los límites geográficos y abarcará de manera misteriosa todo el planeta. Esa dimensión universal estuvo ausente en todas las otras teofanías registradas en la Biblia, caracterizándola como la consumación de la presencia de Dios en el mundo.
Cuando la presencia visible de Dios se vea en el mundo, los elementos teofánicos adquirirán dimensiones universales. El terremoto afectará cada montaña e isla del planeta (Apoc. 6:14), el son de la trompeta alcanzará todo rincón del mundo (1 Tes. 4:16; Mat. 24:31) y el fuego envolverá la Tierra (2 Ped. 3:10). Nada escapará de las convulsiones de la naturaleza en el momento del regreso de “nuestro gran Dios y Salvador”.
El propósito de la presencia visible de Dios en el mundo natural consiste en transformarlo y redimirlo de la opresión del pecado. Ese poder transformador se puede manifestar en forma de fuego, pero su propósito final consiste en purificar. Para Moisés, la zarza ardía en llamas, pero mediante ese proceso Dios lo incorporó al reino de la santidad. (Éxo. 3:4, 5). En la manifestación del divino poder de Cristo, el fuego de su presencia sumerge la naturaleza, no para destruir, sino para redimirla. Pablo indica que, por medio de la teofanía escatológica, “la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Rom. 8:21).
Una teofanía visible
Las apariciones de Dios relatadas por la Biblia contaron con el testimonio de un grupo limitado de personas. Abraham, Moisés y los israelitas fueron testigos de su presencia de un modo peculiar, pero también Job (38:1), Elías (1 Rey 19:11, 12), Isaías (6:1-4) y otros. En la mayoría de los casos, la presencia del Señor se manifestó solamente a individuos. Pero, sin duda alguna, la mayor teofanía registrada en el Antiguo Testamento ocurrió en el Monte Sinaí, cuando “Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte… El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante” (Éxo. 19:17-19).
Ese día el Señor apareció “a ojos de todo el pueblo” (19:11). No se le apareció sólo a los dirigentes y mediadores del pueblo, sino directamente a la totalidad de la comunidad religiosa. Ninguna otra nación tuvo este tipo de encuentros tan cercanos como los israelitas. (Deut. 4:32-34)
Pero el glorioso regreso de nuestro Dios y Salvador romperá el molde de todas las teofanías anteriores, porque será visto por todo ser humano que habite la Tierra. Cristo estableció que “todas las tribus de la Tierra… verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria” (Mat. 24:30). Juan traduce, en un lenguaje claro como el cristal, la revelación global de la divinidad de Cristo durante la parusía: “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá” (Apoc. 1:7).
Esa teofanía será la mayor exhibición de luz y sonido que jamás haya experimentado algún ser humano; la gloria, la luz y los sones celestiales atravesarán las tinieblas y la disonancia de un mundo pecaminoso. Los pecadores serán sacudidos hasta en lo más íntimo de su ser cuando vean al Hijo de Dios que desciende de los cielos con la misma gloria que tenía junto al Padre desde la eternidad (Apoc. 6:15). Sus enemigos lo verán como un guerrero divino, cuya presencia tiene suficiente poder para destruirlos (2 Tes. 2:8).
A una señal de ese divino guerrero, las fuerzas del mal perderán los deseos de luchar, y poseídas por el terror buscarán inútilmente un refugio frente a la manifestación universal de Dios en su segunda venida. No hay manera de escapar de la presencia visible de Dios, porque no hay lugar en el planeta donde no se la sienta poderosamente. En esa ocasión no habrá refugio para los pecadores impenitentes.
La visibilidad de esa teofanía envuelve al planeta en una explosión de luz que le da realidad a la presencia de Cristo e impulsa a los redimidos a exclamar: “Éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará” (Isa. 25:9). Tendrán un incomparable encuentro con Dios. Entonces hallará satisfacción uno de los más profundos anhelos humanos: ver al Creador y Redentor. Verán al divino Guerrero no como un enemigo, sino como el que viene de su morada celestial para librarlos de la opresiva presencia del mal. Verlo significará experimentar la consumación de la libertad que Cristo puso a nuestro alcance en ocasión de su primera venida.
Una reunión que no tendrá fin
Las teofanías bíblicas están limitadas por el tiempo. Dios apareció ante ciertos individuos por cortos períodos. En ellas se combinaban el encuentro con la separación, la llegada con la partida. Por consiguiente, no había en ellas una reunión permanente de Dios con el hombre en una relación cara a cara. El plan de redención todavía no había alcanzado su fin último. Pero en la segunda venida de Cristo el plan de salvación se habrá cumplido plenamente, y su presencia entre su pueblo será visible y permanente.
Pablo contempló la parusía con mirada de visionario; se refiere a ella como el momento cuando “estaremos para siempre con el Señor” (1 Tes. 4:17). Transformados por el poder de Dios manifestado en su Hijo, sus siervos recibirán la habilitación para estar siempre en la presencia del Señor. Ésa no es otra teofanía. Al contrario, define nuestro nuevo estilo de vida: libre del poder de la muerte, formando parte del reino de la eternidad y poniéndole un fin radical a toda clase de separación (1 Cor. 15:51-54). Vivir permanentemente en la inmediata y visible presencia de Dios no será más una experiencia rara, extraordinaria y transitoria como antes, sino una situación normal en nuestra experiencia.
Pablo pone en claro que el gran Dios que está viniendo es el mismo que “se dio a sí mismo por nosotros para redimimos de toda iniquidad” (Tito 2:14). Y cuando lo mortal se revista de inmortalidad, la naturaleza humana quedará libre del poder subyugante de la iniquidad y estará en condiciones de amar con pureza de corazón. Sí, los seres humanos serán capaces de expresar amor de forma natural, libres de la presencia corruptora del pecado en su naturaleza.[6]
La entrada en la eternidad con Dios requiere una transformación total de la naturaleza humana, porque el reino celestial sigue la pauta de la pureza del amor divino, encamado en el que viene.
Los cristianos aguardan alegremente la venida del Hijo de Dios al mundo. El Dios que viene es el mismo que fue crucificado por nosotros, pero entonces aparecerá como el divino Guerrero que enfrenta las fuerzas del mal y las destruye por el poder de su presencia. Su encuentro con la naturaleza dará como resultado la transformación de ésta. Como asimismo la final incorporación en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por medio de la aparición de Cristo, la naturaleza humana experimentará la libertad definitiva de la corrupción interior, que permitirá la introducción de los redimidos en una permanente visión de Dios, de la cual todas las otras apenas han sido pálidos modelos.
Sobre el autor: Doctor en Teología, director asociado del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General, Silver Springs, Maryland, Estados Unidos.
Referencias:
[1] Horst Dietrich Preuss, Theological Dictionary of the Old Testament [Diccionario teológico del Antiguo Testamento], Johannes Botterbeck y Helmer Ringgren, editores (Grand Rapids, MI, Eerdmans, 1974), t. 1, pp. 44-49.
[2] Rudolf Bultmann y Dieter Lührmann, Theological Dictionary of the New Testament [Diccionario teológico del Nuevo Testamento], Gerhard Friedrich, editor (Grand Rapids, MI, Eerdmans, 1974), t. 9, p. 8.
[3] P. G. Müller, Exegetical Dictionary of the New Testament [Diccionario exegético del Nuevo Testamento], Horst Balz y Gerhard Schneider, editores (Grand Rapids, MI Eerdmans, 1991), t. 2, p. 44.
[4] George W. Knight III, Commentary on the Pastoral Epistles [Comentario acerca de las epístolas pastorales] (Grand Rapids, MI, Eerdmans, 1992), p. 323. La frase “nuestro gran Dios y Salvador” se refiere sólo a una persona: Jesús. En griego, siempre que un sustantivo va acompañado de un artículo definido y está unido a un sustantivo indefinido por la conjunción kai (y), los dos sustantivos se refieren a la misma persona o cosa. Además, el pensamiento expresado en el versículo 13 se transporta al versículo 14 donde el sujeto de la oración es un pronombre singular que se refiere a Jesús: “Quien se dio a sí mismo…”
[5] Fritz Guy, The Advent Hope in Scriptures and History [La esperanza adventista en las Escrituras y en la Historia] V. Norskov Olsen, editor (Hagerstown, MD, Review and Herald Publishing Association, 1997), pp. 217, 218.
[6] Fritz Guy, Ibíd., p. 223.