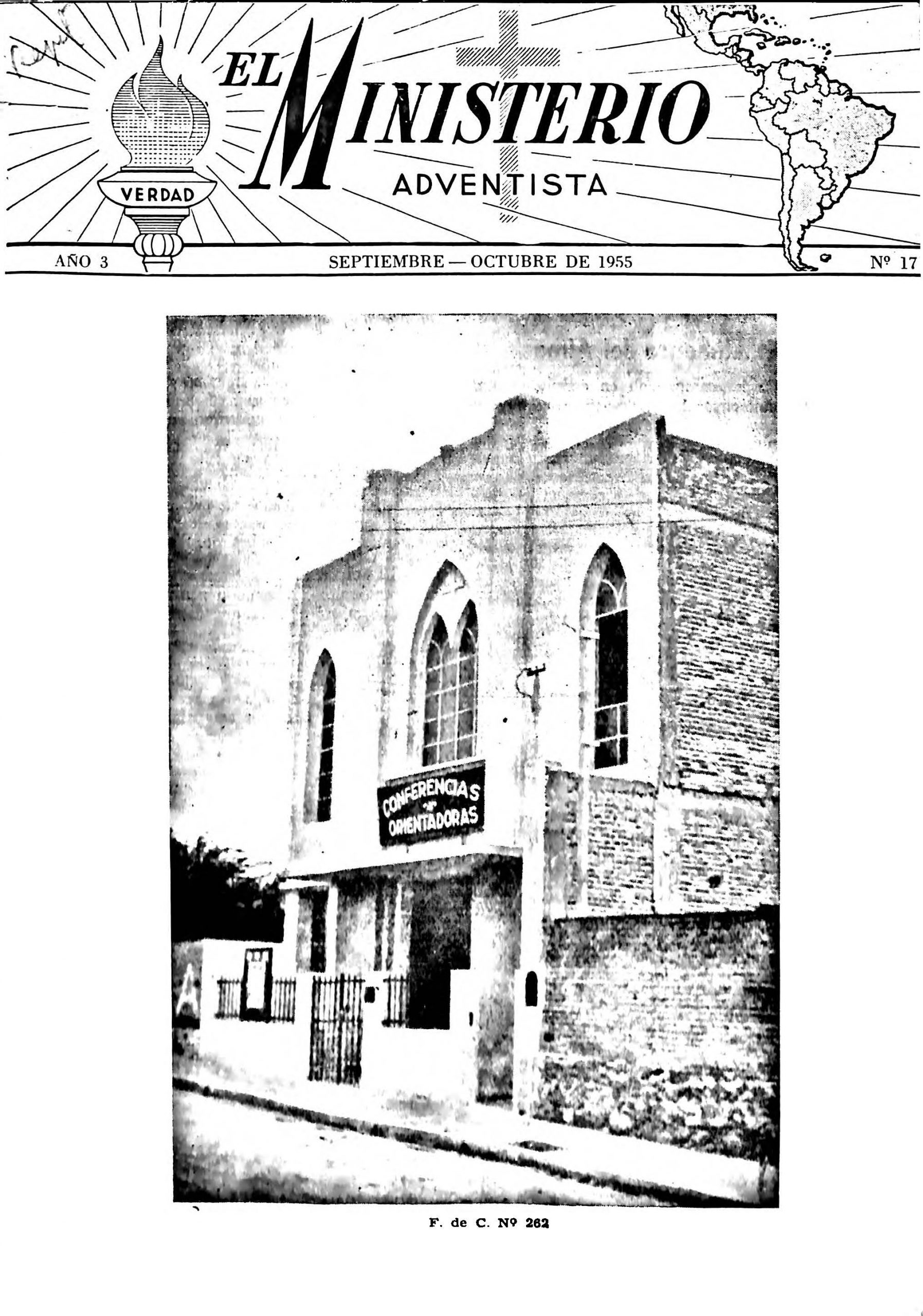Dios se ha complacido en enseñarme una verdad cuyos beneficios todavía estoy recibiendo, después de más de cuarenta años. Es la siguiente: llegué a ver más claramente que nunca que el asunto primario y de mayor importancia que debo atender diariamente es el tener mi alma gozosa y confiada en el Señor. Lo primero que debo considerar no es cuánto debo servir al Señor, sino cómo proporcionarle felicidad a mi alma y de qué manera mi hombre interior puede ser refrigerado. Es cierto que debo tratar de presentar la verdad a los inconversos, beneficiar a los creyentes, animar a los abatidos; en otras palabras, conducirme como debiera hacerlo un hijo de Dios en este mundo; sin embargo, si no estoy gozoso en el Señor ni alimento y robustezco mi hombre interior día tras día, no podré atender a todos esos menesteres con el debido espíritu.
Anteriormente, a lo menos durante los diez años que precedieron a la comprensión de esa verdad a la cual me refiero, tenía por costumbre, después de haberme vestido por la mañana, entregarme a la oración. Ahora me doy cuenta
de que lo primero que hubiera tenido que hacer era estudiar la Palabra de Dios y meditar en ella, para que de ese modo mi corazón pudiera ser confortado, animado, amonestado, instruido; y así, mediante la Biblia y la meditación en
ella, mi alma podría experimentar la comunión con el Señor.
Meditación
Cambié, pues, de método. A poco de levantarme meditaba cada día en algunos versículos del Nuevo Testamento. Lo primero que hacía, después de pedir en pocas palabras la bendición del Señor sobre su preciosa Palabra, era reflexionar acerca de las verdades contenidas en el Libro de Dios, escudriñando detenidamente cada versículo para extraer una bendición de él; no hacía esto para utilizarlo en el ministerio público ni para las distintas predicaciones, sino con el propósito de obtener alimento para mi propia alma.
Casi invariablemente el resultado fue el siguiente:
después de muy pocos minutos mi alma había sido inducida a la confesión, o al agradecimiento, o a la intercesión y a las peticiones especiales; de modo que, aunque no me consagraba a la oración sino a la meditación, a los pocos momentos me hallaba orando. Después de haber estado por un rato dedicado a la confesión, o a la intercesión, o a las súplicas, o a la acción de gracias, continuaba leyendo las siguientes palabras o versículos, repasándolos todos, mientras proseguía orando por mí mismo o por otros, según los dictados de su Espíritu y de su Palabra, pero conservando siempre en mi mente la idea de que el objeto de mi meditación era alimentar mi propia alma.
Cada cosa a su tiempo
La diferencia, entonces, entre mi antigua práctica y la actual, es la siguiente: antes, cuando me levantaba, comenzaba a orar tan pronto como era posible, y generalmente empleaba todo o casi todo el tiempo en la oración, hasta la hora del desayuno.
Casi invariablemente iniciaba las actividades del día con la oración, excepto cuando sentía que mi alma estaba más yerta que de costumbre; en esas oportunidades, antes de entregarme a la oración, leía la Palabra de Dios como alimento o refrigerio, o para una renovación y purificación de mi hombre interior. Pero, ¿cuál era el resultado? A menudo permanecía arrodillado un cuarto de hora, o media hora, o hasta una hora, antes de abrigar la certeza de que mi alma era animada, consolada, refrigerada, etc.; y a veces obtenía esas bendiciones después que mis pensamientos habían divagado en temas ajenos a los de la oración durante largo rato; sólo entonces comenzaba realmente a orar.
Ahora raras veces experimento ese desasosiego. Para que mi corazón llegue a disfrutar de un compañerismo experimental con Dios, me dirijo a él como a mi Padre y a mi Amigo (consciente, naturalmente de lo indigno y pecaminoso que soy), y le hablo de las cosas maravillosas que me presenta en su preciosa Palabra y que se aplican a mi vida. A menudo me asombra el hecho de que no haya comprendido antes este punto tan sencillo y tan importante.