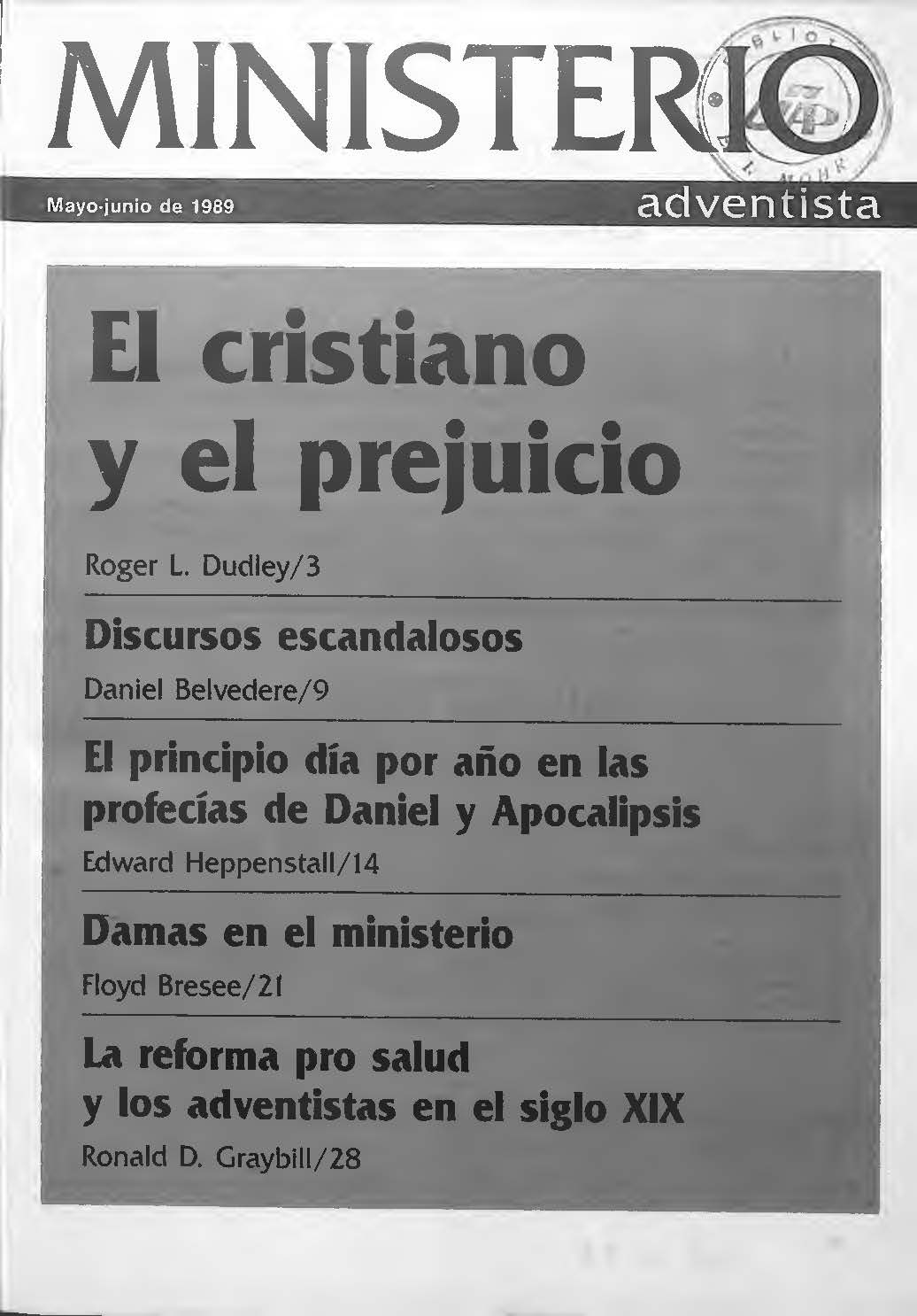¿Cómo hacer para mantener el equilibrio en nuestra predicación? No es fácil. ¿Alguna vez predicó un sermón que despertó reacciones enojosas en sus oyentes? ¿O todos sus sermones producen reacciones de disgusto? Si es así, preocúpese, porque cuando Jesús predicaba a menudo invitaba a sus oyentes a encontrar paz interior (Mat. 11: 28-30).
Cuando usted predica, ¿nunca se producen reacciones que obliguen a un diálogo de corazón a corazón? En ese caso, es probable que también deba preocuparse, porque si predicamos como lo hicieron los hombres de los días bíblicos, algunos de nuestros sermones provocarán reacciones. Por supuesto, no busquemos dificultades gratuitas. Pero tampoco dejemos de cumplir con nuestra misión porque puedan surgir problemas al dar la palabra de Dios.
Algunos de los más grandes predicadores de la Sagrada Escritura escandalizaron a sus oyentes con discursos indeseables desde el punto de vista del público (Luc. 4:28-30; Juan 6:60-62; 10:24-30). Juan el Bautista, el mayor de los profetas según el decir de Jesús, ofendió a Herodes. Esteban, el día de su martirio, hirió profundamente a los asistentes al culto (Hech. 7:57, 58). Pablo, tremendo predicador del evangelio, ofendió a los dirigentes religiosos con su mensaje (Hech. 13:44-46, 49-52; 14:18-20; 16:20-23). Pero ninguno de ellos tenían como objetivo herir, escandalizar u ofender. Lo único que trataron de hacer fue comunicar el mensaje de Dios para la necesidad de sus oyentes, y esto produjo una de dos reacciones: conversiones o disgustos.
Pero vuelvo a mi pregunta anterior: ¿Cómo mantener el equilibrio al impartir la Palabra durante el sermón? Herodes se dejó guiar por motivaciones indignas al predicar. Al menos eso es lo que sugerirían los resultados evidenciados en la glorificación de su persona por un pueblo que frenéticamente vociferaba: “¡Voz de Dios, y no de hombre!” Pero no le fue bien ante los ojos de Dios, y hasta terminó muy mal ante los mismos hombres que lo aclamaban (Hech. 12:21-24).
Otro hecho que se desprende del análisis de los sermones bíblicos es que no debieran ser los deseos del pueblo los que determinen la naturaleza y el contenido del mensaje. Esto podría, eventualmente, corromper la predicación, al predicador y a la congregación (véase, por ejemplo, Isa. 30:9, 10; Eze. 13:9; 22: 26-28; 2 Tes. 2:11; 2 Tim. 4: 1-5). Tampoco parece ser la voluntad de Dios que el sentimiento de autoconservación y el deseo de ser aceptados —reacciones muy lógicas dentro de la naturaleza humana— impulsen nuestros mensajes (Jer. 23:29-31). Pero también aprendí de la Biblia que no debieran ser las frustraciones y agresividades del predicador los parámetros que lo lleven a escoger el tema de su predicación (Fil. 1:15).
Nuevamente pregunto: ¿Cómo mantener el equilibrio? A la luz de la predicación bíblica pareciera quedar claro que un sermón debiera ser el resultado armonioso de la suma de necesidades de los oyentes, más la voluntad de Dios expresada en la revelación y la guía del Espíritu Santo. Todo esto debe expresarse en palabras bien intencionadas, “sazonadas” (Col. 4:6) y comprensibles para los oyentes. Debiéramos predicar para salvar. Si eso significa pedir al Señor “lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado” (Isa. 50: 4), hagámoslo. Si el mensaje oportuno es de reprensión, démoslo con amor (Sant. 5:19, 20). Pero, en todos los casos, pidamos en oración al Señor que nos indique qué desea que digamos al pueblo.
Por supuesto, no tengo derecho a decir qué nos predicaría Jesús hoy, a menos que El lo hubiera revelado. Sin embargo, hay dos cosas que me sorprenden y me hacen pensar que deberíamos volver a algunos de los aspectos de la predicación profética y apostólica. La primera de ellas es que no hay elogio para Laodicea en el mensaje a las siete iglesias. Al contrario, después de describir una situación espiritual calamitosa, el Señor dice: “Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete” (Apoc. 3:19). Es probable que el Señor, si ocupase nuestros púlpitos hoy, volvería a pronunciar discursos que serian escandalosos a los oídos de muchos de nosotros, los laodiceanos.
El segundo hecho que surge delante de mis ojos al leer el mensaje a Laodicea es que el Señor dirige la invitación más tierna que se registra en las Sagradas Escrituras: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apoc. 3:20). Por lo tanto, la ama intensamente y desea su bien espiritual.
Evidentemente, ese equilibrio en el uso de la palabra de Dios, que es al mismo tiempo aguda espada de dos filos (Heb. 4:12) y alimento espiritual que da gozo y alegría al corazón (Jer. 15:16), sólo se logra mediante la conducción del Espíritu Santo. El es quien produce una santa incomodidad, la cual guía al arrepentimiento que convierte y hace surgir el gozo de la salvación. Y, ¡gracias a Dios!, el Espíritu está a nuestra disposición si deseamos vivir un ministerio sincero en las manos de Jesús.