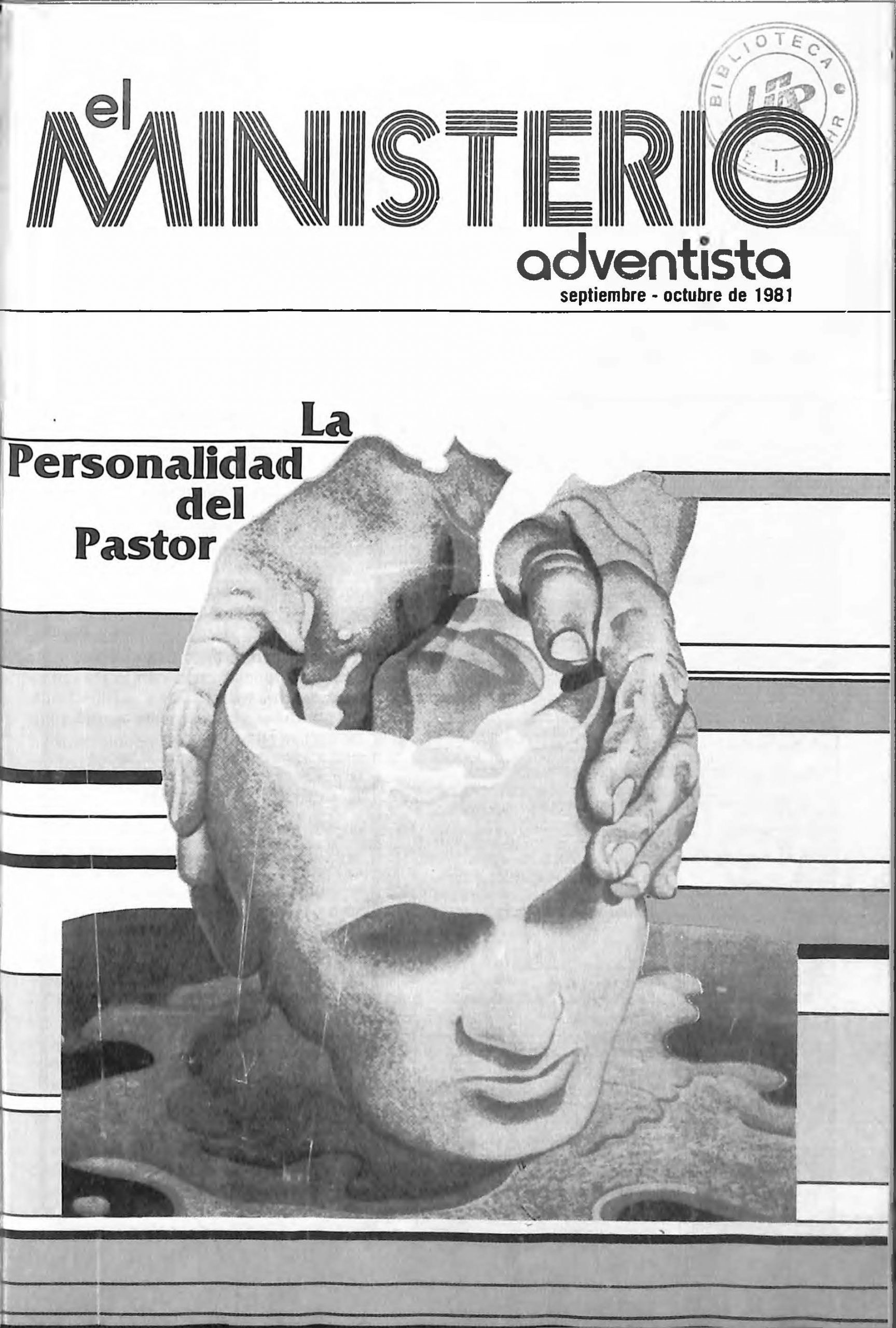Nos preparábamos para cumplir uno de los requisitos de la clase: escribir una monografía. La lista de posibles temas era larga y hacía difícil la decisión. Un nombre, sin embargo, nos llamó la atención. Sabíamos que era uno de los grandes evangelistas que la Iglesia había tenido en las décadas del 30 y del 40. Otro factor se agregó para decidirnos: el protagonista vivía a pocos kilómetros de la universidad. La decisión quedó hecha: la monografía sería un estudio de la vida, ministerio y filosofía de la evangelización del veterano ministro.
La experiencia fue muchísimo más rica que el mero cumplimiento de un requisito de la clase de Historia de la Iglesia; resultó una renovación de nuestro propio ministerio.
La primera impresión fue, sin embargo, desanimadora: Robert Boothby estaba anciano, su voz apagada, su oído débil, su memoria opacada. Al principio nos arrepentimos de haberlo elegido como el tema del trabajo. Varias horas de amigable plática nos dieron, no obstante, una visión de la riqueza de la experiencia de aquel fogueado hombre de Dios. Fue necesario buscar la mayor parte de su filosofía de la evangelización en los muchos artículos que las revistas publicaron en su tiempo. Sin embargo, sus conceptos del ministerio, de la obra, de la iglesia, estaban intactos.
¿Cuáles han sido sus mayores gozos en 50 años de ministerio?, le preguntamos. Su respuesta fue clara: “Ver a tanta querida gente aceptar la verdad”. Y agregó: “Quiero decir que éste ha sido sin duda el más grande gozo de mi vida”.
Otra pregunta enfocaba las experiencias negativas vividas. ¿Cuáles fueron las más grandes dificultades y frustraciones que recuerda haber enfrentado en su ministerio? La respuesta es simple: “No recuerdo nada importante”. En otras palabras, la tarea es tan excelsa que no hay precio demasiado alto a ser pagado, no hay una sola experiencia negativa que merezca ser recordada.
Boothby tiene 79 años. Vive solo. Su amada esposa, a quien recuerda constantemente, falleció hace poco más de ocho años, dejando un tremendo vacío en su vida. Mientras lo visitamos, la nieve cubre su patio, la salida de la casa, la carretera. Sin embargo, no hay posibilidades de tenerle compasión. El gran gigante dice: “Quisiera salir nuevamente a predicar, pero me estoy poniendo viejo”. Aunque su “hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día” (2 Cor. 4:16).
En el ministerio de hoy hay algunos Jonás y algunos Pablos: el que se seca en la amargura y el que se goza en las bendiciones de una vida vivida intensamente para Dios y el prójimo.
¿Por qué será que hay tan pocos venerables patriarcas entre las filas de los ministros jubilados?, preguntaba un secretario ministerial a otro. ¿Por qué será? Es que el ministerio no es una profesión fácil. No lo fue la del profeta ni la del apóstol, cuya lista incluye innumerables encarcelados y mártires.
“El ministerio cristiano tal como yo lo conozco, es una mezcla de gozo y dolor… la pared que separa la esperanza de la desesperación es muy fina. Yo opto por la esperanza y pido ayuda a los que me rodean en los momentos de desesperación. Yo elijo tratar de vivir y ministrar como si fuera éste el primer día del resto de mi vida”.[1]
Posiblemente el secreto esté escondido en los años previos al seminario y en la imagen idealizada que el joven se formó de los ministros y del ministerio. La amistad o admiración por alguno de sus pastores le hizo formarse la idea de un hombre santo que camina constantemente con Dios, un ser que entiende todas las cosas, que vive sólo para servir y que representa a Dios entre los mortales. Es el esposo ideal, el padre modelo, el artista del púlpito, el que es admirado por todos, el que no tiene problemas, el que sabe usar el poder de la oración y la intercesión y el que es capaz de solucionar las dificultades de los demás. Su vida es un verdadero romance. Hay quienes dejan lucrativas carreras para entrar en esta vida idealizada del ministro de Dios.
En algunos casos, sin embargo, sucede al ministro lo que sucede también con algunos jóvenes ilusionados con el matrimonio: después de una luna de miel más o menos larga, se entra a lidiar con las cosas prosaicas y rutinarias de la vida de casados. Hay quienes, desilusionados, se preguntan: “¿Esto es todo?”
Una preparación irreal de los futuros ministros puede también constituirse en una causa de frustración. El enfrentar situaciones reales -en la administración, en la solución de conflictos, en la distribución del tiempo, al tratar de llenar las expectativas de la congregación o de los administradores o de los departamentales de las organizaciones superiores-, sin la debida preparación, puede crear un sentido de incompetencia y frustración.
Durante un estudio realizado por Revel L. Howe entre 1.600 ministros de 38 denominaciones a través de un período de 7 años, una de las cosas que más le impresionó fue “el contraste entre la certeza que los alumnos de teología tenían del ministerio, y la confusión que los ministros veteranos tenían de él”. La razón -de acuerdo con Howe-, radica en las expectativas que el ministerio generaba en el ministro durante el período de preparación y las condiciones reales que encuentra luego en las iglesias. En otras palabras, descubre que el mundo no opera bajo las mismas presuposiciones ni es motivado por las mismas orientaciones.
En otro estudio realizado por Mills sobre el estrés en el ministerio, se encontró que el 42% de los 6.195 períodos de crisis declaradas por 4.665 ministros, había ocurrido en los primeros cinco años del pastorado, correspondiendo el 25% a los primeros dos años. Mills establece una interesante “ley”: “el shock que un joven ministro experimenta en su primer pastorado, parece ser inversamente proporcional al realismo de su imagen del ministerio”.[2]
Se le presentan entonces dos opciones: o intenta ser lo que el ministro debe ser, o modifica su concepto del ministerio para adecuarlo a lo que él es. Los resultados de su ministerio dependerán entonces tremendamente del camino que escoja.
Supongamos que siga la primera opción. El ideal es que el ministro sea abnegado, que no busque posiciones o cargos en la jerarquía de la iglesia, que considere como su blanco supremo el ser siervo de todos, que no viva para sí sino para enriquecer a otros. Filipenses 2 le muestra el supremo ejemplo de Cristo, quien “se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo”. El apóstol Pablo, quien dio todo lo que era y tenía, que estuvo dispuesto a gastar lo suyo y aún a gastarse del todo a sí mismo por amor a la iglesia -aun perdiendo el amor de ella, al amarlos más (2 Cor. 12:15)- le presenta la elección ideal y el ejemplo a seguir.
No obstante, otros ejemplos de la vida de todos los días, de colegas en el ministerio, cuyo blanco e ideal es “ascender” dentro de la jerarquía, le presentan -a través de otro enfoque- otra posibilidad. Aunque algunos -buscándolo- sólo encontraron frustración, otros están hoy en una posición más confortable, habiendo logrado sus objetivos. El ministro se pregunta: ¿Cuál actitud es mejor?
Al elegir lo que es ideal, ¿no podría ser considerado un fracasado, alguien que nunca ha logrado nada? Este es uno de los conflictos más serios que un ministro tiene que enfrentar tarde o temprano. Pero en esa búsqueda tal vez no logrará lo que aspira. Otro fue nombrado para aquel departamento, para aquella administración que él tanto aspiraba, o para el pastorado de aquella iglesia más grande, dejándole un sabor amargo, un sabor a derrota. La primera vez no será difícil sobrellevarlo, pero si la situación persiste, la amargura podrá ser crónica. Si no es vencida, esa actitud llevará al ministro a una aridez que será amarga como la calabacera seca de Jonás.
Debemos recordar que la línea divisoria entre la sana aspiración y la ambición es muy tenue. No es fácil saber cuándo se pasa de lo positivo a lo negativo. Cuando el afán de posición o de dominio están presentes en un individuo, o si éste lo alimenta, se transforma en un hambre insaciable. Cuando ha logrado una posición o posesión que codiciaba, no disfrutará de ella, pues comenzará a aspirar otra más elevada. El proceso se repetirá, al punto de no hallar luego satisfacción en nada. Como la ambición es incompatible con la naturaleza del ministerio, un ministro tal se seca, se agosta, terminando sus días en forma oscura. En cambio, el ministro que se despreocupa de su propia posición, cuyo anhelo e ideal es servir donde esté, dando todo lo que es y tiene por ver avanzar la obra, alguien que se identifica plenamente con la obra, que ama de corazón a su iglesia, a sus miembros, a sus dirigentes, en fin, que se dedica de cuerpo y alma a aquello para lo cual fue llamado, vivirá un constante romance como ministro. Para él no habrá injusticias ni descensos: los “ascensos” serán considerados oportunidades de trabajo y no honores especiales o motivos de orgullo. Este es el ministro a quien todos aman, que vive plenamente a pesar de los conflictos normales o anormales del ministerio. Su sol se pone finalmente mientras su ser interior se renueva de día en día, aunque su cuerpo físico sienta los estragos de los años.
¿Cuáles son las pautas que un ministro debería seguir a fin de lograr el ocaso de un patriarca, siendo una inspiración hasta el mismo momento en que su sol se ponga? Enumeraremos algunas:
- Busque la eficiencia y no el éxito. ¿No expresan las dos palabras el mismo concepto? No necesariamente. El ministro puede realizar tareas o intentar logros que le den un buen nombre ante las autoridades de las organizaciones superiores en cuyas manos esté el promoverlo a cargos de mayor categoría. Cumplirá todo lo que le beneficia ante los demás. En otras palabras, buscará el éxito por el éxito en sí, para su propio beneficio.
El que busca la eficiencia mirará su trabajo con lente diferente: como la misión del ministro es servir, su deseo será servir. Pero lo hará desinteresadamente, sin velar por su propio beneficio; su satisfacción será ver el deber cumplido por el deber en sí y no por los beneficios que le pueda reportar.
Es interesante notar que para lograr el éxito puede no tener mucho valor el carácter del individuo. Sus talentos naturales o cultivados serán suficientes. Para lograr la eficiencia, más que los talentos, es el carácter lo que cuenta. La mayor influencia que un ministro podrá ejercer, no estará basada en sus talentos, en su personalidad, sino en su carácter, especialmente en el grado en que refleje el espíritu de Cristo.
Que su sol se ponga entre nubes, o brillando hasta el final, dependerá no tanto de lo que haya logrado por medio de sus talentos, sino de lo que logre en base a su carácter cristiano. Cuando éste no prima, posiblemente habrá éxito, pero no necesariamente eficiencia. Cuando los dos elementos se fusionan en uno, aparece un ministro que es realmente grande, a quien se recordará siempre como un valor para la iglesia. Este pensamiento es presentado en muy diversas formas en las Escrituras. Juan el Bautista decía de Cristo: “A él conviene crecer y a mí menguar” (tal vez ésta sea la razón por la que Juan fue considerado por Cristo como el más grande entre todos los nacidos de mujer.) Pablo se gozaba en las “debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias”. Consideraba que cuando era débil, entonces era fuerte (2 Cor. 12:10). Confesaba además que, al ir a la Iglesia de Corinto, no buscaba lo que era de ellos, sino a ellos (vers. 14). Es decir, que no buscaba su propio beneficio. Por otra parte, la medida con que él se medía era original: “Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos” (2 Cor. 10:12). Y concluye diciendo: “Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba” (vers. 18).
Esto no equivale a pasividad, desinterés o ausencia de objetivos; más bien es lo contrario. Pero los objetivos no serán de autobeneficio, sino de cumplimiento de los elevados intereses de la obra en que se está empeñado.
Al predicar un sermón, dos meses antes de ser asesinado, Martin Luther King habló a la congregación de su posible muerte. Les dio instrucciones acerca de su funeral: quería que fuera breve, que no se mencionara que era Premio Nobel, que no se hiciera alusión a los más de doscientos grados honorarios que había recibido. Más bien quería que se dijera que él había dedicado su vida a una causa que consideraba justa y que estaba dispuesto a morir para defenderla. En otras palabras, deseaba que el foco del panegírico fuera dirigido hacia la misión que cumplía y no en quién la cumplía.
Hay una diferencia fundamental entre el artista del espectáculo y el ministro. Uno es una estrella que brilla por sí mismo, que trata de resplandecer. El otro es como la luna que refleja la luz que recibe del sol. El consejo bíblico es: “¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques” (Jer. 45: 5). El engrandecimiento que busca es el de Cristo y del mensaje, no el suyo propio. Posiblemente, el segundo vendrá como consecuencia del primero.
- Sea auténtico. Uno de los más severos conflictos que todo ministro enfrenta es el de tratar de presentar una imagen exterior diferente de la realidad interior que vive. El vivir una “guerra civil” contra sí mismo, desgasta y roba las energías que se necesitarán para ser un venerable patriarca.
Esto abarca dos aspectos diferentes: su vida interior y su papel como ministro. Las expectativas que la sociedad y la congregación tienen acerca del ministro son a veces irreales, sobrehumanas. Las expectativas ideales que él tiene de sí mismo, son frecuentemente más elevadas de lo que la realidad muestra como una posibilidad alcanzable. ¿Qué hacer entonces? Hay tres opciones: se presenta una máscara exterior que esconde una realidad interior diferente; se presenta exteriormente como un ser humano tal como es; o se busca la elevación hacia el ideal.
Por supuesto que lo ideal es la tercera. Pero, ¿no habrá cierta lógica en la segunda posibilidad? Veamos: El ministro no necesita presentarse ante la congregación y la sociedad como el que todo lo sabe y todo lo puede, aun bajo la premisa de que es un hombre de Dios. Todavía es un ser humano y como tal tiene sus limitaciones. Algún día puede pedir a un laico que ore por él. Ese acto no lo disminuirá delante de aquel laico, si demuestra autenticidad. Al contrario, pondrá a su disposición la tremenda fuerza de la oración intercesora de la iglesia en favor de sus ministros. No pretenderá ser un superhombre si es que no lo es (¡y no lo es!),’ sino un ser humano con limitaciones. No significa esto que podrá permitirse deslices o flaquezas “humanas” sino más bien, que no deberá aparentar algo que esté por encima de las posibilidades de un ser humano. Lawrence Richards da tres razones para ello:
- El ministro debe ser un ejemplo, no de perfección sino de crecimiento (o perfección de crecimiento).
- El Evangelio no significa “acepte a Cristo y sea perfecto”. Si así fuera, no habría necesidad de Cristo durante el resto de nuestra vida. “Separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). El ministro es un representante de ese Evangelio de permanente dependencia de Cristo.
- El ministro debe ser un modelo con el cual los demás puedan identificarse. No sólo nuestros puntos fuertes edifican a los demás y los ayudan a verse tal como son, sino también nuestros puntos débiles (¡y todos los tenemos!).
Nuestra constante dependencia de Cristo Jesús será mucho más edificante que el cargar una máscara de superhombre que no revela lo íntimo del ser. Nuestro poder, al igual que el de ellos, está en Cristo.
Esa actitud nos preparará también decididamente para enfrentar el ocaso de la vida. La máscara caerá algún día, revelando la desnudez. La hipocresía mata y estanca, mientras que la sinceridad y la autenticidad llevan al progreso y producen paz.
Lo mismo podría decirse del desempeño profesional del ministro. Hay tareas que cada individuo puede realizar con más eficacia y placer que otros. En el ministerio hay posibilidades para ejercer todos los dones que Dios haya concedido. El disfrutar de un ministerio sin conflictos innecesarios implica también realizar una tarea donde se esté a gusto, aunque esa tarea no nos ponga en la línea de la presidencia de la Asociación General o de la División. Para ser feliz en el ministerio y cumplir una tarea divinamente bella, no es necesario una posición jerárquica, sino un espíritu dedicado, en el lugar donde se esté.
Todos estos ingredientes combinados preparan al ministro para su puesta de sol. Quien vivió plenamente el romance de su vocación, vivirá con amplias satisfacciones. Será siempre una inspiración, llegará al momento de la declinación de sus fuerzas con el amor por la causa intacto y disfrutará del amor de la iglesia en forma plena. Será amado y respetado.
Al visitar el cementerio donde está sepultada Naomi Boothby, la esposa de Robert Boothby, encontramos al lado de la piedra que marca su tumba, otra similar con el nombre: “Robert L. Boothby”, la fecha de su nacimiento y un espacio en blanco para registrar la del fin de su viaje. La muerte no es una amenaza para aquel que no ha vivido en vano. Puede decir como Pablo: “He peleado la buena batalla… por lo demás, me está guardada la corona de justicia” (2 Tim. 4: 6-8).
¿Está usted también hermano ministro, preparándose para cuando su sol se ponga?
Sobre el autor: Profesor de Teología Práctica en el Colegio Adventista de Chile.
Referencias
[1] Harold R. Fray Jr„ The Pain and Joy of Ministry, (Philadelphia, Pilgrim Press, 1972), pág. 121.
[2] Donald P. Smith, Clergy in the Cross-fire, (Philadelphia, Westminster Press, 1973), págs. 54, 55.
3 Lawrence O. Richards, A Theology of Christian Education, (Grand Rapids, Michigan, Zondervan Pub. House, 1975), pág. 142.