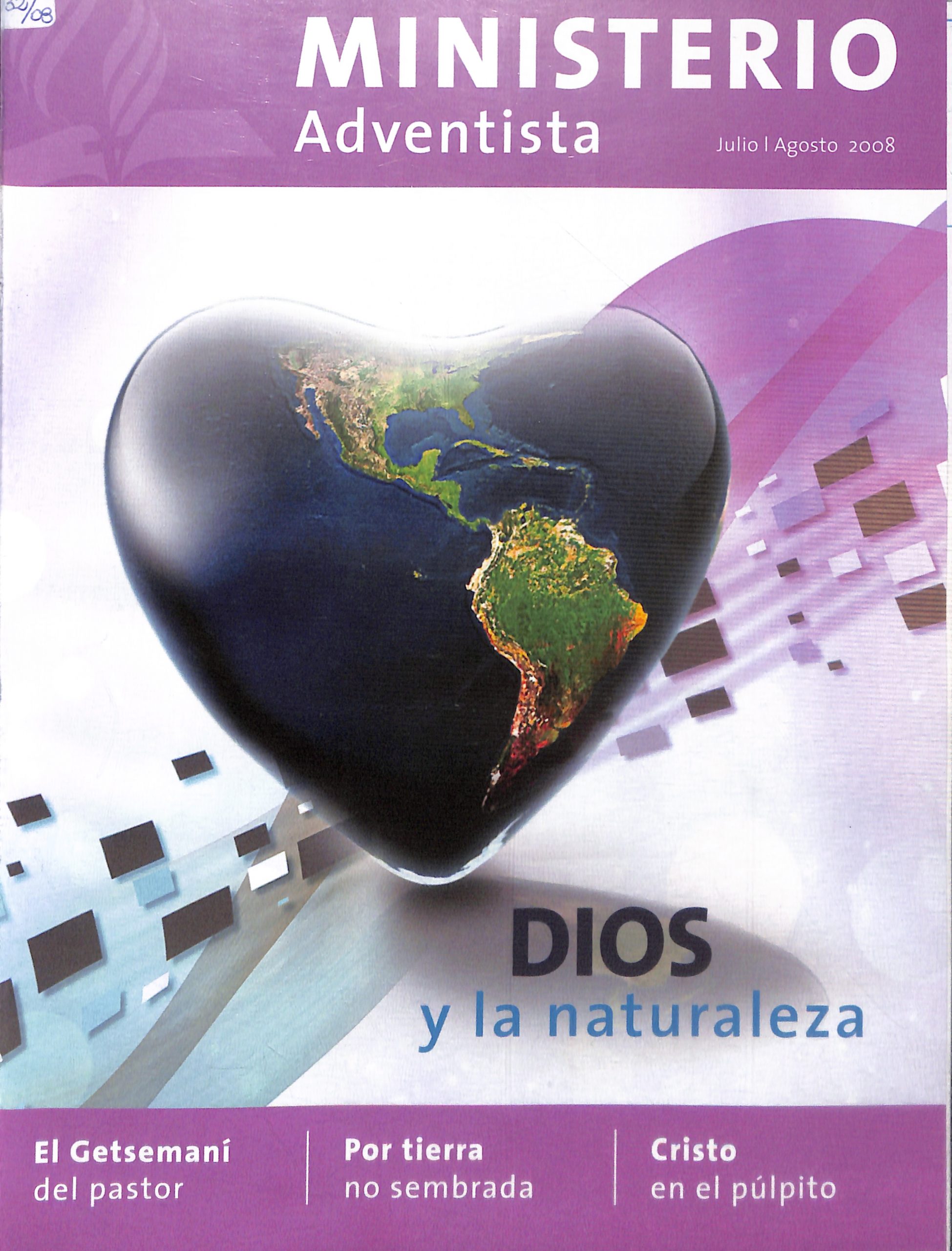La predicación es uno de los deberes más sagrados del pastor. Ser alguien llamado por Dios para proclamar su verdad salvadora en Cristo Jesús es un privilegio incomparable. Un privilegio que, muy frecuentemente, no es reconocido y, en la mayoría de las veces, es desperdiciado. Predicar es un trabajo divino; está vinculado con la misión de la iglesia. Es la oportunidad para que la gracia y el poder divinos toquen vidas, infundiéndoles esperanza, ofreciéndoles salvación y transformación.
En la solución encontrada en una de las primeras dificultades que enfrentaron en la iglesia primitiva, quedó evidenciada la prioridad que debe ser dada a la predicación, especialmente en el contexto del trabajo pastoral. Juntamente con la elección de los diáconos “para servir en las mesas”, haciéndose cargo del trabajo asistencial a los enfermos y los necesitados, indispensable en una comunidad cristiana, la definición vino clara: “Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra” (Hech. 6:4).
Ningún énfasis dado a cualquier otra cosa debería opacar la importancia de la predicación. Así, Andrew Blackwood opina que “debería ser considerada la tarea más noble que existe en la tierra. Aquel que es llamado por Dios para proclamar el evangelio debería destacarse como el hombre más importante en su comunidad, y todo cuanto haga para Cristo y para la iglesia debería manifestarse en su predicación. En el púlpito, deberá dar lo mejor de su trabajo para el tiempo y para la eternidad. En general, debemos emplear nuestros superlativos parsimoniosamente, pero no cuando hablamos de la obra del predicador”.
La predicación tiene como objetivo erguir el alma humana y elevarla a la presencia de Dios, haciendo posible un encuentro que salva, fortalece, renueva y transforma. Evidentemente, el predicador, con su preparación esmerada y su entusiasmo contagioso, ejerce un papel importante en este proceso. No obstante, de nada valdrán sus esfuerzos si no son empleados en la exaltación de Cristo Jesús.
Él debe ser el centro de todo sermón. Nuestro deber y nuestra responsabilidad, más que nuestro privilegio, es enaltecerlo ante el pueblo, engrandecerlo en los corazones y las mentes. Sin él, no hay salvación. Él es el único camino a Dios. No existen alternativas a Jesús. Como lo afirmó Pedro, “en ningún otro hay salvación” (Hech. 4:12).
“El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la Palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la Cruz del Calvario. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la salvación y redención: el Hijo de Dios levantado en la cruz. Tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros” (Obreros evangélicos, p. 332).
Sobre el autor: Director de Ministerio, edición de la CPB.