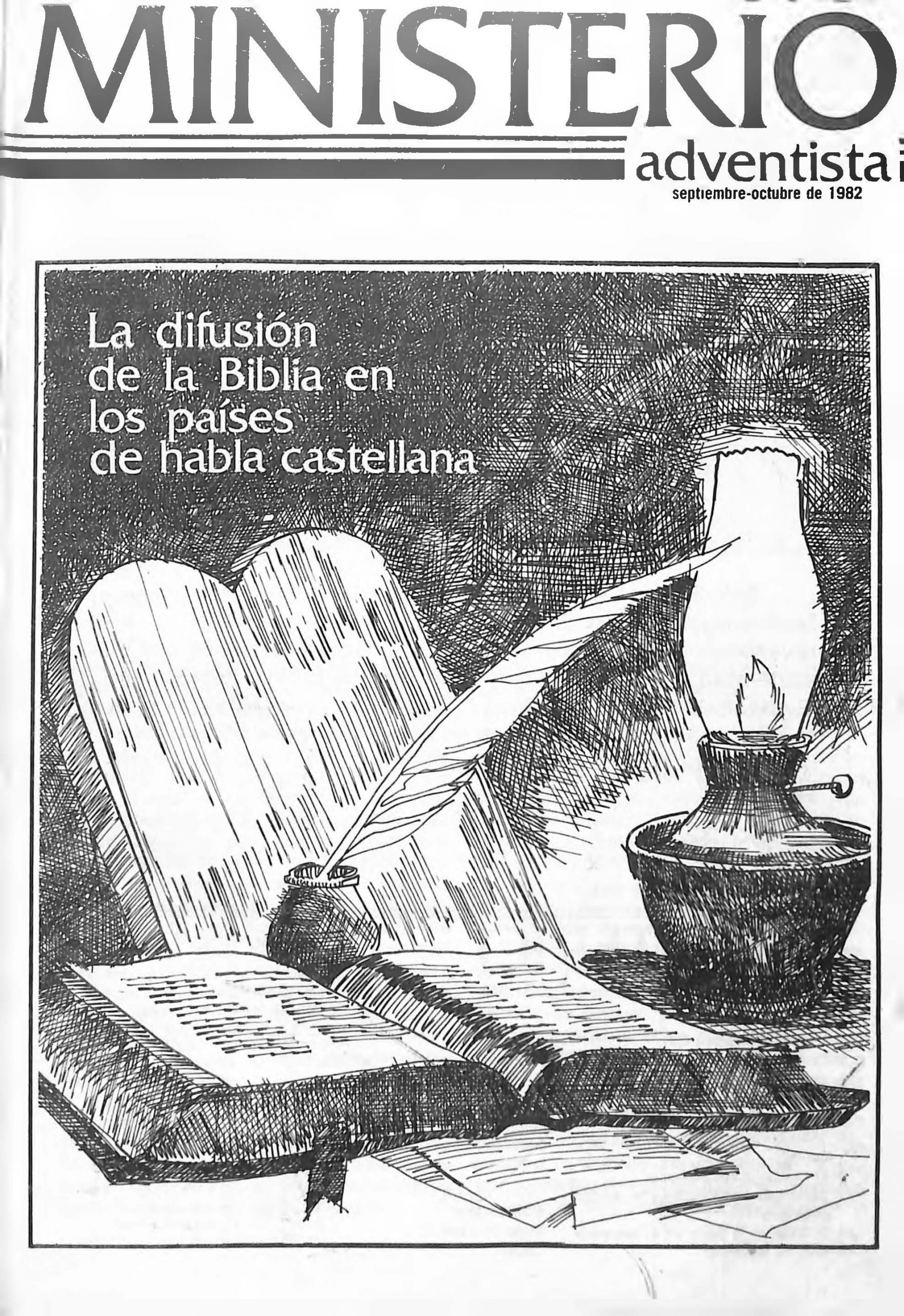Jesucristo es el centro de la religión cristiana. Nuestra religión no es, en primer lugar, la aceptación de un credo o de un cierto número de creencias fundamentales claramente definidas. En su más profunda esencia es una dedicación a una persona. Ser cristiano significa decir sí a Cristo, y hacerlo sin reservas.
Lo mismo es cierto del mensaje cristiano. El Evangelio trata acerca de una Persona. Habla acerca de un evento cuyo centro es Jesucristo. A través de Él Dios actuó y habló. Dios vino a través de Jesucristo. El Nuevo Testamento atribuye un significado fundamental a Jesús de Nazaret: “nacido de mujer” (Gál. 4: 4), que sin embargo era antes que Abrahán (Juan 8: 58). El cristianismo no se remonta simplemente a una primitiva comunidad de creyentes; se arraiga en Jesús de Nazaret.
¿Pero quién es Jesús? ¿Un judío del siglo primero? Es difícil admitir que un hombre del primer siglo, por más grande que fuese, haya dado la última palabra en todo lo que es importante. La orden de que debemos rendirnos a Él como una persona trae muchas implicaciones alarmantes. ¿Quién es Él?
Ciertamente fue un hombre. Sus primeros discípulos no dudaban acerca de la genuina humanidad del hombre de Nazaret. Hablaban de Él como un “varón aprobado por Dios” (Hech. 2: 22), como un hombre a quien “Dios ungió con el Espíritu Santo y que anduvo haciendo bienes” (cap. 10:38). Al mismo tiempo sostenían que vieron a Dios en cada aspecto de su obra pasada, presente y futura. Él era -declararon- nada menos que un ser divino. Recordando su vida terrenal vieron los milagros que El realizaba como “señales” de Dios; es decir, actos de Dios que acompañaban a Jesús y lo investían con significado revelador (caps. 2: 22; 10: 38). También lo vieron como el objeto de las profecías del Antiguo Testamento en términos generales (caps. 7:52; 10:43) y con referencia a eventos particulares de su crucifixión (cap. 3: 18) o de su resurrección (cap. 2:25-31). Mientras que algunos reducían a Jesús a la nada y lo rechazaron, Dios lo glorificó (cap. 3: 13) -dijeron-, lo exaltó hasta ponerlo a su propia mano derecha (cap. 2: 33) y, como se menciona en el primer sermón cristiano registrado, lo hizo “Señor y Cristo” (vers. 36). Dios lo eligió para ser el juez de todos, tanto vivos como muertos (caps. 10:42; 17:31).
Los discípulos tal vez no tuvieron desde un principio una cristología completamente desarrollada. Tenemos que esperar hasta que vengan algunos de los escritos más teológicos del Nuevo Testamento para declaraciones sistemáticas y formales sobre el tema, pero estas primeras afirmaciones contienen toda la materia prima para una doctrina cristiana completa de la persona y de la obra de Cristo.
Los escritores del Nuevo Testamento también se gozaban en pensar que Jesús mantenía una relación especial e íntima con el Padre. Pablo, por ejemplo, piensa que el Padre y el Hijo están tan íntimamente relacionados, que atribuye indistintamente a ambos los mismos dones y gracias. Así, el Evangelio de Dios también es de Jesucristo como lo afirma algunos versículos después (Rom. 1:1, 16). Los dos están tan íntimamente unidos que no importa saber a cuál de ellos se refiere. El perdón proviene de Dios o de Cristo (Col. 2: 13; 3:13), o de Dios por amor a Cristo (Efe. 4: 32) Algún día estaremos ante el tribunal de Dios, al cual también se refiere como el tribunal de Cristo (Rom. 14: 10- 12; 2 Cor. 5: 10). Y si es verdad que en el Antiguo Testamento el gran día final cuando se realice el juicio, es el “día del Señor”, también es “el día de nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor. 1:8; Rom. 2:16). ¿De qué otra forma se podría demostrar más claramente el lugar que ocupaba Cristo en las mentes de los primeros cristianos que ver el espectáculo de judíos monoteístas convencidos que tan abiertamente atribuían funciones y atributos divinos a Jesús de Nazaret?
El Evangelio de Juan se abre con la desconcertante declaración: “En el principio era el Verbo”. La imagen es extraña para nosotros, y apenas sabemos lo que significa. Pero el término logos (palabra) era común en el siglo primero. Es precisamente dentro de este marco (que, como Juan sabía, judíos y griegos comprenderían y apreciarían) que el apóstol proclamó que Jesús de Nazaret era responsable de toda la creación, así como de darle a los hombres y a las mujeres la luz verdadera (Juan 1:3, 4, 9,). Para Juan, el logos, tan familiar para sus contemporáneos, era una persona y nada menos que Dios (vers. 1).
Después de haber afirmado la deidad esencial de Cristo, Juan sigue declarando que ocurrió una encarnación: “Aquel Verbo fue hecho carne” (vers. 14). Años antes Pablo había hecho una declaración similar: el que era en la forma de Dios tomó la forma de un siervo y fue “hecho semejante a los hombres” (Fil. 2: 6, 7). Dios el Hijo llegó a ser un hombre; se produjo una unión tan íntima entre Dios y una naturaleza humana creada, que un hombre, uno de nuestra propia raza, pudo decir: “Yo soy Dios”. En un momento particular de la historia, Dios el Hijo entró a este mundo en una forma única, sin precedentes; ¡y comenzó a existir como hombre! La encarnación no puede ser explicada por lo que ocurrió antes; debe ser unida por una línea vertical directamente con Dios.
Aunque sería totalmente arrogante vanagloriarse de que podemos conocer la mente de Cristo, no estamos sin evidencias de la visión de Jesús sobre sí mismo. Entre otras cosas, Él sabía que era Hijo de Dios en un sentido único (Luc. 2: 41-52; Juan 20: 17; 5: 17, 18), así como Hijo del hombre, el cual tiene autoridad para perdonar pecados y es Señor del sábado (Mar. 2: 10, 27). La comprensión propia de Cristo surge más vívidamente en las grandes declaraciones “Yo Soy” registradas en el cuarto Evangelio. “Yo soy el pan de vida” (Juan 6: 35) y “Yo soy la luz del mundo” (cap. 8: 12) son pretensiones singulares. Lo mismo podemos decir de “Yo soy la resurrección y la vida” (cap. 11: 25), como de su afirmación de ser “el camino, la verdad y la vida” (cap. 14: 6). Difícilmente estas afirmaciones podrían ser más abarcante y universales. Resulta difícil evitar la conclusión de que en la mente de Jesús había una definida conexión entre sí mismo y el gran Yo Soy, nombre atribuido a Yahveh en el Antiguo Testamento (Éxo. 3: 13, 14). Podemos ver esto más claramente aun en otra declaración de Cristo: “Antes que Abrahán fuese, yo soy” (Juan 8:58). Los que lo escucharon estaban tan conscientes de las implicancias de esa declaración que “tomaron entonces piedras para arrojárselas” (vers. 59).
Aunque plenamente Dios, Jesús también fue totalmente hombre, como lo certificaron los escritores del Nuevo Testamento, quienes nos dicen que El “crecía y se fortalecía” (Luc. 2:40) y “crecía en sabiduría y en estatura” (vers. 52), y que “por lo que padeció aprendió la obediencia” (Heb. 5: 8). Ellos lo describen como conocedor del hambre (Mat. 4: 2), de la sed (Juan 19: 28) y de la necesidad de dormir y descansar (Mat. 8: 24; Juan 4: 6). Podía expresar amor y compasión (Mar. 10: 21; Mat. 9: 36), y necesitaba orar para sostenerse (Mat. 14:23; Luc. 16: 12).
Sobre el autor: es profesor de teología histórica en el Seminario Teológico de la Universidad Andrews, Berrien Springs, Michigan; y es redactor colaborador de la revista Ministry.