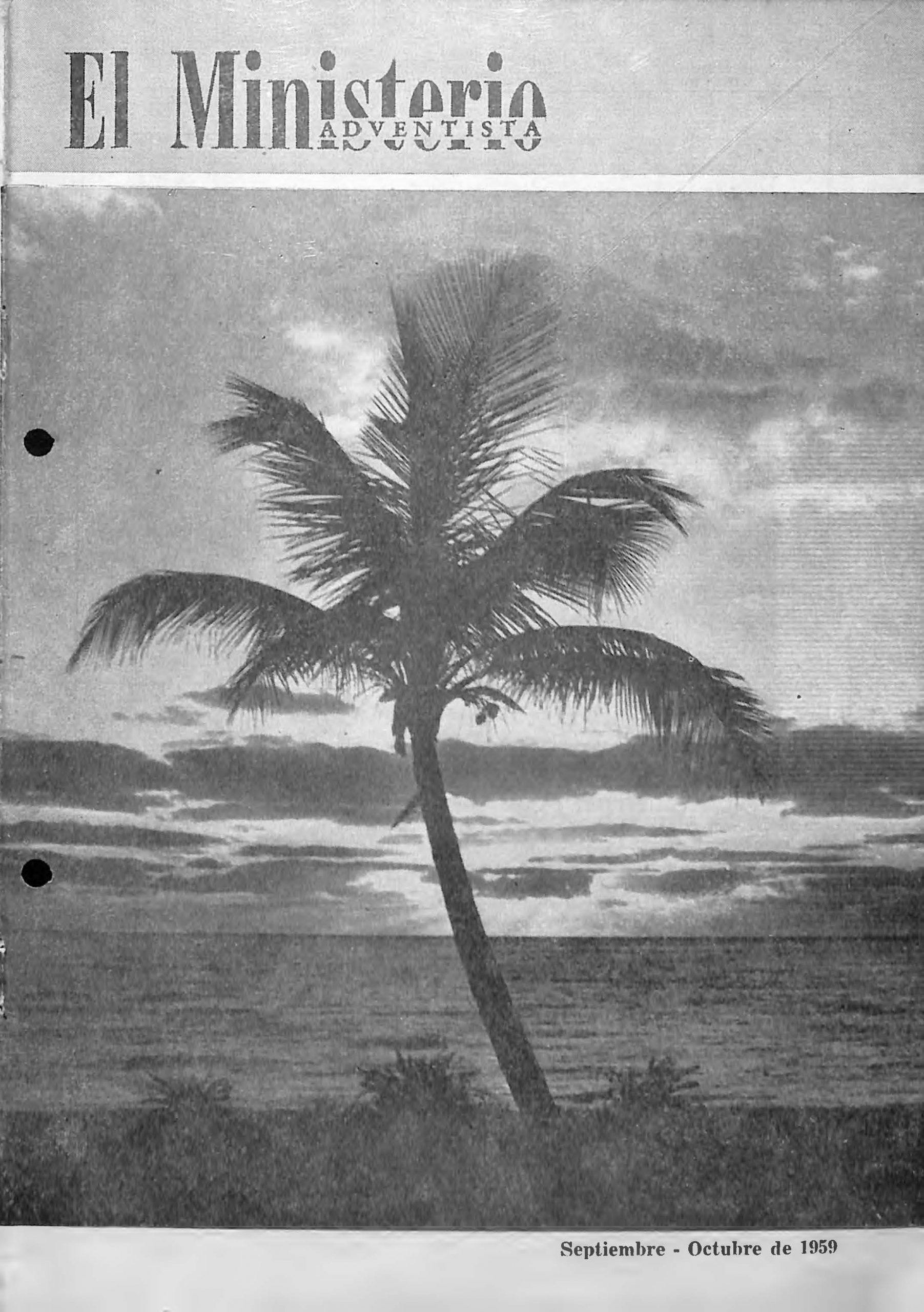La expiación implica todo lo que sabemos acerca de Dios y de Jesús. De modo que es imposible abarcar en este artículo una explicación completa de este tema. Cuanto más estudiamos la expiación, tanto más admirable se nos presenta. No podemos entenderla más de lo que podemos explicar el misterio de la electricidad o de la fuerza de gravedad. Tampoco es posible tener una concepción acertada de este gran asunto si se deja cíe reconocer la eterna deidad de Cristo, las implicaciones de la encarnación y de la naturaleza humana sin pecado de nuestro Señor, y la fundamental provisión de justicia mediante la fe. Cuando se deja de aprehender estas verdades básicas resulta una limitación de las ideas.
Mencionaremos como ejemplo la declaración de un universalista: “¿Cómo puede un Dios justo, la primera persona, tomar el pecado del hombre culpable, la segunda persona, y colocarlo sobre Cristo, una inocente tercera persona?” Considerados estos conceptos superficialmente parecería que plantean un problema. Pero cuando Dios, la primera persona, tomó el pecado del hombre culpable, la segunda persona, y lo colocó sobre Cristo, no lo colocó sobre una tercera persona sino sobre sí mismo, porque Cristo es Dios, la Deidad encarnada. Realmente no hay ninguna tercera persona implicada.
Si Dios, como soberano del universo, eligió voluntariamente tomar la culpa del hombre sobre sí mismo para manifestar su amor y misericordia ante el hombre, los ángeles y el universo, ¿qué fundamento habría para hacerle una objeción? El mismo que hizo la ley fue el que sufrió la penalidad que exigía su violación. Fue Dios mismo el que permitió un sustituto, el que proporcionó el sustituto, el que se convirtió en el sustituto. Por otra parte, esa sustitución no se hizo para la gente buena, ni aun para los que tratan de ser buenos, sino para los “impíos”, para los “flacos”, y en realidad para sus “enemigos” (Rom. 5:6-11). Y este gran sacrificio fue el cumplimiento de las diversas ofrendas simbólicas del antiguo Israel: corderos, cabras, becerros, toros, palomas, y aun el puñado de harina admitida bajo ciertas circunstancias.
El sacrificio matutino y el vespertino
En el ritual de los sacrificios, el sacrificio matutino y el vespertino, llamados “holocausto continuo” (Exo. 29:42), ocupaban un lugar fundamental. Estos se ofrecían en adición a las muchas y diversas ofrendas de la congregación y los individuos.
“La ofrenda diaria… constituía el fundamento de todo el sistema de sacrificios” (R. Winterbottom, en The Pulpit Commentary, tomo 5, pág. 380).
“La institución [del sacrificio matutino y el vespertino] era tan imperativa, que no podía prescindirse de esta oblación por ningún motivo” (Jamieson, Fausset and Brown, Commentary, Critical and Expository, sobre Exo. 29:38).
La ofrenda de la mañana y de la tarde, que simbolizaba la continua eficacia del sacrificio y ministerio de Cristo (Heb. 7:24), puede comprenderse mejor si pensamos en ella como la ofrenda de Dios para el pueblo, más bien que como la ofrenda del pueblo para Dios. Se ofrecía independientemente de la actitud del pueblo, individual o colectivamente. Y era eficaz aun para los que estaban en el exilio (1 Rey. 8:30, 44, 50). Este sacrificio “continuo”, si pensamos en él como el sacrificio de Dios, realmente simbolizaba la provisión de gracia de Dios, que existía aun antes de la fundación del mundo, y con la cual el pecador individual no tiene otra cosa que hacer sino aceptarla. La gracia no puede ser ganada, tiene que ser aceptada.
En Levítico 1:5, 6 aparecen las instrucciones generales acerca de la “ofrenda encendida”. El sacerdote debía matar el sacrificio, luego debía desollarlo y cortarlo en pedazos. Esta desolladura y descuartizamiento de la víctima constituía una parte vital de la ceremonia. Originalmente, cuando el pecador arrepentido llevaba un animal de su propiedad para ofrecerlo, lo degollaba por su propia mano. La ejecución no debía ser impedida por ninguna señal de angustia o desesperación del animal. Una vez que el animal o el ave era muerto, se procedía a desollarlo. El cuerpo sin belleza, desfigurado y desmembrado, finalmente era consumido por el fuego. En verdad ésta era una ceremonia horripilante, pero mostraba gráficamente la ira de Dios contra el pecado.
Los sacrificios individuales
Estos sacrificios individuales eran importantes, porque cada uno prefiguraba el Calvario, y al ser ofrecidos por el individuo, expresaban su aceptación personal de la provisión hecha por Dios. Podríamos pensar en el sacrificio matutino y vespertino como esencial, mientras el sacrificio individual ocupaba un segundo término: el primero simbolizaba la expiación provista; el segundo, la expiación aceptada. La falta de comprensión de esta ofrenda adicional condujo a los israelitas a la corrupción del Evangelio. Algunos razonaron que cuanto más animales sacrificaran tanto mejor estarían en su relación con Dios. Así cayeron en la justificación por las obras —un peligro siempre actual aun para los cristianos.
Cristo tomó nuestro lugar
Ahora hablemos de nuestro Señor que se sometió voluntariamente al juicio, y luego “como cordero fue llevado al matadero”. Imaginémoslo ante sus enemigos sin ninguna clase de protección. Sí, su cuerpo fue quebrantado por nosotros; puso “su vida en expiación por el pecado” (Isa. 53:10).
Bajo la agobiadora carga de la culpa del mundo, dijo tristemente: “Está muy triste mi alma, hasta la muerte”. Él fue herido, sí, “herido fue por nuestras rebeliones”; pero ¿quién puede decir cuán profundas fueron esas heridas? Golpes, correas y clavos horadaron y magullaron su carne, pero mayor que estas torturas fue la inenarrable angustia que acongojó su afligida alma. Miremos a Aquel que “sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo” (Heb. 12:3) resistiendo hasta la muerte en su batalla contra los poderes de las tinieblas. Soberano de todo el universo, Príncipe del cielo, Creador de las constelaciones, permanece como nuestro sustituto en medio de la turba escarnecedora. Contemplemos a este ocupante del trono, quien, deponiendo su gloria y separándose de la compañía de los seres santos que le habían rendido homenaje desde la eternidad, asumió la naturaleza humana (no la naturaleza pecaminosa) y sufrió en nuestro lugar las más horrendas angustias de las privaciones. Habiendo sido condenado como criminal, dobló su cabeza en humilde sumisión, y comenzó su marcha de la muerte hacia el Calvario. En ese sangriento promontorio fue crucificado con los ladrones y ridiculizado por los sacerdotes.
Contemplemos al Cordero de Dios, lacerado, herido y sangrante.
Jesús murió en el día de la pascua, sin embargo su muerte exacta no ocurrió a la hora en que se degollaba el cordero pascual, sino a la hora del sacrificio de la tarde. La declaración de Pablo es importante: “Cristo… a su tiempo murió por los impíos” (Rom. 5:6). Advirtamos el siguiente comentario:
“Era la hora del sacrificio vespertino. El cordero que representaba a Cristo había sido traído para ser muerto… Con intenso interés, el pueblo estaba mirando. Pero la tierra tembló y se agitó; porque el Señor mismo se acercaba… Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima; pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que figuraba” (El Deseado, págs. 689, 690).
Justamente antes de entregar su vida, murmuró: ¡Teteléstai! [“¡Consumado es!”] Esta no fue una exclamación de desesperación; fue un grito de victoria. Y ese grito recorriendo hacia el pasado el cauce del tiempo fue la seguridad de perdón para cada transgresión confesada o ignorada desde la caída del hombre. Repercutió en los siglos venideros hasta el final de la historia para asegurarnos la salvación a los que vivimos ahora, cuando el tiempo está por sumergirse en la eternidad. Ascendió hacia el trono de Dios para anunciar a los ángeles que había vencido. Descendió a la tumba de donde resucitarían muchos cuando él mismo saliera de la tumba. La mensajera del Señor dice que fue “una exclamación que conmovió el universo” (Manuscrito 165, 1899). Y además: “Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino” (El Deseado, pág. 691). Los ángeles y los mundos no caídos recibieron con gozo las nuevas del triunfo, porque “la gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo” (Ibid.).
El universo afectado por la expiación
“Pero el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra sólo por este motivo; no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada; sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ‘Ahora es el juicio de este mundo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo’ [No sólo este mundo, sino todo el universo está unido en él]…
“El universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído… Cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban interesados en seguirle mientras recorría paso a paso su sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el Calvario. El cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía, y supo que todo era instigado por Satanás… Presenció la obra de dos fuerzas contrarias: Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimientos sobre la raza humana, y Cristo oponiéndosele. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía con más ardor. Cuando Cristo exclamó en la cruz en su expirante agonía: ‘Consumado es’, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos, y a través del mismo cielo. Finalmente se había decidido la gran contienda que tanto había durado en este mundo, y Cristo era el vencedor… Como una sola voz, el universo leal se unió para ensalzar la administración divina” (Patriarcas y Profetas, págs. 5457).
En Apocalipsis 12:10 se ha registrado ese “grito de triunfo”: “Ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo: porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche”.
Antes de su muerte Jesús dijo: “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre” (1 Cor. 11:25). Su sangre no era solamente algo destinado a cubrir el pecado, sino realmente un pacto que sellaba para siempre la relación entre Dios y el hombre.
“La expiación de Cristo sellaba para siempre el pacto eterno de la gracia. Fue el cumplimiento de toda condición de la cual Dios hizo depender la libre comunicación de la gracia a la familia humana. Entonces se destruyó toda barrera que interceptaba la más libre plenitud del ejercicio de la gracia, misericordia, paz y amor para el más culpable de la raza de Adán” (Manuscrito 92,1899).
Durante esas horribles horas de agonía, el Salvador, como sustituto de los pecadores, no pudo “ver el rostro reconciliador del Padre”. “No podía ver a través de los portales de la tumba”. “No fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar” (El Deseado, págs. 686, 687). Estas palabras son impresionantes, pero leamos lo siguiente mientras recordamos que éste fue un sacrificio de la Deidad realizado en la persona del Dios-hombre.
“De repente, la lobreguez se apartó de la cruz, y en tonos claros, como de trompeta, que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó: ‘Consumado es’… Una luz circuyó la cruz, y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol… Y mientras, sumiso, se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció… La batalla había sido ganada… Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas” (Id., págs. 689-691).
Su victoria destacada en las epístolas
Los Evangelios no revelan plenamente la importancia de la victoria de Cristo, y algunos críticos han intentado desacreditar la doctrina de la expiación, declarando que no fue enseñada por Cristo. Pero en el libro de los Hechos y en las epístolas, especialmente en la epístola a los Hebreos, los escritores del Nuevo Testamento la expusieron con toda claridad. La expiación fue el único propósito de su muerte. El objetivo principal de la misión terrenal de nuestro Señor no fue tanto predicar el Evangelio, como realizar una expiación para que pudiera haber un Evangelio que predicar. La tercera parte del registro histórico de su vida maravillosa trata de los acontecimientos ocurridos durante la última semana de su vida; no fue su existencia, ni sus milagros, sino su muerte, la gran obra que vino a realizar. Los siguientes comentarios inspirados no dejan dudas acerca de la correcta comprensión que los adventistas tenemos de este tema:
“Cuando se ofreció a sí mismo sobre la cruz, se realizó un sacrificio perfecto por los pecados del pueblo” (Signs of the Times, 28-6 1898).
“Cristo realizó una expiación completa al dar su vida como un rescate por nosotros” (Carta 97, 1898).
“Cuando el Padre contempló el sacrificio de su Hijo, se inclinó ante él en reconocimiento de su perfección. ‘Es suficiente —dijo—. La expiación ha sido completa’ ” (Review and Herald, 24-9-1901).
“Ningún lenguaje podría transmitir el regocijo del cielo o la expresión de satisfacción y agrado de Dios por su Hijo unigénito cuando vio la consumación de la expiación” (Signs of the Times, 16-8-1899).
En las epístolas paulinas se destaca una y otra vez cuán pleno y completo fue el sacrificio expiatorio. El gran apóstol se gloriaba en la victoria de nuestro Señor. Leamos lo que dice:
“Os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado, de su gracia, todas vuestras transgresiones, borrando de en contra de nosotros, la cédula escrita en forma de decretos, que estaba contra nosotros; y la quitó de en medio, clavándola en su cruz; y habiendo completamente desarmado a los principados y a las potestades, los sacó a la vista en público, triunfando sobre ellos en virtud de ella” (Col. 2: 1315, VM).
“Ahora empero, en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos de Dios, habéis sido acercados a él en virtud de la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, el cual de dos pueblos ha hecho uno solo, derribando la [tarea intermedia que los separaba, es decir, a enemistad de ellos; habiendo abolido en su carne crucificada, la ley de mandamientos en forma de decretos; para crear en sí mismo de los dos un hombre nuevo, haciendo así la paz; y para reconciliar a entrambos (unidos en un solo cuerpo) con Dios, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad” (Efe. 2: 13-16, VM).
Notemos el siguiente comentario:
“Tomó bajo su dominio el mundo sobre el cual Satanás pretendía presidir como su territorio legal, y mediante su obra maravillosa en la que dio su vida, restauró a toda la humanidad en el favor de Dios” (Manuscrito 50, 1900).
Sí, la batalla ha sido ganada, la guerra ha terminado, hemos sido redimidos; ¡qué Salvador admirable! Y “cuando se ofreció a sí mismo” (Heb. 7:27, VM) era tanto Sacerdote como Sacrificio. Ésto armoniza con el cristianismo histórico, pero también es lo que el espíritu de profecía destaca una y otra vez:
“La infinita suficiencia de Cristo es demostrada por su acción de llevar los pecados de todo el mundo. Ocupó la doble posición de ofrecedor y de ofrenda, de sacerdote y de victima” (Carta 192, 1906).
“Cristo se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, y ofreció el sacrificio, él mismo como sacerdote, él mismo como víctima” (The Southern Watchman, 6-8-1903).
Luego, cuando venció todos los poderes del mal en la cruz, terminó de derrotar completamente al enemigo al levantarse de la tumba sellada. Rompió las ligaduras de la muerte y ascendió a su Padre como “Rey de gloria”, y fue “coronado de gloria y de honra” (Sal. 24:7-10; Heb. 2:9).
Su glorioso regreso al hogar
Ninguna pompa terrena puede compararse con la llegada de nuestro Señor a su hogar celestial después de su batalla con los poderes de las tinieblas. Cuando la procesión entró en el ámbito celestial, una voz proclamó: “¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra con vestidos bermejos? ¿éste hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder?” Y de inmediato recibió la respuesta: “Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar” (Isa. 63:1). Entre todos los hijos de la tierra, únicamente él pudo hablar en justicia. Y él está allí para hacer valer su justicia en favor de los hombres pecadores; para ofrecer su ropa inmaculada a todos los que quieran recibirla.
“Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 29).
Ocupa el trono junto a su Padre como corregente en el gobierno del universo, y es al mismo tiempo nuestro intercesor celestial que hace efectivo en nosotros lo que realizo por nosotros en la cruz.
“Había llegado el momento en que el universo celestial debía aceptar a su Rey. Los ángeles y los querubines ahora estarían ante la vista de la cruz” (Signs of the Times, 168-1899).
La naturaleza del ministerio de nuestro Señor escapa a la comprensión humana. Juan el revelador lo vio, no solamente como sumo sacerdote y juez, sino como un cordero en el momento de ser degollado (Apoc. 5:6). Sus manos y pies horadados por los clavos dan testimonio continuamente de su sacrificio expiatorio.
“Cristo como Sumo Pontífice dentro del velo inmortalizó de tal modo el Calvario, que aunque vive para Dios, muere continuamente al pecado, y de esta manera, si cualquier hombre peca, tiene un Abogado para con el Padre. Se levantó de la tumba envuelto por una nube de ángeles, con maravilloso poder y gloria —la Deidad y la humanidad combinadas” (Manuscrito 50, 1900).
Cristo —Un rey— Sacerdote en el trono
Agradezcamos a Dios por nuestro ungido Sumo Pontífice, pero no olvidemos que al mismo tiempo es nuestro exaltado rey, un rey-sacerdote “según el orden de Melquisedec”.
“El Salvador ensalzado debe aparecer en su obra eficaz como el Cordero que fue muerto, que se sienta en el trono, para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios por los cuales murió, para comprarlos para cada alma que crea en él” (Evangelism, pág. 191).
Puede proporcionar esas bendiciones y beneficios porque ha entrado “en el lugar santo, habiendo ya hallado eterna redención” (Heb. 9:12). Su ministerio habla de un sacrificio consumado. Nada es más admirable que el ministerio sacerdotal de nuestro Señor. Desde el trono de la gracia derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones.
Poco antes de su muerte reveló algo de ese ministerio de intercesión cuando dijo: “No os dejaré huérfanos: vendré a vosotros” (Juan 14:18). En el Pentecostés vino, no en persona, sino en poder, en la presencia del Espíritu Santo. Pedro dijo: “Ha derramado esto que vosotros veis y oís” (Hech. 2:33). Como nuestro abogado o intercesor, Cristo manda su Espíritu a nuestros corazones para ponernos en comunión con la familia celestial. La justificación y la santificación son obra de Cristo, y del Espíritu que ayuda nuestra flaqueza, porque “qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles… Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu” (Rom. 8: 26, 27).
Cristo en el trono de la gracia y el Espíritu en el trono del corazón son uno en su ministerio de intercesión.
“Cristo, nuestro Mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en bien del hombre; pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre, derramada desde la fundación del mundo; el Espíritu obra en nuestros corazones, obteniendo oraciones y contrición, alabanza y agradecimiento” (Manuscrito 50, 1900).
¿Pero de qué naturaleza es la intercesión de Cristo? Ciertamente no tiene que inducir al Padre a misericordia, porque ¿no fué la misericordia del Padre la que permitió el sacrificio, en primer lugar? No podemos pensar en él sufriendo delante del Padre o haciendo otro sacrificio, volviendo a derramar su sangre. Este es un pensamiento absurdo. ¿Su ruego no es más bien una declaración ante el universo de que todos los pecadores pueden ser aceptados en la familia del cielo a través de su sangre? Notemos el claro concepto del espíritu de profecía:
“Es tan necesario que nos guarde por su intercesión como era necesario que nos redimiera por su sangre. Si él se desentiende de nosotros por un solo instante, Satanás está listo para destruirnos. Ahora guarda por su intercesión a los que compró por su sangre” (Manuscrito 73, 1893).
“El Capitán de nuestra salvación está intercediendo por su pueblo, no como quien, por sus peticiones, quisiera mover al Padre a compasión, sino como vencedor, que pide los trofeos de su victoria… Haced resaltar este hecho” (Obreros Evangélicos, págs. 161, 162).
¿Lo estamos haciendo resaltar? Nuestros propios miembros, tanto como otros, necesitan que se les explique claramente esto. Se necesita una mayor comprensión de estos grandes temas.
“Nuestras iglesias mueren por falta de enseñanza acerca de la justicia por la fe y otras verdades” (Id., pág. 316).
En las siguientes palabras se expresa la belleza de la intercesión de nuestro Salvador: “Cuando las oraciones sinceras y humildes del pecador ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones son hechas fragantes por este incienso” (Sons and Daughters of God, pág. 22).
“Perfumadas con la fragancia de la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios en olor suave. La ofrenda se hace completamente aceptable, y el perdón cubre toda transgresión” (Lecciones Prácticas, pág. 145).
Su muerte en el Calvario proveyó la expiación; su ministerio sacerdotal aplica la expiación a los que creen. Como el representante de un nuevo reino, ahora en el trono de la gracia reclama y prepara a los ciudadanos de este reino.
El juicio y la expiación
La obra intercesora de Cristo concluirá cuando él, como el “juez de toda la tierra”, pronuncie la sentencia del juicio, después de lo cual vendrá en poder y gran gloria para recibir a los suyos. Esa sentencia está registrada en Apocalipsis 22:11, 12. Nuestra comprensión de la profecía nos conduce a la convicción de que ahora está reunido en sesión el gran tribunal celestial, y lo ha estado desde 1844, cuando sonó la hora del juicio. Llamamos a esto el juicio investigador, cuando se revistan los casos del profeso pueblo de Dios.
El acto trascendente realizado en la cruz por nuestro Señor y su ministerio sacerdotal son parles esenciales de la expiación, o resultados definidos que provienen de ella.
Sobre el autor: Director de la Asociación Ministerial de la Asociación General