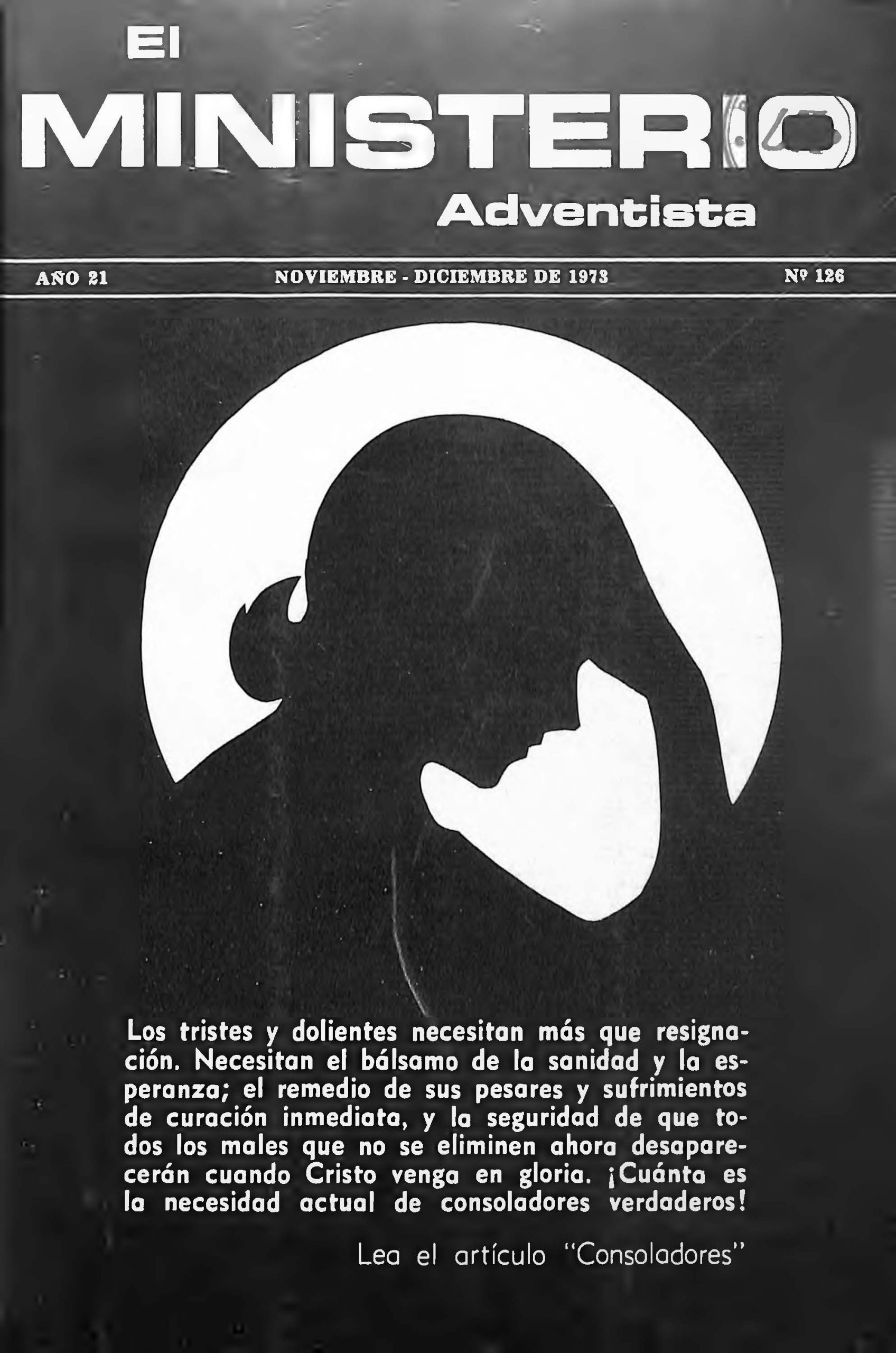Consolar a los tristes, inspirar confianza y valor a los abatidos y serenidad y esperanza a los angustiados, es parte esencial y urgente del ministerio evangélico, de pastores y laicos, en estas horas de creciente dolor y angustia por las que atraviesa el mundo.
En derredor nuestro hay hombres y mujeres que sufren. Lloran la muerte de seres amados. Se sienten solos. Sobrellevan enfermedades incurables o agotadoras, o las observan apenados en sus familiares. Luchan con la pobreza. No tienen suficiente pan ni abrigo para sus hijos. O mortificados por un sentimiento de frustración o de culpa, enfrentan la vida como una decepción más bien que como una oportunidad. Y no pocos consideran la muerte como una liberación.
Con sentido social de la vida, con interés y esperanza en la prosperidad de las naciones y el bienestar de los pueblos, muchos hombres de bien arrostran desilusiones y sufren dolores que quebrantan el corazón.
Es verdad que la ciencia y la técnica proveen cada vez más y mejores recursos para la comodidad y el bienestar de la humanidad. La cultura, la industria, el comercio, todo parecería augurar un creciente progreso de nuestra civilización. Pero la estabilidad de las naciones está cada vez más comprometida. El mundo sigue enfermo. Las enfermedades que determinaron la caída de las civilizaciones y de los imperios que florecieron en el pasado, se generalizan y agravan en nuestros días aceleradamente.
La responsabilidad moral está en crisis. La veracidad, la honestidad, la justicia, la lealtad a los principios, al prójimo, a las instituciones y a Dios, son sacrificados en el altar de la ambición, la sensualidad y el placer; de un falso concepto de justicia, de independencia y libertad del egoísmo en todas sus formas. Y hombres y naciones marchan hacia la ruina.
Frente a la apostasía y a la ruina inminente de su pueblo, Jeremías exclamaba, como hombre público de humana sensibilidad: “Quebrantado estoy por el quebrantamiento de… mi pueblo” (Jer. 8:21). “Me duelen las fibras de mi corazón; mi corazón se agita dentro de mí” (Jer. 4:19). Lamentaba la decadencia futura de Egipto, entonces una gran nación, con las palabras: “Por demás multiplicarás las medicinas; no hay curación para ti” (Jer. 46:11). Y de la gran Babilonia se adelantó a decir proféticamente: “Cayó Babilonia, y se despedazó; gemid sobre ella” (Jer. 51:8). ¿Cuál sería su dolor o exclamación en nuestros días, frente a la enfermedad moral de hombres y naciones y a la próxima destrucción de los impenitentes?
¡Cuánta es la necesidad actual de consoladores verdaderos! Los tristes y dolientes necesitan más que resignación. Necesitan el bálsamo de la sanidad y la esperanza. El remedio de sus pesares y sufrimientos de curación inmediata, y la seguridad de que todos los males que no se eliminen ahora desaparecerán cuando Cristo venga en gloria.
El “Padre de misericordia y Dios de toda consolación” (2 Cor. 1:3) dice: “Consolaos, consolaos, pueblo mío”, otorga el perdón y anuncia luego la manifestación de su gloria con el primer advenimiento de Cristo (Isa. 40:1-5). Mucho más. En su amor infinito, da a su Hijo unigénito, y con él todas las cosas, para nuestra salvación y felicidad (véanse Juan 3:16; Rom. 8:32).
Y Jesús, el gran Consolador, por boca del profeta anuncia su misión: “El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel… a consolar a los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado” (Isa. 61:1-3).
Cristo vino como “la consolación de Israel” (Luc. 2:25) y de la humanidad doliente. Ungido por Dios “con el Espíritu Santo y con poder”, Jesús “anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él” (Hech. 10:38).
Sanaba a los enfermos, consolaba a los tristes, alentaba a los abatidos, alimentaba a los que carecían de pan, liberaba a los endemoniados, perdonaba a los pecadores, animaba a las madres, bendecía a los niños, devolvía el gozo a los enlutados.
Y antes de partir prometió enviarnos “otro consolador” para que estuviese con nosotros para siempre: “el Espíritu de Verdad”, que moraría con nosotros (Juan 14:16, 17). Y añadió: “El Consolador, el Espíritu Santo… os enseñará todas las cosas”. Guiará los perdidos al arrepentimiento y la paz del perdón, al conocimiento de toda verdad, a Cristo el Salvador (Juan 14:26; 16:8, 13; 15:26).
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo consuelan también guiando a la victoria, al triunfo final del bien sobre el mal, al mundo renovado, donde “ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor” (Apoc. 21:4). Donde los moradores tendrán “gozo perpetuo… gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido” (Isa. 35:10).
Rodeados de hombres y mujeres que necesitan consuelo, esperanza y valor, como hijos del “Dios de toda consolación”, siguiendo el ejemplo de Jesús, el gran Consolador, y henchidos del otro “Consolador, el Espíritu Santo”, consolemos con “la consolación con que nosotros somos consolados por Dios” (2 Cor. 1:4). Es parte vital de nuestra misión cristiana.
Sobre el autor: Secretario consejero de la División Sudamericana