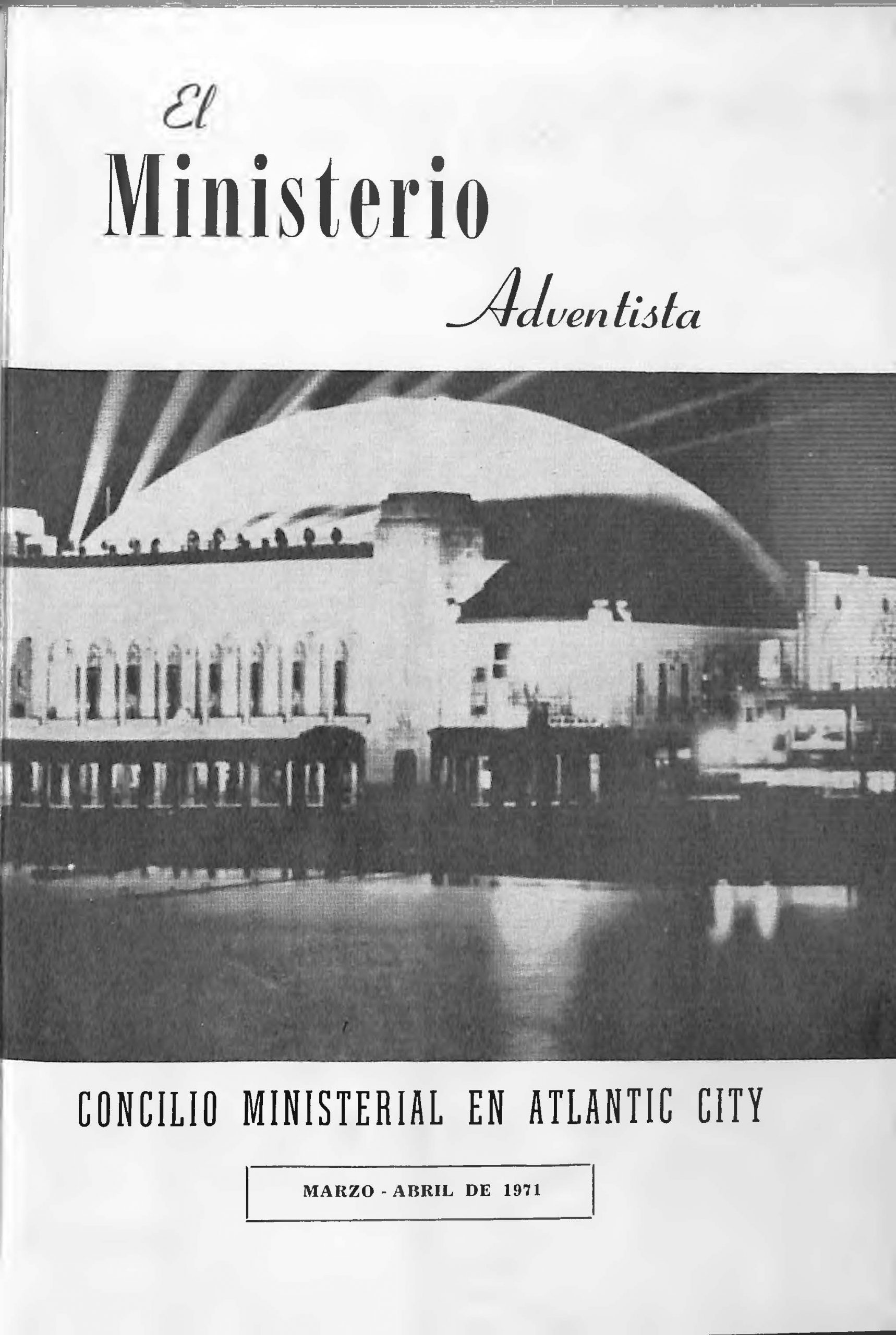En todas las religiones del mundo no hay nada que corresponda con la doctrina cristiana del Espíritu Santo. Y nada es más vital para la vida del cristiano que el tener conciencia de la presencia interna del Espíritu. Uno puede ser miembro bautizado de la iglesia y no obstante no conocer nada de esta experiencia. Cuando Pablo llegó a Éfeso y se encontró con un pequeño grupo de creyentes notó una falta real en sus vidas, de modo que les preguntó: “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?” Conocemos la respuesta de ellos. No sólo no sabían nada de la experiencia sino que ni siquiera habían sido instruidos en cuanto al Espíritu. Y sin embargo la iglesia misma es la creación del Espíritu Santo. No constituimos una hermandad cultural, sino un cuerpo de hombres y mujeres renacidos.
Tener una teología del Espíritu Santo y no obstante no saber nada de su presencia o poder en nuestra vida es bien posible. Apolos, el pastor de la iglesia de Éfeso, era un estudioso destacado y un predicador impactante. Había ganado notoriedad en Alejandría. Era un hombre ‘‘instruido”, “poderoso en las Escrituras”. “Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor”. Tenía todo lo necesario para ser un gran líder, con excepción de una cosa muy necesaria —su vida carecía de un Pentecostés personal. Los pocos que componían su congregación eran desapasionados en el servicio. Pero qué cambio ocurrió cuando el apóstol Pablo les predicó a Jesús en la plenitud del mensaje evangélico. Sus ojos se abrieron a una nueva vida. Fueron rebautizados y el Espíritu de Dios los llenó de poder.
Hoy nos reunimos como grupo de ministros de todas partes de la tierra. Hemos venido con un sentido de necesidad personal. Representamos miles de iglesias y cerca de tres millones de creyentes. Damos gracias a Dios por la expansión de este movimiento adventista, pero si Pablo visitara nuestras iglesias, ¿cuántas se hallarían en la misma trágica condición en que estaba la de Éfeso? En realidad no se podía culpar a esos doce hombres. Carecían del poder de Dios porque su pastor, su predicador, nunca había conocido lo que era ser bautizado con el Espíritu de Dios. Era un hábil exegeta y un elocuente orador, pero no había un Pentecostés en su vida.
Escribiendo a los creyentes en Roma, Pablo les decía: “Deseo veros, para comunicaros algún don espiritual” (Rom.1:11). Sentía que tenía algo para impartir o compartir con ellos. Es obvio que nadie puede impartir lo que no tiene. Ahora preguntémonos con toda seriedad: Cuando volvamos a nuestras iglesias, ¿tendremos algo para impartir? Oh, sí, tendremos muchos relatos para contar. Habremos oído algunos informes maravillosos durante esta sesión. ¿Pero seremos capaces de impartir algún don espiritual?
En los tiempos antiguos Dios escogió a ciertos individuos y los designó para que hicieran “señales y prodigios”. Pero desde el Pentecostés todos son designados para lo mismo, porque el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Es fácil servir de labios al Espíritu Santo porque conocemos el vocabulario de los apóstoles. Pero, ¿conocemos el poder de los apóstoles? Esos hombres habían sido todos llamados e instruidos y ordenados. Jesús dijo que ellos no eran “del mundo” y que habían sido guardados “por la palabra”. De manera que la posición de ellos era clara en lo que concernía a la salvación. Pero no estaban equipados para el servicio. Como hombres regenerados ya habían recibido el don de la vida espiritual. Pero necesitaban recibir el don del poder espiritual. En la actualidad hay muchos cristianos extraordinarios que aman y sirven al Señor, pero que nunca han experimentado un Pentecostés personal. Quizá alguno de nosotros hoy, tal vez la mayoría de nosotros, estemos necesitando esa bendición. Y debido a nuestra carencia somos incapaces de impartir a nuestras congregaciones los dones espirituales a que tienen derecho.
Ahora bien, ¿qué es lo que hace tan importante el bautismo del Espíritu o el Pentecostés personal? ¿Qué hará esa experiencia por nosotros? 1) Nos hará poderosos en la oración. La oración es una tarea penosa e imposible sin el Espíritu Santo. “Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros… porque conforme a la voluntad de Dios intercede” (Rom. 8:26, 27). Antes del Pentecostés oramos en el Espíritu; después del Pentecostés el Espíritu ora mediante nosotros.
2) El Pentecostés trae libertad. “Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad”. No le puede alcanzar al cristiano una bendición mayor, y especialmente a un ministró, que ser librado de la lucha interna descripta en Romanos 7. Como obreros necesitamos vivir la experiencia de Romanos 8. Y debiéramos ser capaces de elevar a nuestras iglesias a esa experiencia.
3) El Pentecostés produce abundante vitalidad. El Espíritu de Dios crea cristianos radiantes, gente cuyo interior es “una fuente de agua que salte para vida eterna”. Creyentes anémicos se transforman en santos exuberantes. Estas bien conocidas palabras deben cobrar nuevo significado:
“Todos los que consagran su alma, su cuerpo y espíritu a Dios, recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del Cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades, y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo, son completos en él, y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la Omnipotencia” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 755). “Pero los dones del Espíritu son prometidos a todo creyente conforme a su necesidad para la obra del Señor. La promesa es tan categórica y fidedigna ahora como en los días de los apóstoles. ‘Estas señales seguirán a los que creyeren’. Tal es el privilegio de los hijos de Dios, y la fe debe echar mano de todo lo que es posible tener como apoyo de la fe.
“‘Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán’. Este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás… El Evangelio posee todavía el mismo poder, y ¿por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados?” (Id., págs. 750, 751).
El Pentecostés produce ese poder. Jesús dijo: “Os doy potestad… sobre toda fuerza del enemigo” (Luc. 10:19). El hombre necesita poder y ésa fue la última promesa de nuestro Señor antes de su ascensión. El don del Espíritu de Dios es un don de poder —poder para una vida santa y para una testificación efectiva. “No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” (2 Tim. 1:7). Leemos: “De Dios es el poder” (Sal. 62:11), y cuando el espíritu de poder se posesione de nosotros seremos dotados de todo tipo de poder necesario: intelectual, moral y espiritual. El Espíritu convierte a personas comunes en personalidades extraordinarias.
La obra de Dios depende del poder espiritual y ningún otro poder la hará. Lo que revolucionará al mundo no serán abstracciones alambicadas sino el poder de testigos vivientes. Cuando seamos completamente poseídos por el Espíritu de Dios, entonces seremos continuamente fortalecidos en el hombre interior (Efe. 3:16). “Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día” (2 Cor. 4:16). Interroguémonos: ¿Le estoy dando al Espíritu Santo el lugar que le corresponde en mi vida?
El bautismo del Espíritu es una realidad definida y distinta, algo que está más allá del bautismo por agua. Eso fue lo que se les ordenó a los discípulos que esperaran. Su trabajo futuro exigía que fueran investidos con poder procedente de lo alto. Algunos de esos hombres habían sido discípulos de Juan el Bautista, quien había dicho: “Yo a la verdad os bautizo en agua… pero el que viene tras mí… es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” (Mat. 3:11). Juan vino como un cumplimiento parcial de la promesa: “Os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible”. Y ciertamente Elías fue un hombre poderoso, un profeta de fuego. Hizo volver a Dios a toda una nación. Y Juan fue del mismo tipo.
No sabemos nada de la niñez de Juan el Bautista, pero el ángel le dijo a su padre: “Será grande delante de Dios”. El pueblo de Dios de aquel tiempo hacía frente a un gran desafío. Dios necesitaba un gran hombre. Había muchos hombres por ahí, pero todos eran demasiado pequeños. El ministerio de Juan fue breve, pero poderoso. Sus mensajes no fueron filosóficos, sino proféticos. La Palabra de Dios era en su mano como una espada aguda. Se abrió camino a través del pensamiento confuso y de la costra de un extinto formalismo. Llegó a todas las clases —al rico, al pobre, a los gobernantes de Israel, aun a los soldados romanos. Predicó en el espíritu y el poder de Elías y su obra fue un símbolo de lo que debe ser la nuestra.
Si se nos preguntara: “¿Dónde está el Señor Dios de Elías?” podríamos responder: “Donde siempre ha estado: en su trono”. Pero la pregunta escrutadora de hoy es: “¿Dónde están los Elías del Señor Dios?” Tenemos el mensaje de Elías, pero ¿dónde está el poder de Elías? No sabemos casi nada de los antecedentes de Elías. La Escritura lo llama simplemente Elías el tisbita, de los habitantes de Galaad. No era ciertamente graduado en ninguna casa de altos estudios. Pero sin duda se había graduado en la escuela de Cristo. No necesitaba una credencial mayor. Hizo frente a una nación sumida en la inmoralidad, la idolatría y el pecado. Fue el hombre de Dios para una hora trágica. Es maravilloso cuando Dios se aferra a un hombre. Pero es aún más maravilloso cuando un hombre se aferra de Dios. He aquí su certificación académica: “Vino a él palabra de Jehová”.
No importa quién sea un hombre. Significa poco lo que un hombre sepa. Pero lo que un hombre es lo abarca todo. En este período laodicense los creyentes están ciegos y desposeídos, pero son arrogantes; desnudos, pero no lo saben; pobres, pero cargados con todo el confort material; exclamando que no necesitan nada, y sin embargo necesitados de todo. Como ministros en el período laodicense necesitamos más que erudición o sana doctrina. Necesitamos unción. La “letra” no es suficiente. A menos que la letra sea inflamada por el Espíritu, no habrá vida en la iglesia. Fue una zarza en llamas la que atrajo a Moisés. El mundo está cansado de “hombres sueltos de vestido, pero más sueltos aun de lenguaje; que usan ríos de palabras, pero sólo una cucharada de unción; que saben más acerca de la competición que de la consagración, más sobre la promoción que sobre la oración, que cuidan más de la felicidad de la gente que de la santidad de la misma”.
Leemos que Juan el Bautista no realizó milagros; es decir, no hizo ninguna demostración externa para probar su llamamiento. Su autoridad estaba en la Palabra. Sin embargo, como Elías, llevó nuevamente a la vida a una nación muerta. Hace doscientos años otro hombre llamado Juan fue enviado por Dios —Juan Wesley. Tenía el cerebro de un erudito, el celo de un evangelista, la lengua de un orador. Pero fracasó en Georgia. Al volver a Inglaterra, abatido y desilusionado, fue a una reunión de oración en un aposento alto de Aldersgate. En esa atmósfera sintió su corazón “extrañamente cálido”. Salió de ese lugar con una nueva visión y una nueva pasión. Fue llenado con el Espíritu de Dios. En trece años este hombre y sus colaboradores sacudieron tres reinos. El Señor le concedió cincuenta años más de vida y con un corazón como un volcán anduvo por las islas británicas como un incendiario, apartando a una nación del poder de Satanás hacia el de Dios. Se introdujo en áreas poseídas por el demonio y algunos historiadores afirman que la civilización occidental le debe más a Juan Wesley y sus colaboradores que a cualquier otro grupo. Ellos reformaron la iglesia, la sociedad y las prisiones. Y los derechos civiles nunca tuvieron más grandes campeones que estos predicadores impulsados por el Espíritu. Cierto, eran eruditos, pero ninguna institución educacional podía confinarlos. Cuando no se les permitió que predicaran en las iglesias o aun en las ciudades, predicaron en los campos, y miles treparon a la cima del muro de Londres para oír a esos hombres de Dios. Ningún espíritu laodicense apagó su ardor. Los poderes del infierno temblaban cuando esos mensajeros de Dios desenvainaban la espada de la Palabra. Conocían la realidad de Romanos 8:37: “Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó”. Predicaban al Cristo vivo.
¿Qué significa “somos más que vencedores”? preguntó un profesor de Biblia a uno de sus jóvenes alumnos. Este pensó un momento y luego contestó: “Cuando usted lucha con doce hombres y mata trece”. Tal vez sea imperfecta esta respuesta, pero cierta, porque el demonio está siempre ahí. La justificación por la fe era el mensaje de ellos y vieron a los enemigos del rey caer a diestra y a siniestra cuando las flechas de la verdad penetraron en sus corazones. Como los judíos de antaño, cientos clamaron: “Varones hermanos, ¿qué haremos?” Y la respuesta fue tan precisa como real: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros… y recibiréis el don del Espíritu Santo”. El poder del Pentecostés era otra vez evidente.
Dos de las mayores fuerzas de la naturaleza son el fuego y el viento, y ambas estuvieron presentes en el Pentecostés. Un automóvil puede tener un hermoso aspecto, pero no es útil hasta que no funciona su encendido. “Lenguas repartidas, como de fuego”, fue el símbolo sobresaliente en ese gran día. Los fuegos consumidores de Dios habían quemado toda la escoria del orgullo carnal y del temor y otorgado a los ciento veinte discípulos un poder sobrenatural que conmovió la más dura ciudad del mundo y trajo tres mil pecadores a Cristo en un solo día. El pecado en todas sus formas sutiles es ahuyentado cuando el fuego del Espíritu Santo hace su obra en el corazón humano.
La gran plaga de Londres en 1665 llevó a 60.000 personas a la muerte. Una séptima parte de la población pereció por el implacable cólera. La ciencia médica era impotente para detener el horrible avance de la muerte. Entonces ocurrió el gran incendio de Londres. Quemo grandes establecimientos, casas grandes, casas pequeñas, chozas, pero purgó el lugar de la plaga mortal. “La fiebre desapareció ante el fuego”. En esta hora oscura en que la plaga del pecado está destruyendo nuestra juventud, necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Leemos: “[Dios] es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos”. Esto es maravilloso. ¿Pero por qué no lo hace ahora? Leamos el resto del versículo: “Según el poder que actúa en nosotros” (Efe. 3:20).
¿Está ese poder obrando en usted, mi hermano, mi hermana? La iglesia comenzó con unos pocos hombres y mujeres que oraban en un aposento alto. Los miembros fundadores de la iglesia eran hombres ardorosos, no de alta posición. Aun el brillante Pablo fue considerado “loco”. Pero él y unos pocos de sus colaboradores revolucionaron el mundo. Necesitamos lo que ellos tenían. Nuestro Dios no es sólo el Dios del pasado; es el Dios del presente —el Dios de la profecía. Cuando Pablo dijo al final de su ministerio “he peleado la buena batalla” cada demonio del infierno debe haber asentido, porque ellos sufrieron más por él de lo que él sufrió por ellos. ¿Y cuál fue el secreto de su poder? Cuando un hombre vino un día pretendiendo hacer lo que Pablo hacía, los demonios clamaron: “A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?”
Él dijo: “Con Cristo estoy juntamente crucificado”. Pero ningún hombre puede crucificarse a sí mismo; debe ser crucificado por otro. Fue el Espíritu Santo el que crucificó a Pablo, de manera que pudo decir: Estoy muerto, no obstante estoy vivo; muerto a todo deseo concupiscente de reconocimiento, muerto a todas las modalidades del orgullo humano, a todas las ofensas cuando se le da a alguien el crédito por algo que yo hice, muerto a la culpa y muerto al halago.
Cuarenta años atrás, cuando Samuel Chadwick, presidente del Cliff College y hombre bautizado por el Espíritu entrenaba a sus predicadores, éste era uno de los coros que cantaban:
“¡Gloria, gloria a Dios!
Mi corazón está limpio de pecado;
me he abandonado al Espíritu Santo y su plenitud habita en mí”.
¿Podemos decir “me he abandonado al Espíritu Santo”? Nada menos que eso hará falta. Necesitamos el bautismo del Espíritu. Hagamos de esto nuestra primera preocupación durante estos días.
Sobre el autor: Ex director de The Ministry