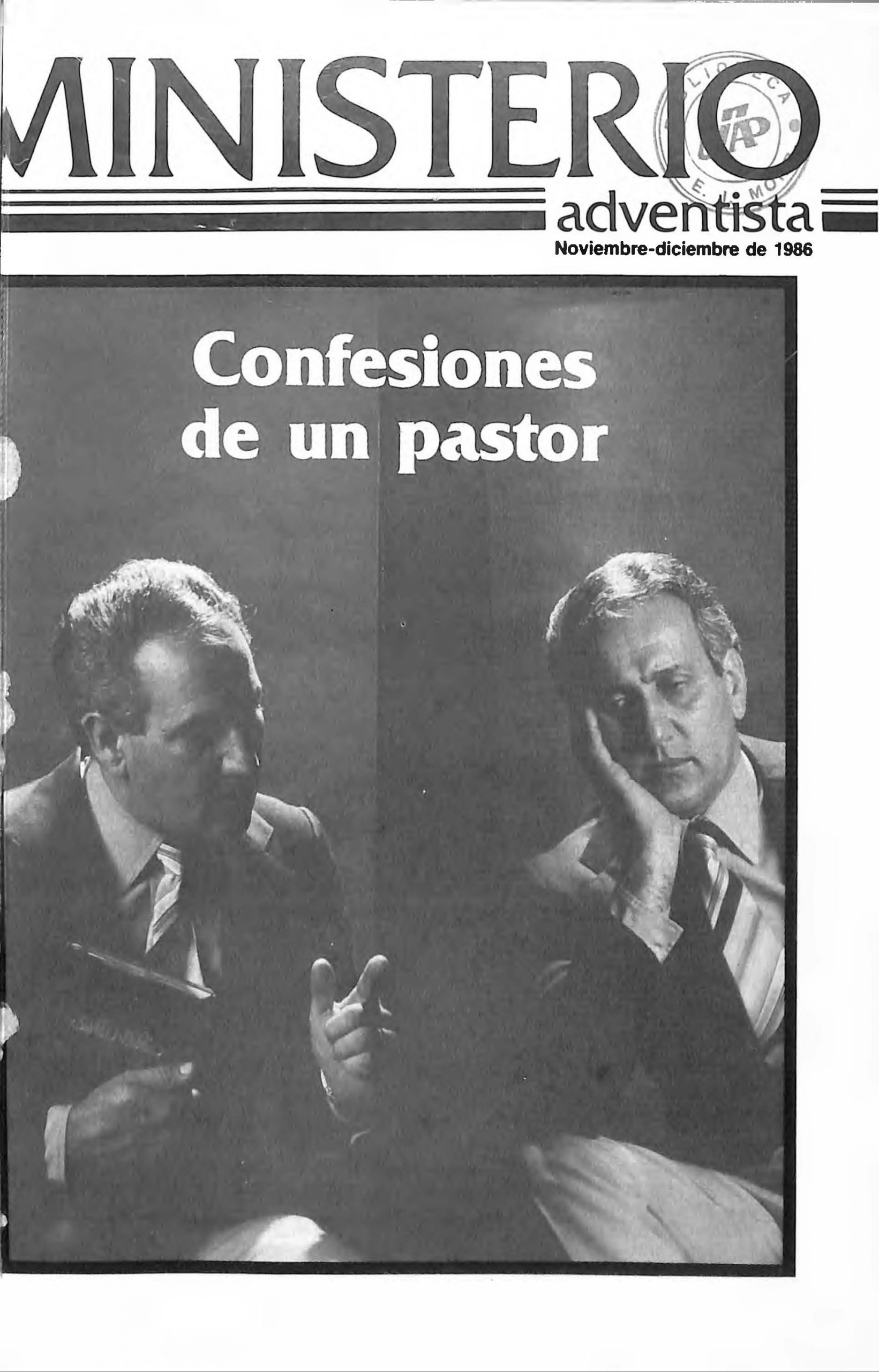El autor expone uno de los problemas que caracterizan a los seres humanos y en los cuales los pastores pueden caer: la hipocresía.
En el mes de marzo de 1986, mientras leía un trabajo titulado “Un mensaje para los ganadores de almas”, escrito por Horatius A. Bonar, decidí extraer algunas ideas que se exponían en él para ampliarlas y difundirlas en beneficio de mi iglesia.
Apocalipsis 2: 5 dice: “Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido”.
No puedo predicar el Evangelio a los demás si no tengo un conocimiento práctico, o una experiencia personal en los misterios del Evangelio.
No debería seguir en el ministerio si no siento el llamamiento de Jesús. Son muchos los que corrieron sin que nadie los enviara.
Debo ser consciente de que estoy en el ministerio porque amo a Cristo, porque deseo honrar a Dios. Sólo por eso gano a las almas. No es que me interese adquirir un título, ni algo que me conceda prestigio social.
Siento falta de poder, y es porque no tengo una relación eficaz con Dios; porque poco me importó leer de Él en la Palabra; porque no me interesé en meditar en El; porque no hablo con El. Sólo me preocupé por lo que me gustaba, y corrí detrás de algunas actividades con la única preocupación de que los hombres me vieran.
Abandoné la lectura de la Biblia -la única fuente de edificación que tengo como cristiano-, y acudí a ella sólo porque está en el ámbito de mis actividades pastorales. En esto fui un necio.
Porque tuve el prurito de arriesgar mi reputación, fui inestable y titubeé en los caminos del Señor.
Utilicé una hipocresía refinada con la que quise representar lo que, en verdad, no soy. Fui artificial en la confesión de los pecados, y lo hice así porque no estaba arrepentido. Sentí avidez por buscar las faltas de los otros y las condené con crueldad, sin aceptar ni cambiar las que había en mi propia vida.
Derroché muchas palabras en conversaciones infructíferas, que lo empeoraban todo y no mejoraban nada.
Perdí el tiempo pronunciando chistes huecos y profanos que eran inadecuados para un ministro del Evangelio. Mantuve una familiaridad exagerada con los inicuos del mundo, como también con los que hay en la iglesia.
En el día del Señor ofrecí sermones trillados y triviales. Llegué a burlarme de los hermanos que cayeron, en vez de compadecerme de ellos. Permití que se relajara el celo religioso en el seno de mi familia sin reparar que en ese pequeño círculo hay un caudal de inspiración para los demás.
Casi nunca utilicé el espíritu de profecía en mis tareas pastorales. Cuando confeccionaba los sermones confié excesivamente en mis dones, en mis talentos y en mi experiencia.
Anuncié a Cristo, pero no para que los demás llegaran a conocerlo y amarlo, sino para que viesen todo lo que sabía en cuanto a Él.
Me esforcé por recibir el aplauso, y me gocé cuando llegó, como también me frustré cuando no vino. Tuve reparos en entregar todo el mensaje de Dios y dejé que los oyentes murieran en sus pecados sin que se dieran cuenta. Prediqué muchos mensajes que no eran mi vivencia pastoral.
Fui negligente, perezoso y parcial en la visitación de los enfermos. Si eran pobres, los visitaba una vez, cuando me lo pedían; si eran ricos, los visitaba con frecuencia, aun cuando no reclamaran mi presencia.
Fui infiel en el desempeño de cada una de mis tareas. No mencioné específicamente el pecado que debía reprobar. Si lo hice fue sólo vagamente. Cuando tuve que reprender, apenas esgrimí una tímida insinuación. Cuando tuve que condenar el pecado, lo hice débilmente. Mi vida no fue un ejemplo de desaprobación del pecado. Fui tan infiel, que todo grado de fidelidad que alcanzara durante el sábado era neutralizado por mi falta de cristianismo durante el resto de los días de la semana.
Me asocié demasiado con el mundo. Puedo recordar épocas de mi vida en las que mis blancos fueron establecidos sobre las pautas divinas, y cuando las comparo con mi vida ahora, veo con espanto que hubo cambios, pero decepcionantes, pues revelo una intimidad indebida con el mundo.
La premura en los deberes y las tareas ministeriales generaron frialdad y formalismo en mis meditaciones y en mis devociones. Mi ejercicio espiritual carecía de oración y de fe.
Siempre estuve en el mundo, y el mundo dentro de mí. Muchas veces evadí el trabajo y las dificultades, y no fui perseverante. Consideraba que lo importante era mi vida, y me preocupé inconmensurablemente por mi bienestar y por mi comodidad.
No me presenté a Dios como “sacrificio vivo”, ni puse mi ser, mi vida, mis bienes, mi tiempo, mi fuerza, mis talentos -mi todo sobre el altar divino. Es como si hubiera perdido la visión de ese principio de abnegación que debiera signar la vida del creyente y, mucho más, la de un ministro.
Quizá todo me salió bien hasta que se me pidió un sacrificio. Ante el pedido casi me autoconvencí de que no era necesario avanzar más porque aquello sería imprudente o irreflexivo.
Alguna vez estuve dispuesto a ayudar, y fui solícito, pero sólo cuando me convino. Perdí . horas y días enteros ante el altar del placer de comulgar con la literatura ociosa y frívola, y gasté un tiempo que pude haber consagrado al estudio de la Biblia, a la predicación y a actividades más positivas y dignas de mi vocación.
Fui desleal con el Dios que me llamó y me ordenó en su ministerio.
Me alimenté bien, mientras el rebaño perecía.
No me entregué en cuerpo y alma a la tarea, y por eso todo terminó siendo una rutina sin vida, ni significado. No hablé ni actué como un hombre impulsado por la urgencia. Aunque mis palabras sonaban bien a los oídos de los fieles, no tenían poder.
¡Cuán formal y frío fui en la predicación y en la visitación, en el asesoramiento y en la administración…! ¡Mi pecado fue no amar! Dijo Rowland Hill: “¡Oh!, si fuese todo corazón, y alma y espíritu, para anunciar el glorioso Evangelio de Cristo a las multitudes que perecen”.
El miedo me debilitó. Generalicé verdades y fui ambiguo porque no quise ser objeto de odios ni censuras. Eso me impidió predicar todo el consejo de Dios. Tuve miedo de separar amigos; de suscitar la ira de viejos enemigos.
Busqué el aplauso y los elogios. Quise la fama y la promoción. Muchas veces prediqué ensalzando mi persona, en vez de glorificar a Cristo. Atrapé las miradas de los hombres e impedí que miraran a Cristo.
Suavicé el significado de la cruz, la hice menos repulsiva, para que mis oyentes volvieran a sus hogares satisfechos, convencidos de que eran religiosos porque se emocionaban con mi elocuencia, porque se inspiraban con mis llamamientos, porque se persuadían con mis argumentos. Hermoseé la cruz, la vacié de su significado y, al hacerlo, envié al infierno a muchos que se consideraban cristianos.
En mis estudios destaqué las opiniones humanas por sobre las divinas. Sacié mi sed bebiendo de las cisternas de los hombres y no de las de Dios. Tuve más comunión con los hombres que con Dios.
Dediqué tiempo para todo, menos para orar. Tuve muchas reuniones con mis colegas, y muy pocos encuentros con Dios.
“Habla, Jehová, porque tu siervo oye” (1 Sam. 3: 9), no refleja la actitud de mi alma, ni la dirección de mi vida. Mi vida no se distinguió por la relación personal con Dios, por la comunión con Dios, por la espera en Dios, por el descanso en Dios. Mi ejemplo fue tan pobre, mis sermones tan mezquinos, que mis frutos fueron pocos y mi vida casi superficial.
A veces pienso que viví muy por debajo del carácter de un discípulo o un embajador. Caminé lejos de la senda de los apóstoles, y mucho más lejos de la del Señor.
Jesús vino a buscar “lo que se había perdido”. Yo ni los busqué. El enseñó incansablemente a las multitudes, yo casi ni enseñé. El Señor ayunó y pasó noches enteras en vigilia y oración, y tampoco en esto seguí al Maestro.
En mi vida hay mucha basura que debo tirar. Hay muchos impedimentos que yo mismo he creado; muchos hábitos que debo abandonar; muchas luchas en las que debo vencer.
Los campos están listos para ser segados; la mies es mucha y los obreros pocos.
Mi vida debe cambiar y encaminarse a la excelencia. No dispongo de mucho tiempo. Debo ser un verdadero ministro de Cristo. Ese ministro que Dios espera que sea. Un ministro que se detenga sólo cuando concluya su labor; que predique cada sermón como si fuera el último de la historia. Entre nosotros y la eternidad hay pocos pasos de distancia. Queda poco tiempo.
Cuando pienso en que la salvación o la condenación de los hombres están íntimamente relacionadas con lo que predico, sólo puedo temer que Dios me juzgue como a un buhonero de sus verdades y de las almas.
Me temo que la vida ministerial de muchos que profesan ser pastores del rebaño se reduzca a predicar cada sábado, a administrar la Cena del Señor, a bautizar, a visitar ocasionalmente al que lo pide, a participar de las reuniones eclesiásticas.
Señor, ten misericordia. ¡Qué misterio es éste! ¡Que un alma y la eternidad dependan de la palabra de otro hombre!
Si anhelo terminar mi carrera con alegría y recibir la corona cuando vuelva Jesucristo, mi vida debe cambiar. Debo ser ferviente y entusiasta. Debo hacer de mi vida la vitrina en la que todos contemplen a Cristo, el Señor de mi vida, el príncipe de los pastores, el que murió para salvarme.
Sobre el autor: Alcy Francisco de Oliveira es el secretario de la Asociación Brasileña Central.