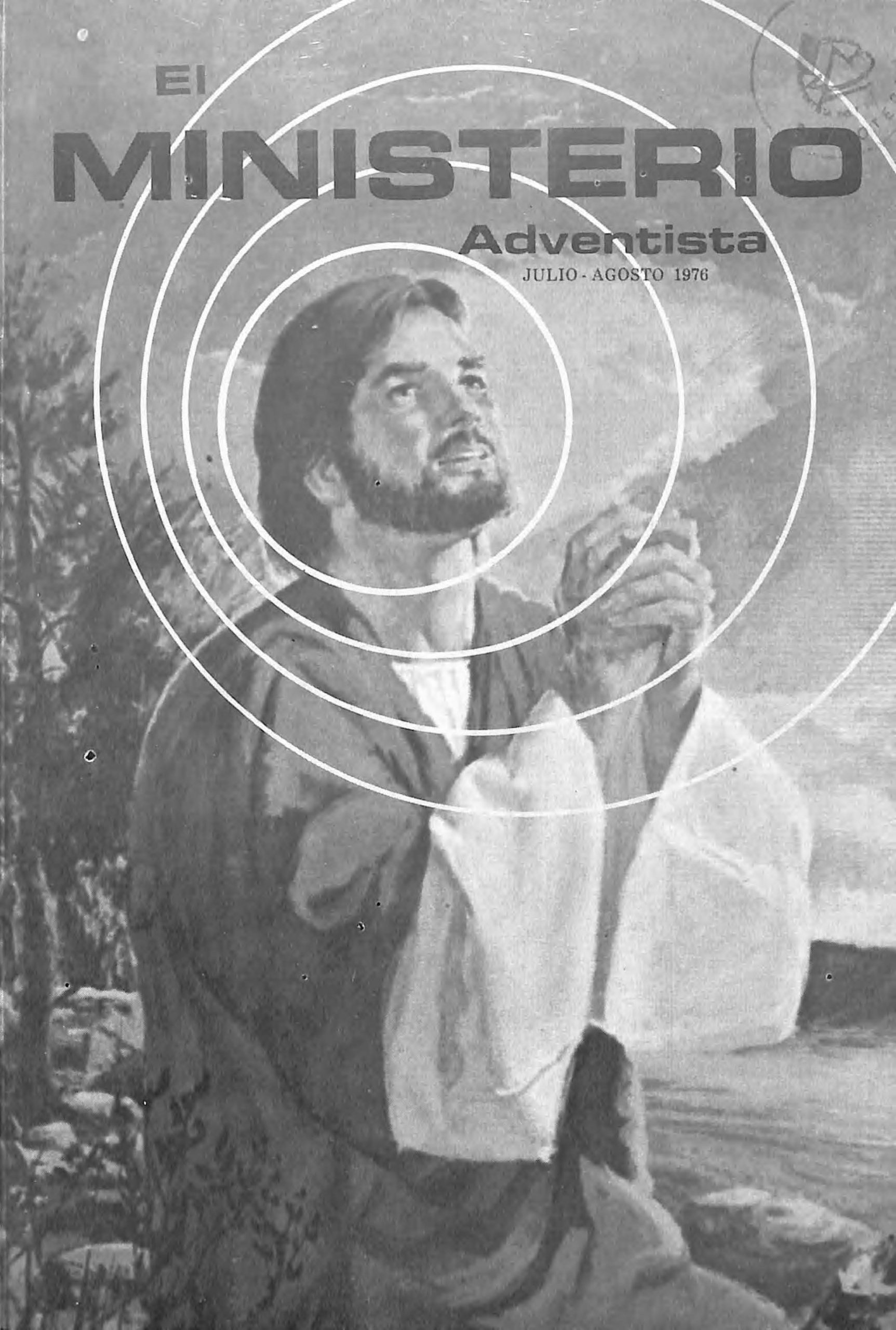La carta comenzaba diciendo: “Apreciado redactor: Al igual que tantos otros feligreses, estoy preocupada por todos los miembros (jóvenes y adultos) que abandonan la iglesia. Nos inclinamos a pensar que a mí jamás me puede ocurrir algo así, pero tal cosa es posible, incluso antes de que lleguen los tiempos realmente difíciles. A mí me pasó. Cierta vez, sentada en el banco de la iglesia, me dije: ‘Nunca pensé que llegaría a este punto. Sé que la iglesia tiene la verdad. Sin mayor esfuerzo puedo encontrar todos los versículos bíblicos que confirman la exactitud de nuestras doctrinas. Pero me ha sido difícil ponerlas en práctica.
“Mientras aún me sentía atraída hacia la iglesia, siempre dejaba para más adelante la solución de alguna cosita de poca importancia. Después iba a ser más fácil hacerlo. Aunque estuviera en mi lecho de muerte todavía tendría tiempo para arrepentirme. Pero resulta que de pronto me encuentro sentada en la iglesia sabiendo que no formo parte de ella. Estoy perdida. Me siento preocupada, horriblemente preocupada, pero parecería que soy incapaz de hacer nada para mejorar. No puede ser demasiado tarde, pero da la impresión de que ya es demasiado tarde. Para mí lo es. ¿Me comprenderá el pastor, o me dirá sólo lo que yo ya sé? ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? Ni siquiera tengo poder para orar”,
Este es el primer párrafo de una carta que recibí hace poco tiempo. Provenía de una joven (confío en que ella todavía se considere joven) que conocí hace muchos años, una señorita talentosa, encantadora y con gran facilidad para expresarse (lo cual no significa que sea charlatana; destaco esto teniendo en cuenta la remota posibilidad de que ella lea este artículo); una persona, en fin, a quien le tocó más que a otras en el reparto de talentos. En aquellos días no tan lejanos, parecía que el mundo estaba a sus pies.
Hoy, al contemplar la pulcra escritura a máquina de la carta, se detecta la desagradable verdad (que resultará evidente aún para el lector más apresurado), de que algo anda mal en algún lugar. En caso de que alguien no lo capte, ella lo deletrea en esas amargas palabras (aunque la autora no sea amarga): “Estoy perdida”. Es un grito en la oscuridad, un clamor en la noche, el clamor de mil voces que atraviesan por circunstancias similares; un pedido de auxilio que les parece que no tendrá contestación. Se trata, pues, de un clamor trágico, porque quienes lo expresan creen que no tienen esperanza y eso es precisamente lo que constituye su mayor tragedia. Porque el alma que se siente perdida no está inevitablemente perdida; y la voz que clama pidiendo ayuda es la que recibirá una respuesta segura.
Ignoramos los Tormentos del Alma
Nuestro problema es que hay muchas personas a nuestro alrededor que piensan exactamente como esta señorita, pero no sabemos quiénes son. Los ministros nos ponemos de pie para predicar los sermones que hemos preparado, con nuestra sonrisa benigna, estrechamos las manos a los adoradores en la puerta y les deseamos la bendición de Dios, pero ignoramos cuáles son los tormentos que sufre nuestra congregación. No podemos conocer los distintos matices de los problemas domésticos, o de la relación entre padres e hijos, o la inestabilidad económica (ya sea que se deba a la “mala suerte” o, sencillamente, a la mala administración, lo mismo da); tampoco podemos conocer toda la gama, personal e interpersonal, de las emociones que agitan individualmente a nuestros feligreses, y por consiguiente debemos considerarnos pastores imperfectos y casi indignos.
Y lo somos, aunque no debiéramos recibir toda la culpa. Las exigencias de nuestro escaso tiempo, las limitaciones de nuestra naturaleza terrenal que no le permiten al hombre cubrir, en un momento dado, más territorio del que la suela de sus zapatos puede recorrer, todas estas cosas establecen, hasta cierto punto, los límites de nuestra eficacia.
Pero eso no mitiga el dolor que nos produce el grito de un alma que clama: “¡Estoy perdida!” y que se considera separada de Dios debido a sus errores pasados o a sus problemas presentes. La señorita que remitió la carta que mencioné al comienzo no es una mujer malvada. Como ella misma lo ha expresado, cometió algunos errores, pero se ha arrepentido con amargas lágrimas de ellos. Admite haber traspasado a veces los límites de lo correcto, pero ¿quién va a arrojar la primera piedra? ¿Está alguno en condiciones de levantar un dedo acusador?
“Las estadísticas demuestran que los niños que se educan en las escuelas de iglesia tienen menos probabilidades de apostatar que los que no han asistido a ellas. Es bueno conocer esta información. Me pregunto si hay otro tipo de investigación que pueda ser beneficiosa. ¿Habrá algún pastor que se haya tomado el trabajo de visitar a todas las personas de su distrito que han dejado la iglesia, para preguntarles por qué lo hicieron? Mi idea era que se debería omitir el sermón, la invitación a que regresen y aún la oración con ellos. Oremos en el coche, oremos mientras nos acercamos a la puerta. Si no podemos vencer el irresistible impulso de orar con una persona, pidámosle permiso con discreción, teniendo en cuenta que podría sentirse obligada a decir que sí cuando en realidad no lo desea.
“Lo que usted necesita conocer son los hechos. No pretende atormentar a la persona, sino hacerle una encuesta. No le pida que divulgue algo que no desea que se sepa… Sea muy discreto al interrogarla y reprima el irresistible impulso de asfixiar a la persona con consejos y ayuda… Créame, puede perder mucho si se apura a presentar sermones, oraciones y soluciones perfectas. Y usted no desea que la persona se pierda, ¿verdad?”
¿No es cierto que esta chica habla con mucha sensatez? Usted no quiere que se pierdan, por supuesto, de lo contrario no habría ido a visitarlos. Pero puede abrumar a un alma errante con su sabiduría y puede frustrar a un corazón que sufre, con su irreflexiva ansiedad. Todos podemos cometer el mismo error. Se requiere alguien que haya sentido la ausencia de esta joven y que pueda contemplar objetivamente su situación, para expresárselo con claridad. Pero ella no ha concluido su carta. Oigamos lo que sigue…
“No se desespere si ninguna de esas personas regresa a la iglesia. Usted les ha dado la oportunidad de hablar. Es posible que se den cuenta de que la razón por la cual se han apartado es injustificada. Tendrán algo en qué pensar. Apreciarán el hecho de que no se las presione en absoluto. Es probable que usted obtenga algunas respuestas magníficas que le ayudarán a impedir que otros también abandonen la congregación.
“Algunos no desean asistir a la iglesia, pero al mismo tiempo quisieran tener el deseo de asistir”.
Esta última oración (con la cual concluye la carta) encierra el aspecto más conmovedor de su clamor. Esta mujer (que se llama, triste es decirlo, Legión) imagina que está perdida (aunque nosotros sabemos que no es así, necesariamente), y tiene miedo. Está asustada porque conoce las doctrinas y puede respaldarlas con los textos bíblicos apropiados.
Pero ya hace mucho tiempo, algo le falta. Algo ha fallado, y ella lo comprendió hace también bastante tiempo. Ese algo le ha impedido comprender plena y consciente mente lo que Cristo puede hacer en su favor (y en favor de cualquier otra persona que haya resbalado y caído). Satanás levantó una barrera entre ella y su Señor, y es incapaz de derribarla, aunque desearía hacerlo.
Falta de Compañerismo
Este artículo debería incluir diez puntos para reconquistar a esta alma; pero no intentaré siquiera referirme a dos de ellos. Sin embargo, me permitiré hacer una pequeña sugerencia acerca de lo que podemos hacer para descubrir a los dueños de estas voces, voces que claman en la noche de su desesperación. No es un pensamiento profundo; se trasluce, vibrante, en la carta de esta desdichada joven que anhela pertenecer a la iglesia, pero siente que se ha separado voluntariamente de ella. Consiste, tan sólo, en lo siguiente: Muchos están perdidos o se sienten en esa condición porque no tienen con quién disfrutar del gozo reparador del compañerismo.
La única razón que presentan en nuestra contra muchos hermanos alejados de la iglesia es que no les hemos concedido una pequeña porción de nuestro tiempo y, lo que es más importante, una pequeña parte de nosotros mismos. Después de todo, el hecho de reunir al rebaño de conversos en la puerta del frente, mientras dejamos que las ovejas flacas mueran en el redil por falta de atención, no es otra cosa que un poco de vanidad.
Sobre el autor: Redactor del Australian Record y de la edición australiana de la revista Signe of the Times (Señales de los tiempos)