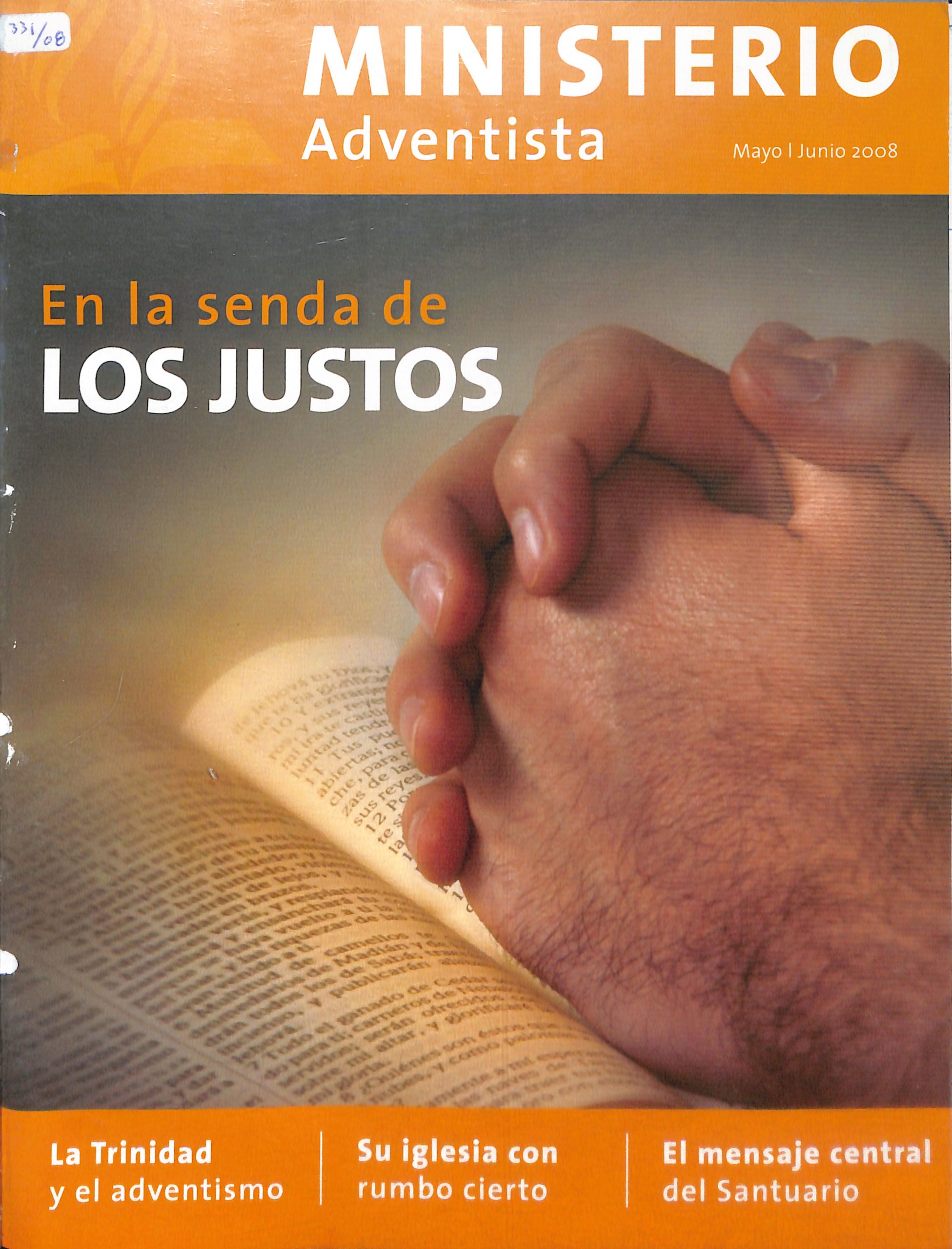Apreciados padres: quien escribe, también es padre…
Con profundo pesar, les confieso que me gustaría presentar un testimonio positivo de mi experiencia como padre, de mis alegrías, de las buenas recompensas recibidas de los hijos, de los frutos de mis enseñanzas a ellos, aun cuando fueron escuchadas tardíamente. Pero no es lo que tengo para mostrarles ahora. De hecho, jamás lo tendré.
En tanto, quiero desahogar el dolor que proviene de una herida interior incurable y, quién sabe, poder alertar a los que todavía tienen la oportunidad de ejercer la paternidad, o a los que todavía pretenden ser padres.
Tuve dos hijos; dos hijitos que eran nuestra alegría. E incluso a pesar de tener muchas exigencias relacionadas con mi trabajo -era la mayor autoridad judicial de mi país-, intentaba mostrarles cuánto los amaba. De vez en cuando jugaba con ellos; les daba muchos regalos; intentaba agradarlos bastante.
Eran niños normales: jugaban, reían, lloraban, hacían travesuras, alimentaban mañas, eran sanos. Con respecto a mí, siempre me consideré un buen padre. Aparentemente, todo iba bien. Y, algo importante: muchas veces, ellos iban a la iglesia conmigo, pues allí ocupaba un cargo de gran importancia, que también demandaba parte significativa de mi tiempo. Haciendo que me acompañaran imaginaba poder prepararlos a fin de que, un día, hicieran lo que yo mismo hacía.
Los niños fueron creciendo, y sus actividades e intereses fueron cambiando. Se hicieron adolescentes. Ustedes saben, la vida de adolescente no es fácil. Confundidos, no saben si son adultos o niños. Los padres necesitan tener mucha paciencia con ellos. Y yo,
¡ah!… ¡cuánta paciencia tenía! Les permitía hacer lo que querían porque, a fin de cuentas, no podía ni quería apartar a mis hijos de mí. Iban tomando sus decisiones, sus horarios, sus amistades, con toda la libertad que les daba. Cierto día, me quedé muy molesto con un hermano de iglesia. Vino a quejarse de que creía que mis hijos eran muy irreverentes. No me gustó la crítica así que le respondí que mis hijos tenían que tener libertad en la iglesia porque, por el contrario, perderían el interés por asistir a ella. Poco tiempo después, otro hermano me hizo el mismo comentario acerca de mis hijos. Imagínense, era un hombre honrado en la sociedad y tenía un cargo muy importante en la iglesia. ¡No era justo tener que escuchar que necesitaba educar mejor a mis hijos! Eso fue demasiado…
Bien, pero si fuese hoy, habría pensado diferente…
Siempre fui un padre amoroso. Nunca peleé con mis hijos; nunca les levanté la voz. Mi filosofía de educación era la del “amor’’.
Ah, el “amor”… Y fue exactamente allí, queridos padres, que me engañé completamente… Hoy puedo afirmar, con lágrimas, que amar no significa ser condescendiente con todos los hábitos de mis hijos. Y fui condescendiente; fui demasiado transigente; fui permisivo. ¡Cómo lo lamento! ¡Cómo me gustaría que el tiempo volviera atrás, para poder reparar el daño que yo mismo permití que sufrieran mis hijos!
Fui un padre amante de la comodidad. Y solo hoy, sí, solo hoy, puedo entrever cuántas veces dejé de ejercer mi autoridad para corregirlos. Era más fácil pensar en que esa etapa de rebeldía pasaría y que, con el tiempo, podrían madurar y convertirse en adultos responsables.
Mis adolescentes se convirtieron en hombres; pero el tiempo no los transformó en ciudadanos responsables, honestos y temerosos de Dios. Eran arrogantes, deshonestos, prepotentes, irónicos, orgullosos, y hacían poco de las cosas de Dios. Tonto. ¡Fui un verdadero tonto al nunca contrariar la voluntad egoísta de mis hijos! Cuánto remordimiento siento…
Finalmente, pasé a sentir vergüenza del comportamiento de ellos y, en un intento desesperado por arreglar las cosas, puse a mis dos hijos a actuar en la iglesia, bajo mi determinación.
¡Fue un verdadero escándalo! Los miembros me venían a reclamar constantemente las actitudes anticristianas con las chicas, las palabras obscenas, la deshonestidad y las acciones que tomaban teniendo en mente solo su propio interés egoísta.
Al principio, me disculpaba e intentaba poner pretextos para su conducta. Pero las cosas fueron de mal en peor y, con el corazón angustiado y pesaroso, decidí, finalmente, llamarlos para tener una conversación seria. ¡Qué decepción! Esos dos hombres nunca habían aprendido a respetar a nadie en la vida; no sería ahora que actuarían diferente…
Los llamé nuevamente, clamando para que me escucharan. Solo miraron para el costado, ignorándome por completo, irrespetuosa y desconsideradamente. Lloré amargamente. Ellos me vieron y sabían la causa, pero el corazón endurecido que poseían no se conmovió ni un poco.
Sí… Fue eso lo que cultivé durante toda la vida de ellos. Mi resistencia en corregirlos temprano, cuando era necesario, fue exactamente lo que los empujó rumbo a la arrogancia y la presunción. Evitar la confrontación con sus actitudes de desobediencia desde la más tierna infancia, para mantenerlos siempre cerca de mí, generó el efecto contrario del que esperaba, pues los apartó de mí. Mi exceso de afecto y consideración, sumado a la falta de límites, los convirtió en prepotentes y sin afecto.
Padres, fui cobarde, indolente; y me siento gravemente responsable por los males que
podría haber evitado, al igual que por la pésima influencia que mis hijos generaron en la iglesia y en la sociedad. ¡Ah, si hubiera escuchado la Palabra de Dios: “Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio” (Gén. 18:19)!
Sentí en carne propia los efectos de la pésima educación que les administré. Padres, cuando tomamos en consideración todos los deseos de nuestros hijos, siendo blandos, aun en lo que sabemos que no es lo mejor, ellos pierden totalmente el respeto por nosotros y toda consideración hacia la autoridad de Dios. Y la influencia ejercida se convierte en un desastre para toda la sociedad.
Ya estaba al final de mis días, anciano, ciego y frustrado. En una confrontación política, mis dos hijos fueron asesinados el mismo día. Fue un duro golpe para el corazón ya lastimado de un padre. A pesar de todo, un golpe todavía más doloroso irá conmigo a la tumba: el dolor de saber que no podré encontrar a mis dos hijos en el cielo. No los preparé para que estuvieran allí…
Por eso, padres, les hago un último llamado: No esperen a tener que pasar por lo que pasé para percibir la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. No cedan a todo lo que sus hijos les piden; no sean cómodos ni cobardes, como yo lo fui, para inspirarles el respeto y la autoridad que Dios les confirió a ustedes. No se intimiden por los berrinches, los reclamos y los ataques histéricos que vendrán. Hay buenos recursos para frenar esas malas costumbres que, si no son podadas a tiempo, se extenderán a la vida adulta. Una vara bien administrada por manos sabias y sensatas, una o dos veces en la vida, puede hacer milagros en la prevención de grandes males. Amen a sus hijos; por lo tanto, edúquenlos.
Un día, todos tendremos que rendir cuentas a Dios por lo que hicimos con los hijos que nos fueron dados. Y todo lo que en ellos fue sembrado, será cosechado… Ya recogí mi trágica cosecha.
Eli, padre de Hofni y Finees
Sobre el autor: Profesora y esposa de pastor en la Asociación Sur-Paranaense.