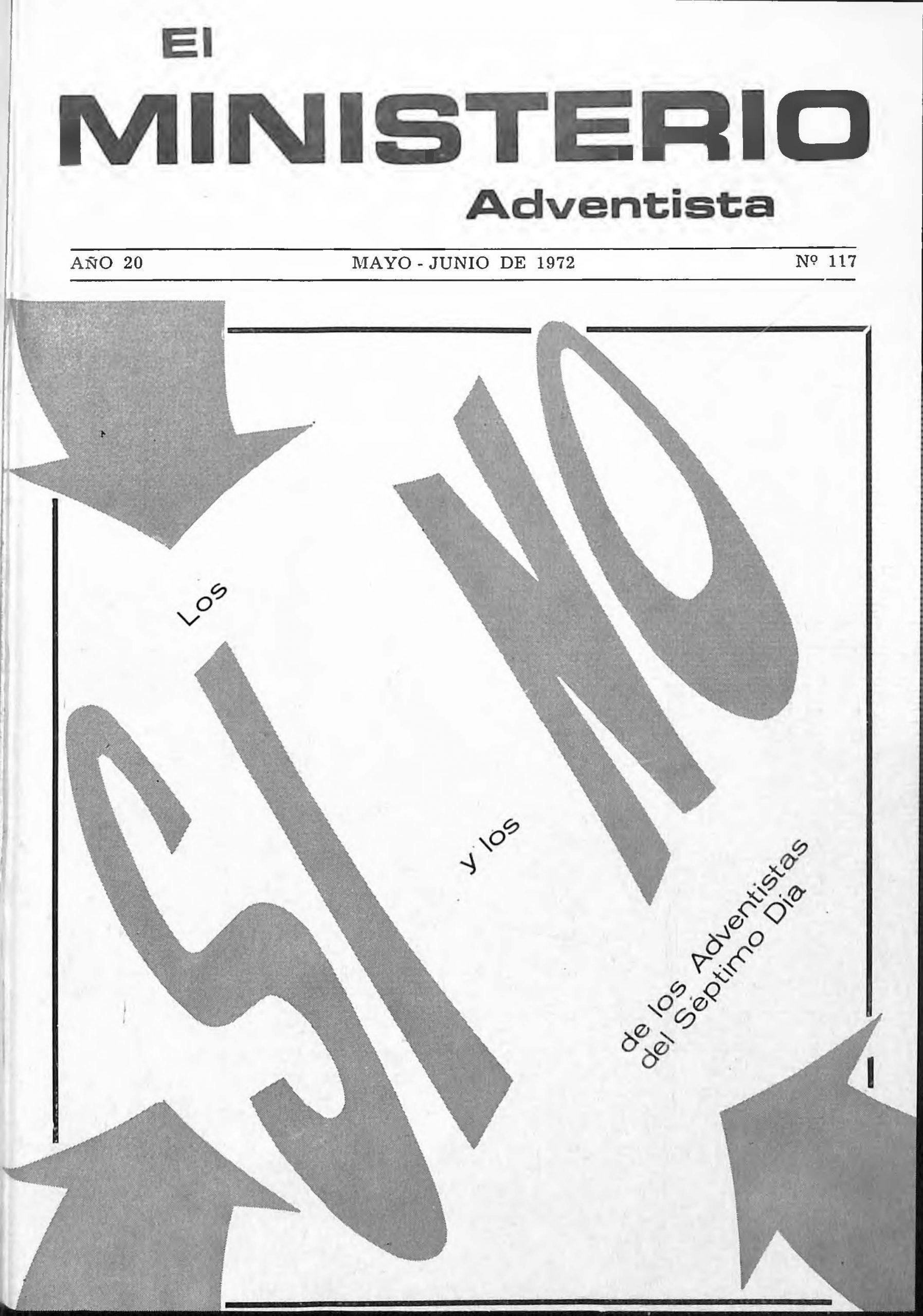¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Es para aumentar el número de miembros de la Iglesia Adventista? ¿Para alcanzar blancos? ¿Para hacer proselitismo?
El Evangelio puede ser predicado “por contención”, “por envidia y contienda” o “de buena voluntad”, “sinceramente” (Fil. 1:15, 16). Puede ser predicado porque es ése nuestro trabajo o porque es un “fuego ardiente metido en” nuestros huesos que no podemos soportar sin transmitir. Aquellos que han dado sus vidas por la predicación o han desafiado la oposición, lo han hecho porque eran conscientes de lo que el mensaje significaba para quienes lo oyeran; y además porque estaban plenamente seguros de la pérdida que sufrirían quienes no lo aceptaran, fuese por elección propia o por desconocimiento.
El Evangelio de Cristo es hoy la solución de los problemas como lo ha sido a través de los siglos. El mundo altamente tecnificado de nuestros días está tan necesitado de lo que realmente vale como lo estaba el mundo de los primeros siglos. La labor del ministro de Dios hoy no es simplemente hacer prosélitos, sino impartir al mundo el poder, la presencia y la salvación que provienen de Dios.
Lograr cabalmente ese ideal no es fácil. El predicador debe ser una mezcla de profeta apocalíptico y mensajero evangélico; o de Juan el Bautista y Juan el evangelista. Debe hablar del Dios que es fuego consumidor y del que es amor; debe reprender y a la vez dar esperanza; castigar y echar aceite sobre las heridas; hablar de la destrucción en el día del ajuste de cuentas y del bálsamo sanador que emana de la cruz de Cristo; de “la bondad y la severidad de Dios” (Rom. 11:22).
Mantener el equilibrio es el secreto de la predicación de éxito. El predicador de éxito es aquél que hace ver al oyente lo negro de su pecado, la profundidad del pozo en que ha caído, pero que le extiende a la vez el elemento purificador y redentor capaz de darle una nueva vida, pre el pozo. En otras palabras, es quien siempre da esperanza, paz, “canción nueva”, alegría de vivir, orientación, aunque a veces deba llegar allí por un camino penoso y difícil.
Un mal más o menos común, sin embargo, lo constituye el hecho de presentar mensajes negativos, a veces en tono enfermizo, que no sacian a los hambrientos de la congregación, que no les otorgan fuerzas renovadoras para continuar la lucha por la vida. El peligro es confundir consagración con tristeza, reavivamiento con lágrimas. Es cierto que las lágrimas y las tristezas deben acompañar algunas veces el proceso doloroso del reconocimiento del pecado, pero ningún pecador debe salir del lugar de reunión sin antes ver la luz clara del perdón, la salvación y la paz en Cristo. También es cierto que a veces las lágrimas son revelación de la alegría que experimenta alguien que ha hecho un gran descubrimiento. Recordamos el caso de aquella madre que lloraba intensamente al recibir sano y salvo al hijo a quien creía víctima de un terrible accidente. Hemos visto también a oyentes llorar al contemplar la grandeza del sacrificio de Cristo a través de una inspirada predicación. No lo hacían por compasión hacia el Maestro, sino de alegría al saber de todo aquello que les da salvación, y al darse cuenta de que su desesperación y el vacío que los acompañaron en épocas anteriores no tenían razón de ser ya que Cristo proveyó la solución para su grave problema.
Posiblemente el tipo de predicación que presentemos revele nuestro estado de ánimo. Quien es pesimista sin duda presentará mensajes pesimistas. Quien es positivo revelará su fe y confianza a través de una predicación positiva. Por eso el predicador debe primero experimentar la teoría de lo que predica para que su palabra tenga profundidad y sea incisiva. No podrá convencer a nadie de la realidad del perdón el predicador que siente sobre su conciencia el peso de faltas no arregladas. El sermón sobre la necesidad del desprendimiento y la abnegación de los que esperan a Cristo no llegará al corazón del oyente si el predicador vive para conseguir posesiones terrenales. No podrá predicar gozo, paz y felicidad el predicador que tiene amarguras interiores, o el amor al prójimo quien esté celoso del progreso ajeno y cultive el egoísmo y la envidia.
En cambio llegará a la conciencia del oyente hablando de la conversión quien revele a través de su vida pública y privada que algo sobrehumano se operó en su ser. O demuestre que vive para amar y hable de experiencias vividas y conocidas por su auditorio.
El mundo necesita hoy el espíritu de Juan el Bautista para desenmascarar la Babilonia y sus pecados: eso es parte importantísima en el mensaje de los tres ángeles. Pero también el mundo necesita predicadores que hablen de la realidad de la paternidad de Dios, de la seguridad del perdón, de la certeza del breve regreso de Cristo, de las bendiciones que la vida cristiana reporta en la vida, en fin, de predicadores que den a sus oyentes una razón gloriosa para vivir y superar sus problemas y sus luchas.
Deseamos realizar esta tarea organizadamente, a través de una de las semanas de cosecha de 1972. La hemos titulado la SEMANA DEL OPTIMISMO. La meta es llegar hasta el desesperado con esperanza, hasta el dolorido con el bálsamo sanador, hasta el desanimado con coraje. El corazón de nuestra predicación durante esos días se basa en el espíritu de aquellas declaraciones inspiradas que dicen: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mat. 11:28). “Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Isa. 40:30, 31). “Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová” (Sal. 40:3). “No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día” (Sal. 91:5). “Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu diestra para siempre” (Sal. 16:11). “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
Este tipo de predicación exige mucha preparación. No sólo preparación de los sermones a presentar, sino preparación del mismo predicador para que pueda hablar de cosas que ha llegado a conocer por experiencia propia. Sugerimos terminar la lectura de estos párrafos con un autoexamen: ¿Cómo es mi vida cristiana? ¿Estoy predicando de cosas que conozco por haberlas vivido o son ellas simples teorías leídas en los libros? ¿Estoy seguro de haber experimentado una genuina conversión? ¿Es la religión para mí “la perla de gran precio”? ¿O estoy en este camino porque las circunstancias me pusieron en él? ¿Puedo yo, como ministro, impresionar a la gente como alguien que cree sinceramente cuanto predica?