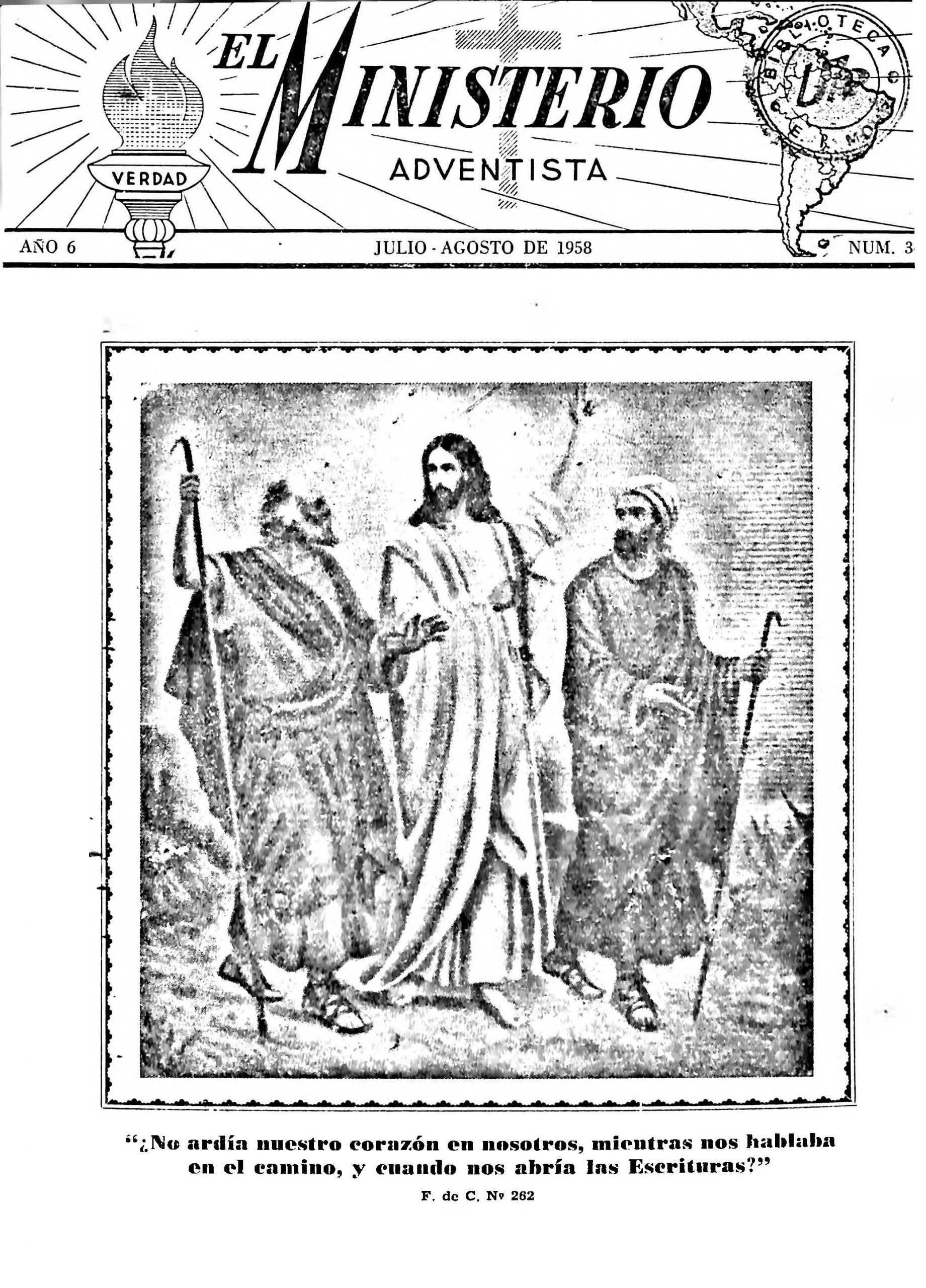La predicación es algo fundamental, no importa cuál sea su definición más correcta. ¿No leemos en el primer capítulo del más corto de los Evangelios que Jesús, inmediatamente después de su bautismo y triunfo de la tentación en el desierto fue a Galilea “predicando el Evangelio del reino de Dios” (Mar. 1:14) ? La primera aparición en público del Salvador fue como un predicador. “Vino… predicando.” Si Jesús comenzó su ministerio público predicando, quiere decir que la predicación es algo de suma importancia.
El término que se ha traducido por “predicando” en este pasaje, significa “proclamar,” “anunciar,” “exclamar en voz alta.” Y el centro del mensaje de Cristo era: “El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca: arrepentíos, y creed al Evangelio.” (Mar. 1:15.)
La predicación de Jesús era definida, bíblica y profética. No se basaba sobre una teoría sutil o un asunto filosófico. Se basaba sobre una realidad: la realidad de su presencia, la realidad de que la profecía dada en lo pasado se estaba cumpliendo en sus días, la realidad de que era tiempo de emprender grandes cosas. Su predicación era un llamamiento a la acción. “Arrepentíos,” requería, “arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado.” De modo que su predicación era definida y personal.
El ejemplo de Jesús nos revela que la verdadera predicación, según las palabras de Phillips Brooks, “es la comunicación de la verdad hecha por un hombre a los hombres.” De lo dicho inferimos que los dos elementos esenciales de la predicación son la verdad y el hombre. Dios pudo escribir su mensaje en el cielo con letras de fuego, pero eso no hubiera sido predicación. Es necesario que un hombre hable las palabras de Dios a otros hombres.
La verdad de Dios y la personalidad humana
Puede haber predicadores que captan el interés de los oyentes, que los fascinan con sus fuegos oratorios, que filosofan y proponen intrincadas especulaciones; pero eso no es predicación, porque no es la verdad. La verdadera predicación debe estar respaldada por un hombre íntegro. La verdadera predicación siempre implica a una persona y una verdad; y todavía interviene un tercer elemento: debe ser una verdad bíblica. La predicación de Jesús tenía las características expuestas. Era un hombre íntegro: el Hijo del hombre; predicaba la verdad: la verdad de Dios; y se basaba en las Escrituras. Comenzó su predicación citando el Antiguo Testamento.
Si en el presente se advierte una disminución del interés en nuestra predicación, sería conveniente que en primer término considerásemos nuestra personalidad. ¿Quiénes somos? ¿Vivimos y creemos en la verdad que predicamos? ¿Está entronizada en nuestros corazones? ¿Somos la encarnación del mensaje que llevamos?
En segundo término debemos preguntarnos: ¿Cuál es nuestra actitud hacia la verdad? ¿Hemos ahogado la verdad, o la hemos encubierto con nuestras palabras, o la hemos tornado difícil de comprender, o tal vez hasta la hemos adulterado con nuestras propias ideas y filosofías humanas? Recordemos esto: la verdadera predicación nunca morirá. Nunca será reemplazada mientras haya hombres íntegros, guiados por el Espíritu Santo, que prediquen un mensaje verdadero. Tales predicadores siempre tendrán quienes los escuchen. Cuando el hombre de Dios lleva el mensaje de Dios en el tiempo de Dios, siempre encuentra corazones listos para arder por la verdad cuando abre las Sagradas Escrituras ante ellos. (Véase Lucas 24:32.)
Es imposible separar la verdad de la personalidad. Los mensajes de Dios siempre son proclamados por una persona; en realidad están encarnados en una persona. Los adventistas a menudo hablamos de “el mensaje.” ¿Creemos el mensaje? ¿Hemos oído el mensaje? En caso afirmativo, debemos salir y predicar el mensaje. En los tiempos del Nuevo Testamento siempre había un mensaje y un hombre. “Este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos,” declaró el apóstol Juan. (1 Juan 1:5.)
El predicador es un testigo de Cristo
Cada verdadero predicador es un testigo: un testigo de Cristo. Jesús dijo: “Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros: y me seréis testigos.” (Hech. 1:8.) No dijo: “Me seréis abogados,” sino: “Me seréis testigos.” Un testigo habla de lo que sabe, describe lo que ha visto. Cuando joven comparecí como testigo ante una corte judicial. Antes de que me diera cuenta, estaba ante la corte exponiendo mi pensamiento acerca de las cosas. Inmediatamente el juez me recordó que me habían llamado para decir lo que había visto, y no lo que yo pensaba.
La predicación no consiste, en primer término, en argüir, comentar o filosofar acerca de la verdad; tampoco es un tejido oratorio de hermosa trama. Predicar es dar testimonio, decir algo qué sabemos a otras personas que desean saberlo, que debe saberlo, o ambas cosas a la vez. Por eso la predicación está estrechamente ligada con la personalidad. Nunca habrá predicación sin una persona, sin un predicador. No puede haber testimonio sin un testigo.
Para ser verdaderos predicadores, debemos ser hijos de Dios. Recordemos, no somos conferenciantes, sino predicadores. En primer lugar debemos ser cristianos, hijos de Dios en medio de una generación impía. El predicador debe ser un hombre de Dios. Puede haber cursado los estudios más elevados y haber recibido la ordenación por la iglesia; pero a menos que haya nacido de nuevo con el testimonio del Espíritu en su corazón, nunca será un verdadero predicador, y nunca dará un mensaje que alcanzará los corazones de los hombres con el poder de Dios.
Nuestra comisión evangélica
La comisión evangélica que Cristo nos encomendó se extiende “hasta el fin del mundo” (Mat. 28:19, 20), y abarca “a toda criatura.” (Mar. 16:15.) Jesús no sólo les ordenó predicar a sus discípulos, sino que también les dió el mensaje y les señaló la extensión que debían alcanzar con él. “Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado. Aquí se incluye aquello que él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Se excluye la enseñanza humana. No hay lugar para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas, y para la legislación eclesiástica. Ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida por el mandato. Ninguna de estas cosas han de enseñar los siervos de Cristo… El Evangelio ha de ser presentado no como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida.”—“El Deseado” págs. 753, 754.
Predicar es una misión solemne, elevada y santa. La tarea del predicador no es meramente presentar la verdad, sino, mediante la presentación de esa verdad, cambiar la vida.
Si vosotros, como predicadores, hablarais a doscientas personas durante media hora una vez por semana, utilizaríais un total de cien horas de su tiempo. Esto equivale a doce jornadas de ocho horas de una persona. ¿Contiene vuestro sermón suficiente material de valor? ¿Es de tal importancia como para permitiros acercaros a cualquier persona de la congregación y decirle: “Me gustaría ocupar dos semanas de su tiempo para presentarle algunas verdades y bendiciones que tengo en mi corazón?” Pensad en la cantidad de vida humana que se gasta en un solo sermón, porque vida es tiempo. Benjamín Franklin dijo: “¿Amáis la vida? Entonces no malgastéis el tiempo, porque’ es’ la materia prima con la cual se hace la vida.” Pensad en la cantidad de vida —el número de latidos del corazón, las oportunidades para aceptar la gracia, los momentos de decisión, los elementos formativos del destino— que habéis tomado de ese hombre, de esa mujer, de todos ellos. Es un pensamiento que humilla y alarma, pero que también inspira.
Sin embargo, algunas perdonas son culpables de llenar el tiempo con una cantidad de charlas piadosas, con ocurrencias intrascendentes, con una masa de sutiles invenciones humanas, insípidas, sin poder y sin esperanza. Es indudable que cuando una persona pone a mi disposición una parte de su vida, yo debo usarla para presentarle los grandes puntos de la ley de Dios, las poderosas revelaciones de su Palabra y las promesas eternas del Evangelio.
El tema central de la predicación cristiana
Os invito a considerar algunas de las influencias más significativas y algunos de los sentidos más amplios de la verdadera predicación. A menudo se han clasificado los sermones como expositivos, doctrinales, prácticos, narrativos, etc.; pero yo estoy con Phillips Brooks, quien afirma que tal clasificación es de poco valor. La gran necesidad de la predicación cristiana es que se predique a Cristo. El dijo: “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo.” (Juan 12:32.) La verdadera predicación cristiana conduce a los hombres hacia Cristo. Sólo el magnetismo de la cruz puede hacer que una predicación sea irresistible.
El centro de todo nuestro ministerio debe ser “el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la salvación y redención: el Hijo de Dios levantado en la cruz.” —“Obreros Evangélicos” pág. 330.
La verdadera predicación adventista, la predicación que formó a este movimiento, la predicación que edificó la iglesia, la predicación que nos puso en nuestro camino, ésa es la clase de predicación que llevará el mensaje a una victoria final.
Algunas personas acostumbran predicar sermones compuestos mayormente de historias conmovedoras, y hasta de anécdotas jocosas. Otras se deleitan en las discusiones basadas en los sucesos mundiales de los cuales los oyentes conocen tanto como el ministro, y de otros asuntos de los cuales nadie conoce nada de cierto. Se predican sermones acerca de los platos voladores y de horrendas descripciones de explosiones atómicas. Debemos recordar que esa clase de sermones forma cristianos débiles. Es imposible formar caracteres firmes sólo con repasos de las noticias de actualidad. El corazón del pecador no experimentará una gran convicción a menos que en el corazón del predicador haya una gran convicción de la verdad.
Ningún verdadero predicador puede seguir el ejemplo del vicario complaciente quien, al ver al señor feudal entre la congregación, suavizó la apelación final de su sermón con estas palabras: “A menos que os arrepintáis, por decirlo así, y os convirtáis hasta cierto punto, todos seréis condenados en cierta medida.”
Cuando predicamos, debemos hacerlo estimulando a la acción: a una decisión que debe hacerse en ese momento y en ese lugar. Necesitamos una predicación como la que hicieron los apóstoles en el Pentecostés, cuando los oyentes quedaron tan conmovidos, que exclamaron: “Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hcch. 2:37.)
Vivir y hablar de tal manera que la iglesia se edifique y que los pecadores se arrepientan: tal es la verdadera predicación.
Sobre el autor: Predicador de la Voz de la Profecía