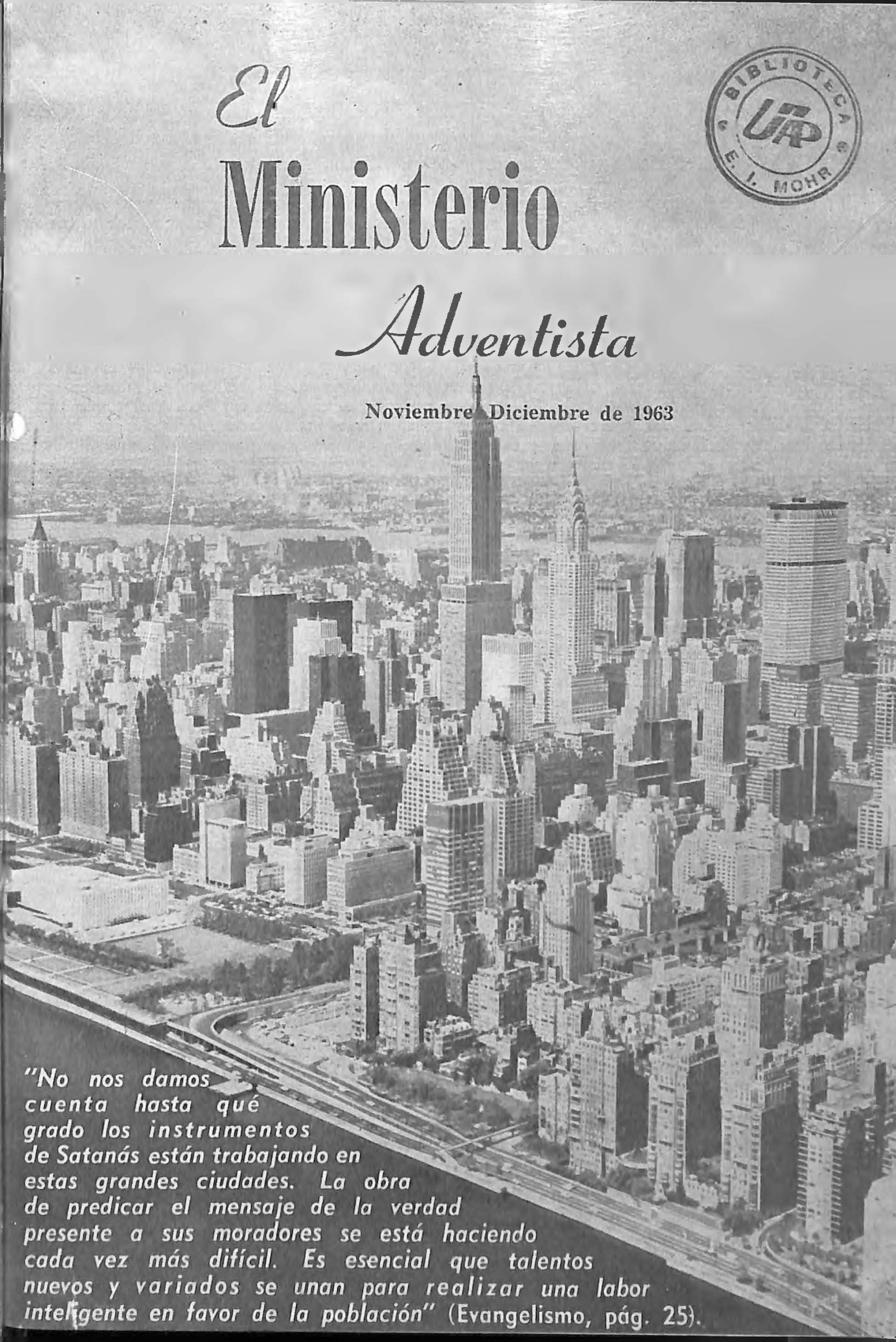Este artículo trata un tema que algunos han llamado terreno provocativo en la teología de la salvación. Los concilios de la iglesia han retumbado con estos lemas opuestos: ¡Sola obra! ¡Sola fide! Y ha habido algunos que han procurado combinar algo de fe y algo de obras.
Aquí, el autor, un feligrés noruego de experiencia y de preparación universitaria, discute la cuestión de si acaso la verdadera fe en Dios no está siempre acompañada por obras consecuentes realizadas para Dios —aun cuando no se vean manifiestamente.
Durante ciertos estudios que he tenido oportunidad de realizar concernientes al dualismo y a su poder mágico de penetrar en nuestra cultura occidental durante miles de años, también he tenido ocasión de considerar desde un nuevo ángulo ciertos temas que indudablemente causan muchas dificultades a nuestros teólogos y predicadores en sus tareas diarias. Por ejemplo, ¿nunca han tenido dificultad con el tema de la fe opuesta a las obras? Como denominación, a menudo se nos ha acusado de cierta “servidumbre a las obras externas”. Probablemente tales acusaciones resultan naturales cuandoquiera que un cristiano le da gran importancia a la santa ley de Dios.
La Reforma, como todos sabemos, fue una reacción vehemente. ¿Una reacción contra qué cosa? En gran medida contra las cosas externas, contra lo superficial en las ceremonias religiosas y en las vidas humanas. Esa superficialidad habría alcanzado una cumbre muy notoria. Fue rechazada violentamente por notables personalidades dentro del clero católico, y aún más violentamente por los protestantes luteranos, y con más violencia que todos por la iglesia reformada —la Iglesia Calvinista.
En todas las reacciones violentas, sin embargo, una cosa parecía casi inevitable. Los hombres estaban expuestos a la tentación de ir a los extremos. Los pioneros de la Reforma habrían sido casi sobrehumanos si hubieran constituido una excepción a esta regla. Aun Lutero estaba en la zona de peligro. En el calor de la contienda legítima contra el formalismo y “la servidumbre a las obras externas” manifestó tanta ansiedad por salvar a la iglesia contemporánea del tremedal de la salvación propia y de la justicia propia, que estuvo tentado a despreciar las obras y a no darle ningún lugar en la gran obra de la salvación. Un hecho bien conocido proporciona suficiente evidencia de esto. El reformador alemán tenía gran dificultad para aceptar uno de los libros del Nuevo Testamento como palabra verdaderamente inspirada por Dios, porque su autor, Santiago, decía mucho en favor de esas manifestaciones externas de la vida humana que llamamos “obras”. Tuvo el atrevimiento de declarar en forma definida la excelencia y la primera importancia de las obras. Cualquiera que lea el segundo capítulo de su epístola, especialmente los versículos 14, 17 y 22 casi puede sentir lástima por Martín Lutero. Ciertamente, estos versículos bíblicos a primera vista parecen no prestar mucha ayuda a un gallardo guerrero en la inexorable batalla contra la servidumbre de la justificación propia a través de la contribución de los esfuerzos humanos.
Sin embargo no debemos olvidar que Lutero tenía razón en el calor de la batalla. Cualquier alabanza de las acciones humanas personales debe haber sonado a sus oídos como la voz traicionera del diablo mismo. Su temor constante era, por supuesto, que sus congregaciones estuvieran tentadas a inferir que esas despreciables obras humanas pudieran proporcionarles aunque fuera una pequeña parte de mérito o de justicia.
Sin embargo, para que los seres humanos pecadores vuelvan a ser íntegros, necesitan una cosa: la justicia presentada a ellos a través del sacrificio incomparable de Jesucristo. ¿Pero cómo se recibe la justicia? ¿Es mediante la fe o mediante las obras?
Nosotros los adventistas, ¿comprendemos plenamente cuán absurda es esta pregunta? Observaciones frecuentes como ésta: “La fe debe ser seguida por las obras”, pueden indicar que aceptamos sin una seria protesta expresiones y modos de pensar que son característicos, no de la teología bíblica, sino precisamente de una cultura compenetrada por las concepciones dualistas. Tal vez eso es casi inevitable y por lo tanto es excusable. Cuando una persona educada en la cultura occidental dice “alma”, por ejemplo, asocia esa palabra con ideas que nunca estuvieron en la mente de los hebreos de la antigüedad. A menudo concebimos la idea de un alma opuesta al cuerpo. Esa connotación era enteramente desconocida para los hombres que escribieron el Antiguo Testamento. Un alma, siempre era un hombre completo, incluyendo su “cuerpo”, por supuesto. (Aquí he utilizado la palabra cuerpo en el sentido abstracto de alguna cosa imaginada como diferente y opuesta a alma.) ¿Veis cuánto hemos heredado de Platón, y cuán imperceptiblemente llevamos esta herencia con nosotros?
Pero hasta donde concierne al dualismo platónico entre alma y cuerpo, nadie podría engañar a un adventista y hacerle creer que el cuerpo y el alma son dos entidades diferentes y separadas. Nuestra teología se ha percatado perfectamente de los terribles peligros que implican concepciones espiritualistas como ésta. Y los cristianos de todos los tiempos han podido comprender que un cuerpo humano y un alma humana son simplemente dos aspectos o dos lados de una misma realidad. ¿Y cómo ha obtenido el cristiano la seguridad de que esos dos aspectos no son necesariamente dos cosas separadas y opuestas? Bueno, sencillamente la circunstancia de que nunca ha observado un solo caso en toda su vida cuando una de las “dos partes” se presentó independientemente de la otra. Tampoco ningún relato histórico ha dado informes confiables acerca de tan monstruosa ocurrencia. Y la revelación bíblica no hace ninguna alusión a ello.
EL DUALISMO DE FE VERSUS LAS OBRAS
¿Y qué podemos decir en cuanto al dualismo entre la fe y las obras? ¿No resulta extraño? ¿No es sintomático? Todos decimos fe versus obras sin ninguna vacilación, y sin pensar por un momento que haya algo notable en ello. ¿Pero cuándo hemos tenido la sensacional experiencia de encontrarnos con una de ellas separada de la otra? ¿Cuándo la (fe o las obras) se presentó por separado como una especie de sortario espectro? Hasta donde yo sepa, ninguna vez en el registro de la historia humana ha ocurrido un caso cuando la fe real apareció sin expresarse simultáneamente en alguna forma de acción exterior. Y por otra parte, ninguna acción verdadera ha ocurrido alguna vez en este planeta sin su correspondiente correlato de fe interior.
En efecto, hay una evidencia abrumadora de que la fe y las obras son absolutamente aspectos inseparables de una y la misma realidad. De modo que “el problema” de su pretendida naturaleza controversial, su “oposición”, sin duda es un falso problema. ¿Hablamos lógicamente, entonces, cuando decimos que la fe debe ser seguida por las obras? La palabra correcta que deberíamos utilizar sería acompañada. Además no es necesario decir que la fe debería ir acompañada por las obras. La fe siempre va acompañada por las obras. Sencidamente una de ellas no puede existir sin la otra, tal como un lado de la puerta no puede dejar de moverse cuando se mueve el otro lado.
¿Qué nos ha hecho concebir la fe y las obras en términos de contraste entre ellas? Podemos decir que el “contraste” no existe en la naturaleza de esos dos “elementos” que todo el mundo está de acuerdo en presentar como inevitablemente contrastantes. De modo que la separación debe existir en alguna medida en las mentes de aquellos que plantean el problema.
¿Quién ha enseñado a despedazar la vida religiosa? Hasta donde podemos ver, debe tratarse de ese mismo espíritu de traicionera perturbación que ha penetrado nuestra cultura desde el nacimiento del idealismo platónico. ¿Y quién es sorprendido en este caso por el mórbido dualismo? Bien podríamos preguntarnos, ¿quién no es sorprendido por él? En un caso como éste, resulta claro que debe haber una confusión en los conceptos.
¿Imaginamos que en esa realidad viva que llamamos fe, existe una clase de “espíritu puro”, alguna esencia ideal del intelecto o del corazón, capaz de desprenderse de sus manifestaciones concretas y frotar en el éter, como se creía que lo hacían esas almas misteriosas que abandonaban su morada corporal y llevaban una existencia separada en algún lugar del espacio?
Entonces, “opuesto” a esta sustancia espiritual llamada fe, parecería que imaginamos otro fenómeno llamado obras —igualmente independiente y separado, y con una aversión particular contra la fe.
INTENTO DE SINTESIS ENTRE LA FE Y LAS OBRAS
¿Es demasiado atrevido intentar una síntesis? ¿Es demasiado si algunas personas que todavía poseen un vivo sentimiento de totalismo en la vida humana se sienten por decir así algo tristes por aquellos dos espectros sin hogar y sin paz que durante siglos de dualismo han insistido en separarse? De cualquier modo hemos decidido formular esta atrevida pregunta:
¿Y si suponemos que la fe y las obras fueran dos lados inseparables de la misma realidad? Esperamos sinceramente que con esto no hayamos unido inseparablemente a dos mortales antagonistas. Más bien, creemos que no es necesario unir la fe y las obras. Nunca han estado separadas. Deben ser concomitantes en el grado más elevado. ¿Y cuál es la evidencia de que la fe no tiene existencia separada de las obras? No pensamos que sea necesario utilizar un elaborado proceso lógico para llegar a esta conclusión. Un mínimo de sentido común y de sencilla observación empírica parecen suficientes. El hecho de que ningún observador en el transcurso de la historia humana se haya encontrado alguna vez con uno de esos “elementos” sin encontrarse con el otro al mismo tiempo, sería proporcionar un hermoso caso de inducción lógica válida. Pero además de esto tenemos el claro testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Contra qué cosa polemiza el apóstol Santiago, si no es contra el dualismo entre la fe y las obras? “Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras” (Sant.2:15-18).
Cuando examinamos la ideología de la iglesia cristiana primitiva en lo que concierne a la fe y las obras, encontramos una creencia sencilla en la globalidad de estos conceptos. Y Santiago también manifiesta esta misma creencia en la totalidad. En su mente no aparece ningún espectro del dualismo pagano cuando trata el tema de la fe y las obras. Para él están en perfecta unión. No es que tenga confianza alguna en la capacidad del hombre para salvarse a sí mismo o alguna admiración por la belleza moral del hombre. Sabe perfectamente bien que en la religión de Cristo la fe es el factor decisivo e importante para la realización de la gran maravilla de la redención de Cristo. ¿No sería razonable pensar que ésa es la razón por la que se muestra tan deseoso de perfeccionar ese agente en el corazón del hombre?
¿Cómo se perfecciona la fe? ¿Cómo se vivifica la fe? Aquí llegamos a la gran evidencia de una totalidad cristiana del concepto del apóstol en lo que atañe a la lucha moral en la vida de los seres humanos: “La fe se perfeccionó por las obras” (vers. 22). El apóstol insiste en esto como el único medio imaginable para afirmar la fe como una unión perfecta, una realidad viva en el corazón humano. En este aspecto no ve posibilidad de que la fe tenga otra existencia en las vidas humanas excepto en unión con su contraparte, las “obras”.
¿No podríamos entonces contar al apóstol Santiago entre los “filósofos” de la antigüedad que combatieron eficientemente el dualismo?
¿Pero cómo pudo realizar tan gran contribución? Probablemente su habilidad la recibió en la misma forma como otros autores del Evangelio cristiano: Estaban unidos con Dios. De modo que no “pensaban” el cristianismo, sino que lo “vivían”.
“La fe se perfeccionó por las obras”. No «deberíamos asombrarnos algunos filósofos reciben con desazón la afirmación de que así es como se realiza este proceso. Del dualismo pagano hemos recibido también el extraño desprecio que sentimos por todo lo que sea exterior. Los cuerpos son exteriores, y por lo tanto deberían despreciarse. Las obras también son exteriores, y por lo tanto también deberían despreciarse sin mayor análisis.
¿Pero cuál es la actitud del cristiano sincero, esa criatura sencilla y no filosófica que simplemente cree el Evangelio cristiano? ¿Se siente igualmente confundido o escandalizado? Si sabe que la Divina Providencia ha encontrado compatible con su dignidad y su sabiduría tomar a instrumentos humanos a su servicio, y establecer un método de cooperación entre la frágil humanidad y la Divinidad, ¿tendrá alguna objeción seria contra este plan particular para la regeneración humana? No, la típica reacción de una verdadera actitud que no es egoísta consiste en ser cooperativa y en estar agradecida por haber sido considerada digna de prestar una colaboración.
Es la complicada mente del adulto que filosofa la que considera todas las cosas desde un ángulo problemático. Acoge los problemas con vehemencia, y cuando no tiene un problema, lo crea ella misma. De cualquier modo, si la solución del “problema” de la fe contra las obras es tan sencilla como lo hemos sugerido en este artículo, ¿no coloca ello la antigua cuestión planteada en este caso —y una gran cantidad de otros casos similares— en una luz muy peculiar?
Sobre el autor: Royce, Noruega