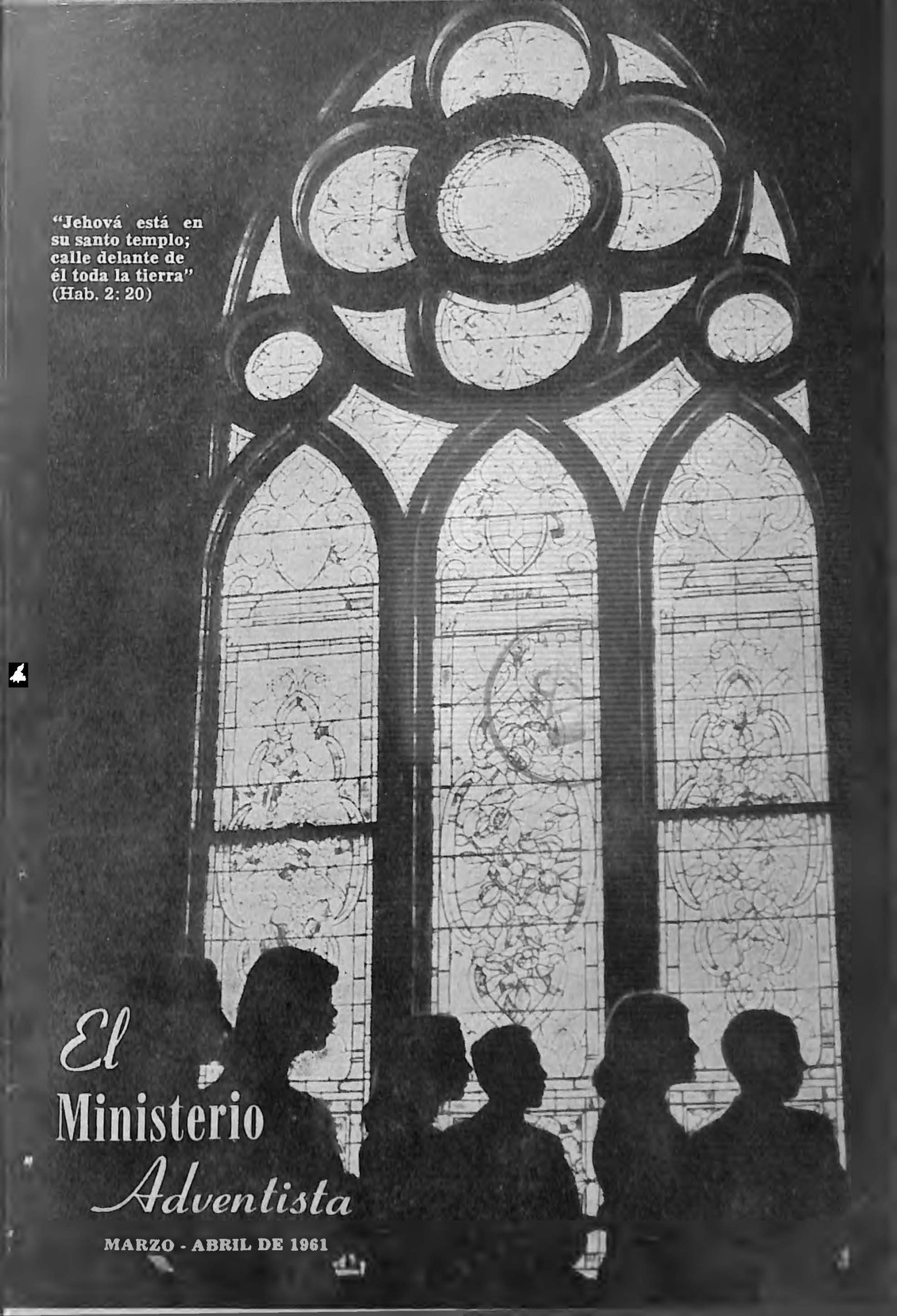(Estudio basado en Romanos 3:21-4:25)
La justificación por la fe es un tema familiar para muchos, y así es como debe ser.
Se nos ha dicho que este asunto debiera constituir el centro de cada sermón. Pablo lo hizo el corazón de sus enseñanzas En los versículos finales de Romanos 3, el apóstol establece varias grandes verdades: (1) El propósito de la ley, (2) la pecaminosidad universal, y (3) el remedio para el pecado del hombre.
El concepto paulino acerca del propósito de la ley. Elena G. de White destaca que el enemigo del hombre ha trabajado siempre para separar la ley del Evangelio, pero que en el pían de Dios ambos van juntos. Alejandro Maclaren, el gran predicador y comentador bíblico escocés, ha observado que cada palabra de Dios, ya sea mandamiento, doctrina o promesa, tiene en ella algún elemento que atañe a la conducta humana; que Dios no revela simplemente lo que debemos saber, sino que, mediante ese conocimiento, debemos hacer lo que es justo. La ley constituye un medio rápido para infundir en la conciencia del hombre la convicción del pecado. Algunos dirán que es un acto cruel de parte de Dios abrumar la conciencia humana; que el hombre, a través de la angustia de una conciencia culpable es llevado a la insania y aun a la muerte. Por lo contrario, aunque el remordimiento sin arrepentimiento de veras puede constituir una experiencia cruel y desesperanzada. la conciencia es un don misericordioso. un requisito previo para entrar en una fe que salva.
En la nación judía del Antiguo Testamento había una convicción de pecado más profunda que en las naciones paganas. Para comprobarlo. sólo necesitamos contrastar el lamento escrutador del corazón de varios salmos con el tono de las producciones literarias griegas y romanas. Sin embargo se ha dicho que ciertas oraciones inscriptas en las tablillas asirias y babilonias podrían compararse con el Salmo 51. porque en los corazones humanos hay una ley escrita que despierta una cierta conciencia del pecado. Pero en general, el profundo sentido del pecado manifestado por Israel era principalmente un producto de la ley revelada. Por lo tanto, el propósito de la ley, sea en el Antiguo Testamento .4) esté escrito en el corazón, es conducir a los hombres hacia Cristo, quien proporcionará el poder que capacita al hombre para guardar la ley de Dios. “¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera; antes establecemos la ley” (Rom. 3:31).
El concepto paulino de la pecaminosidad universal. Junto a la enseñanza de Pablo acerca del propósito de la ley se advierte el hecho de la pecaminosidad universal. En el versículo 20 está expresado en forma negativa: “Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará”. Y en el versículo 23 hay una declaración positiva: “Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. No hay una diferencia tan grande entre los miembros de hi raza humana, como algunas veces nos gusta pensar. Los hombres son semejantes por lo menos en una cosa: la mancha fatal del pecado los ensucia a todos. Independientemente de la dirección en que viajemos, de la distancia que recorramos, o de la degradación que haya alcanzado un ser humano, todos nos parecemos en que somos pecadores. Todos somos fundamentalmente parecidos en las necesidades físicas, en las tendencias, y lo que es más trágico, en la experiencia común de la pecaminosidad. Jeremías habla del corazón humano —no de algunos corazones— Guando dice: ‘‘Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso” (Jer. 17:9). Se comprendería mejor el Evangelio si se sintiera agudamente el hecho de la pecaminosidad universal.
En Romanos 3:22 Pablo hace una declaración bien directa. Dice: “No hay diferencia”.
No he podido encontrar una traducción que diga que no hay mucha diferencia. Las características en que los hombres se asemejan son más importantes que las que los diferencian. Las diversidades pueden ser superficiales, pero las identidades son tan profundas como la vida. El cristianismo trata con las similitudes centrales y descarta como secundarias en importancia las diversidades subordinadas. Trata con las características y los hechos comunes a la humanidad.
El Evangelio no declara que no haya diferencia de grado en el pecado. No es una cuestión de grado sino de dirección —no se trata de la distancia recorrida por un barco, sino de la ruta que sigue. El Nuevo Testamento no enseña que toda oscuridad tenga la misma intensidad —que una persona que procura, de acuerdo con la luz que tiene, hacer el bien esté en el mismo nivel con otra persona que se desentiende de todas sus obligaciones. El hombre admite faltas e imperfecciones. Se disculpa por sus equivocaciones y reconoce sus debilidades; sin embargo, éstos y cualesquiera otros nombres mediante los que pretenda atenuar la fealdad de una cósa fea no cambian su naturaleza. Pese a los términos convencionales que emplean para designar sus rasgos indeseables, éstos quedan reconocidos como pecado cuando la luz de la ley divina revela su verdadero carácter.
Así como el estado de desarrollo de una enfermedad no la diferencia de otro caso de la misma enfermedad, tampoco hay diferencia en el hecho del pecado. E igualmente, tampoco hay diferencia en el hecho del amor de Dios hacia el hombre. Dios no ama al hombre por lo que éste es. Tampoco deja de amarlo por lo que es. Tampoco necesitamos estimular la fuente inextinguible del amor de Dios con nuestros méritos. Sin embargo, el pecado puede incapacitarnos para recibir las bendiciones más abundantes de ese amor. El hombre no puede impedir que el sol brille, pero puede cerrar las persianas de sus ventanas. No puede detener el flujo de la corriente, pero puede cortar el paso, y lo corta, para no recibir el agua viva.
No tiene importancia el instrumento a través del cual el hombre obtenga el conocimiento de la salvación. La única cosa que lo une a Cristo es la fe (Rom. 3:22). Debe confiar en Dios, confiar en su sacrificio, confiar en el poder de su amor vivo. El hombre debe confiar en él con una confianza que implica la desconfianza en sí mismo. Casi cada uno tiene por lo menos un amigo en cuyas manos confiaría su vida sin vacilación. ¿Por qué no confiar en Cristo, nuestro infalible Redentor?
Las personas con quienes Pablo argüía en este capítulo estaban dispuestas a admitir que la fe era esencial para el cristianismo, pero querían añadir algo de su propia moralidad. Sin embargo, no podían apoyarse a medias en Cristo y a medias en sí mismos. Tampoco podemos hacerlo nosotros. La fiesta que Cristo provee no es una comida ordinaria a la que cada cual lleva un plato. Cuando acudimos a Cristo, lo único que podemos llevar son las manos vacías y un corazón y una mente receptivos. No es fácil desechar la idea de los méritos personales. El comentario de la Hna. White sobre la última parábola de Mateo 25 es que “aquellos a quienes Cristo elogia no saben que le han estado sirviendo” (El Deseado, pág. 576, ed. CE).
Cuando escuchan las palabras de encomio pronunciadas por el Salvador, hacen preguntas llenas de perplejidad.
No hay diferencia en el poder de Cristo cuando se aplica a todos. Naamán era un noble y esperaba ser tratado con la dignidad correspondiente a su jerarquía, de manera que se ofendió cuando Elíseo lo trató como leproso. Pero considerando la causa por la cual había acudido al Elíseo, en nada era diferente del más repulsivo de los mendigos leprosos de Samaría.
En la presencia de Cristo no hay incurables. Cuando él sanaba no había diferencia entre la lepra y un caso de tonsilitis o un resfrío común. Ha quedado registrado que él sanaba todo mal. Y él es el mismo hoy.
El concepto paulino del pecado del hombre. El mensaje contenido en el versículo 22 de este tercer capítulo de la epístola a los Romanos nos resulta tan familiar que corremos el riesgo de perder el sentido de su grandeza esencial y maravilla. “La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen”. Que Dios concederá su justicia, no sólo como procedente de él a través de’ Jesús sino como una parte de su propia perfección, es una verdad que la familiaridad ha privado de lo que tiene de admirable. Necesitamos meditar más acerca de este precioso tema hasta que vuelva a adquirir en nuestra propia experiencia la luz celestial que le pertenece.
En este mismo pasaje (cap. 3:21- 4:25) encontramos que la fe es la condición para obtener la justicia —Cristo es el conducto. Pero el punto esencial en el que se debe apoyar la confianza en Cristo aparece expuesto en los versículos 24 a 26. ¡Ahí figuran unas expresiones maravillosas! “Justificados”. “Propiciación”. “Redención”. “Justicia” de Dios. Ser justificado significa ser declarado justo por un acto judicial. La fuente última de la justificación se encuentra en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios ha sido definida como su amante disposición. Ha sido ilustrada como la mano de Dios que se extiende para asir la mano del hombre.
La redención, el medio por el que derramó la gracia divina, implica cautividad y liberación por un precio. El vers. 25 nos dice que este precio de rescate fue la sangre de Cristo su muerte. Hace poco un profesor me mostró lleno de orgullo una insignia que indicaba que, en un período de varios años había dado nueve litros de su sangre. Los hombres se enorgullecen de ser donadores de sangre, y con justa razón, para ayudar a conservar la vida de sus semejantes. Pero Jesús no dió unos gramos de sangre durante los 33 años que vivió en la tierra, sino que dio cada gota de su sangre, y esa sangre fue lo suficientemente poderosa para salvar de la muerte y darle vida eterna a cada ser humano que ha nacido y que ha de nacer.
Tal vez no haya una palabra que explique adecuadamente el significado del término “propiciación”. Sin embargo, su significado está claro: Cristo en su muerte propiciatoria cumplió la pena exigida por el pecado e hizo posible el perdón y la reconciliación de todos los que tengan fe en él. Debemos tener fe en Jesucristo, y debe ser fe en su propiciación si ha de ponernos en contacto con su poder redentor.
¡Qué arreglo admirable es éste! Jesús quiere que acudamos a él tal como somos. Aquí muchos fracasan. Primero quieren hacerse mejores. Algunos quieren esperar hasta tener más edad, sin comprender que los días y los años no hacen automáticamente mejor a una persona; únicamente la tornan más débil. La redención a través de Cristo es la transacción más sublime que se haya realizado en la historia del universo. El Santo cubre a los pecadores con su justicia. “Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente… Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana” (Lecciones Prácticas, pág. 288).
El pecador, por un simple acto de fe, aunque contaminado y perdido, recibe crédito completo por medio de las victorias y las obras justas realizadas por Jesús en la tierra. La redención del hombre queda asegurada por esta aceptación.
En verdad éste es el negocio más desigual que pueda concebirse. ¡Todas mis deudas saldadas por todos sus haberes! No admira, entonces, que el enemigo de Dios y del hombre no quiera que esta verdad de la Palabra de Dios se presente con claridad. El sabé que si se la recibe plenamente su poder será quebrantado.
Advertimos dos fases en la transferencia de la justicia de Cristo. Primero, es imputada al pecador arrepentido y luego realmente impartida al cristiano. “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida” (Rom. 5:10). Tan simple como esto, y sin embargo tan incomprensiblemente admirable. Pablo llama a esto un misterio. Es en verdad el misterio de los siglos, comprendido únicamente por aquellos que lo experimentan; experimentado sólo por los que aceptan a Cristo y manifiestan fe en su poder salvador. La aceptación del Señor Jesús en el alma requiere una fe que es simple en su operación, pero maravillosa por sus resultados.
Muchos cristianos profesos que tienen un conocimiento de la palabra sagrada y creen en la verdad que hay en ella, fracasan en tener la confianza infantil que es esencial en la religión de Jesucristo.
En el capítulo cuarto de los Romanos, Pablo emplea la experiencia de Abrahán para demostrar que el programa divino para la humanidad en realidad puede tener éxito. En el vers. 20 leemos que Abrahán “en la promesa de Dios no dudó con desconfianza; antes fué esforzado en fe, dando gloria a Dios”. Lutero tradujo este versículo así: “Creyó con esperanza cuando no había nada para esperar”. A todos se nos ha dado una cierta medida de fe, tal vez tan pequeña como un grano de mostaza, pero que al ser ejercitada aumentará hasta llegar a ser como la fe de Abrahán. Así cumpliremos el propósito de la ley cuando tengamos fe en el derramamiento de su sangre y creamos que puede limpiarnos del pecado. Entonces seremos justificados, y permaneceremos justos mientras estemos asidos de una fe que se ase de la mano de Dios en toda emergencia.
La Lección del primer ministro
Cierta vez un primer ministro francés pidió a un eminente cirujano que le practicara una delicada operación. El primer ministro le dijo: “Por cierto que Ud. no me va a tratar como trata a sus pobres y miserables enfermos del hospital”.
“Señor —contestó el cirujano con dignidad—, cada uno de esos pobres y miserables enfermos, como vuestra eminencia se digna llamarlos, es un primer ministro ante mis ojos” (Selecto).