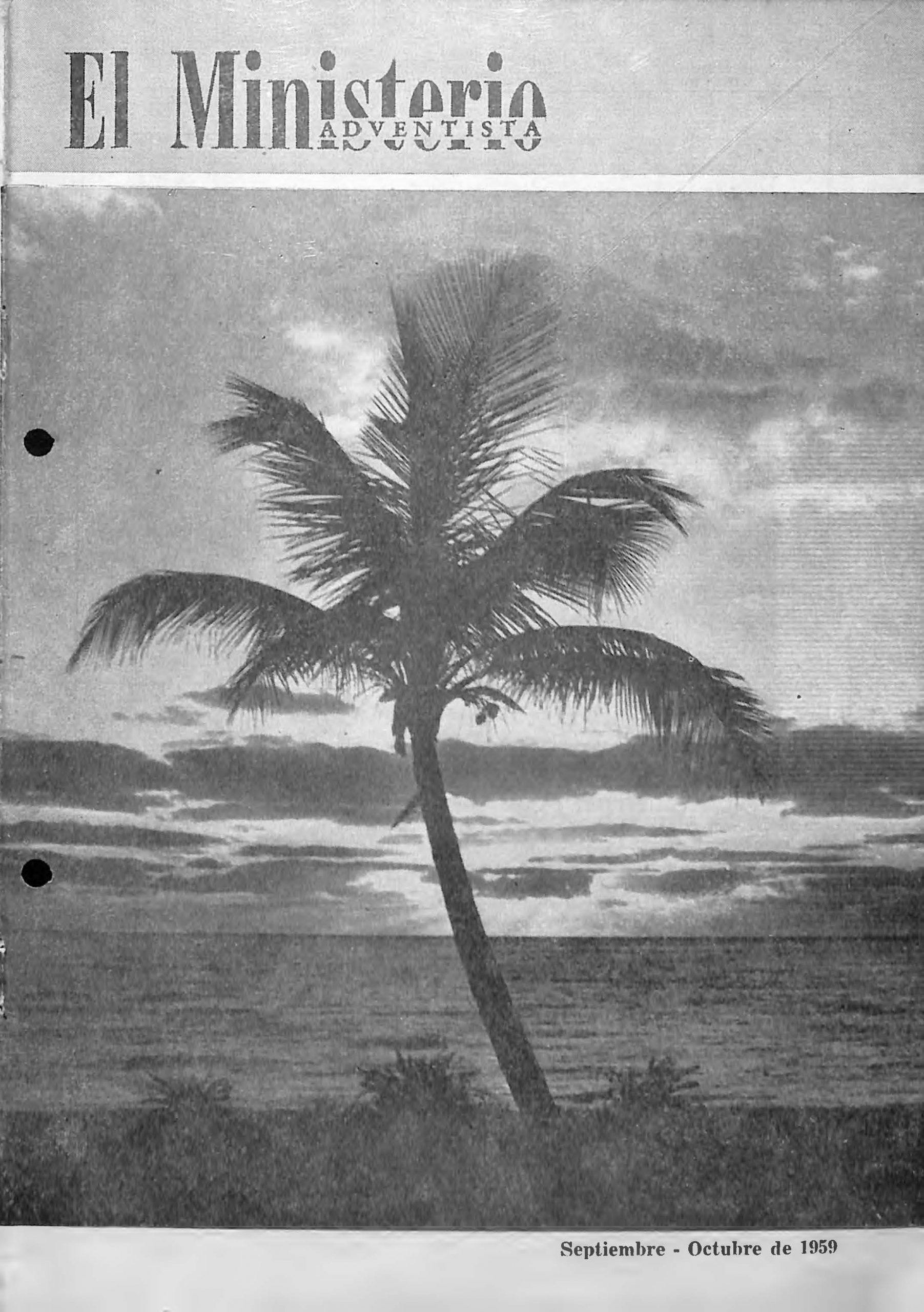“Yo doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio” (1 Tim. 1:12).
Pablo sabía quién lo había puesto en el ministerio. Esta es la clave de su asombrosa carrera como apóstol de Dios. ¿De qué otro modo se podría explicar su inconmovible resistencia a las indecibles penalidades, su valor ante la muerte, y el poder de sus penetrantes mensajes? Este hombre de Dios pudo predicar con una convicción procedente del cielo, Jorque Cristo lo puso en su lugar. La incertidumbre respecto de este punto vital puede significar el naufragio del servicio ministerial del que vacila.
No es ningún sacrilegio decir francamente que actualmente hay predicadores que debieran estar en otra profesión. Y es igualmente cierto que hay personas a quienes Dios llamó a predicar que, como Jonás, se han ido a Joppe. Feliz es el hombre que sabe que nació para predicar, y que puede decir con el apóstol de Dios: “Cristo me puso aquí”.
Esta convicción hace que la primera preocupación del ministro sea la de agradar a Dios. Las presiones humanas son un estimulante innecesario para un hombre como éste. Trabaja “no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres; sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios” (Efe. 6:6). Su motivo no consiste en sobrepujar a sus hermanos, sino en agradar a Cristo. El reconocimiento de los hombres lo anima, pero no infla su yo.
El ministro evangélico ocupa una posición única entre todas las profesiones. En un sentido que nadie más puede reclamar, el ministro puede decir: “Yo no soy un empleado. No trabajo para ningún hombre”. El ministro trabaja con los hombres, no para ellos. Su servicio no es motivado por un sueldo ni por presiones, sino por la voluntad y el amor de Cristo. Si Cristo lo puso en su lugar, ningún hombre puede sacarlo de allí. Aunque es responsable ante sus hermanos, es siervo únicamente de su soberano Señor. Esta convicción producirá hombres de los cuales la iglesia pueda depender cuando no sean observados; hombres que, aunque busquen consejo, no dependan de instrucciones diarias; hombres que cuando comprendan su deber, lo cumplan.
¿Está Ud. seguro de que ha sido llamad?
El ministro que ha sido llamado por Dios a predicar el Evangelio, lo sabrá. Para algunos, la voz de Dios es un impulso compelente, un deseo apasionado de no hacer otra cosa sino predicar el Evangelio. Puede aparecer más pronto o más tarde en la vida, pero llega. “Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por 3ué gloriarme; porque me es impuesta necesiad; y ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio!” (1 Cor. 9:16). “Me es impuesta necesidad”, dice el apóstol. No puedo hacer otra cosa, y ¡ay de mí si procurara hacerla! “No estoy obligado a predicar —se vanagloriaba un hermano—; estoy bien preparado para desempeñarme en otros puestos. Si fracaso en esto, me abriré camino con alguna otra de mis muchas habilidades”.
Esta persona que ha sido llamada por Dios no sabe nada acerca de la estrechez del valle de la decisión. No es una avenida cortada por rutas laterales. Es una estrecha calle que corre en un solo sentido, inadecuada para los que cambian de rumbo. Es un juramento absoluto e irrevocable que ata a un hombre con su Creador. El profeta Isaías le preguntó al Señor acerca de la duración del contrato: “Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas, y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto” (Isa. 6:11).
Para algunos, el llamado a predicar consiste en una dramática experiencia del “camino a Damasco”. Dios llega a su hombre por contacto directo. No puede pasarse por alto el hecho de que algunos han oído una voz y han visto una presencia. Uno de los predicadores más poderosos de este movimiento recibió su llamado durante una intensa aflicción física. ¿Quién es tan sabio que pueda decidir en lugar del Señor la manera como escogerá a sus hombres? Él sabe a quién necesita y cómo conseguirlo.
Muchos jóvenes recibieron el llamado de Dios a través de otros hombres. La convicción se originó cuando el ministro potencial escuchaba semana tras semana la voz del hombre de Dios hablando desde el púlpito. En el caso de más de un ministro el llamado a la conversión fué un llamado a predicar. Y, algunos hombres como Balaam tienen que ser acorralados por un ángel. De cualquier modo, el llamado llega, y el momento de su llegada es claro e inconfundible. Si en la mente de una persona surge alguna duda de que Dios lo haya llamado, puede estar seguro de que no lo ha llamado.
Se da una clara evidencia
Hay otras evidencias, fuera de los privilegios concedidos por la denominación, que distinguen al ministro del laico.
1. La inspiración ministerial, o la directa inyección de las ideas de Dios en la mente humana, es una de tales evidencias. Este milagro puede ocurrir en el curso del mensaje, o durante la preparación del discurso. Pero esto le acontece a todo hombre de Dios, proporcionándole ideas de origen celestial, implantadas en la mente por el Espíritu Santo; pensamientos que conmueven al orador y al auditorio; ideas divinas, habladas en la lengua de los ángeles por labios de arcilla.
2. La posesión por el Espíritu en la predicación de un sermón —el ministro lleno de la influencia divina— es otra evidencia del llamado al ministerio. Tener conciencia durante la predicación de estar bajo la influencia divina, cuando las palabras fluyen con la libertad del agua que da vida —palabras que conmueven los corazones humanos porque están ungidas por el fuego divino; y pensamientos que llevan el toque del aliento del cielo, y que hacen derramar lágrimas de arrepentimiento en los ojos del oyente. Y cuando el mensaje ha terminado, oir decir a los hermanos: “El sermón me ayudó”, proporciona una paz que es una recompensa que ninguna otra cosa puede producir.
3. La prueba del discipulado es la ganancia de almas. El resultado final de toda predicación es la salvación de las almas. Los discursos pueden encantar, los ensayos instruir, pero la predicación salva. El ministro es más que un sembrador de la simiente —es un segador. “Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié” (Isa. 55:11). La primera ocupación del ministro es la de ganar almas. “Por tanto, id, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos…” (Mat. 28:19). Cristo ordena que sus ministros bauticen. Ni el tiempo ni las circunstancias debieran impedirle cumplir este primer objetivo. No hay otra razón para la existencia del ministro evangélico que la de llevar a los hombres hacia Cristo. Si en un ministerio no aparece fruto año tras año, el ministro puede estar seguro de que ha errado su vocación, y que hay otras esferas de actividad que reclaman su colaboración.
La tragedia de una feligresía ociosa pesa mucho en la conciencia del ministro. Es importante que recuerde que su llamado a predicar también es un llamado a enseñar. El Evangelio es proclamado con más potencia en coro que por una sola voz. No basta encender el fuego; muchas manos deben ayudar a difundirlo. Cada converso debe ser una persona que traiga nuevos conversos. Sólo a esto hemos sido llamados.
Dios envía y auxilia
“Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan” (Juan 1:6). El Dios del cielo no sólo llama a sus hombres, sino que también los envía. “Id por todo el mundo; predicad el Evangelio a toda criatura” (Mar. 16:15). El ministro no debe ser melindroso respecto a su ubicación. Juan predicó en el desierto. El pueblo lo escuchó porque Dios lo había enviado. Ezequiel proclamó la palabra en un valle de huesos muertos. Hubo resurrección porque Dios lo había enviado. Cuando Juan llegó a Patmos, éste se convirtió en el púlpito de Dios. Para Livingstone, la densa selva fue una invitación a servir. La única explicación de la devoción de Hutchinson manifestada en las aldehuelas sudafricanas es que Dios lo había enviado. Dios envía; los hombres van adonde son enviados. Y su obra torna fértil la tierra agostada, y hace que el desierto florezca como una rosa.
La siguiente promesa se hace para el hombre que es llamado y enviado por Dios: “He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mat. 28:20). Esta declaración es tanto una promesa como un recordativo. Una promesa de la presencia del Maestro y un recordativo de la total dependencia del hombre de su Señor. Los que tienen seguridad en sí mismos son los que se han. enviado a sí mismos. Los hombres de Dios siempre desconfían del yo, porque comprenden su completa dependencia de él, en todo sentido. Para que un alma sea ganada, Dios debe hacer la obra. “Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia; a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra” (2 Cor. 9:8). Cualquier éxito que corone los esfuerzos de los hombres se debe a la Presencia, que lo acompaña. Los campos de cultivo difícil entregan su fruto al Maestro Jardinero. Los problemas difíciles se simplifican en su presencia. El simple confunde al avisado porque su Compañero es el que todo lo sabe. En su presencia el débil es hecho fuerte, y es capacitado el que nada promete. Un milagro sigue a otro milagro en su presencia. “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hech. 2: 47).
¿Quién lo puso a Ud. en su lugar? Hay una gran diferencia entre ser “puesto” y ser “llamado”. El hombre que ha sido llamado por Dios no se conforma con una vida inactiva. Los perdidos y los apóstatas constituyen un desafío constante para él. Y su búsqueda de los perdidos proseguirá hasta que el Dios que lo puso en su lugar lo llame al descanso.