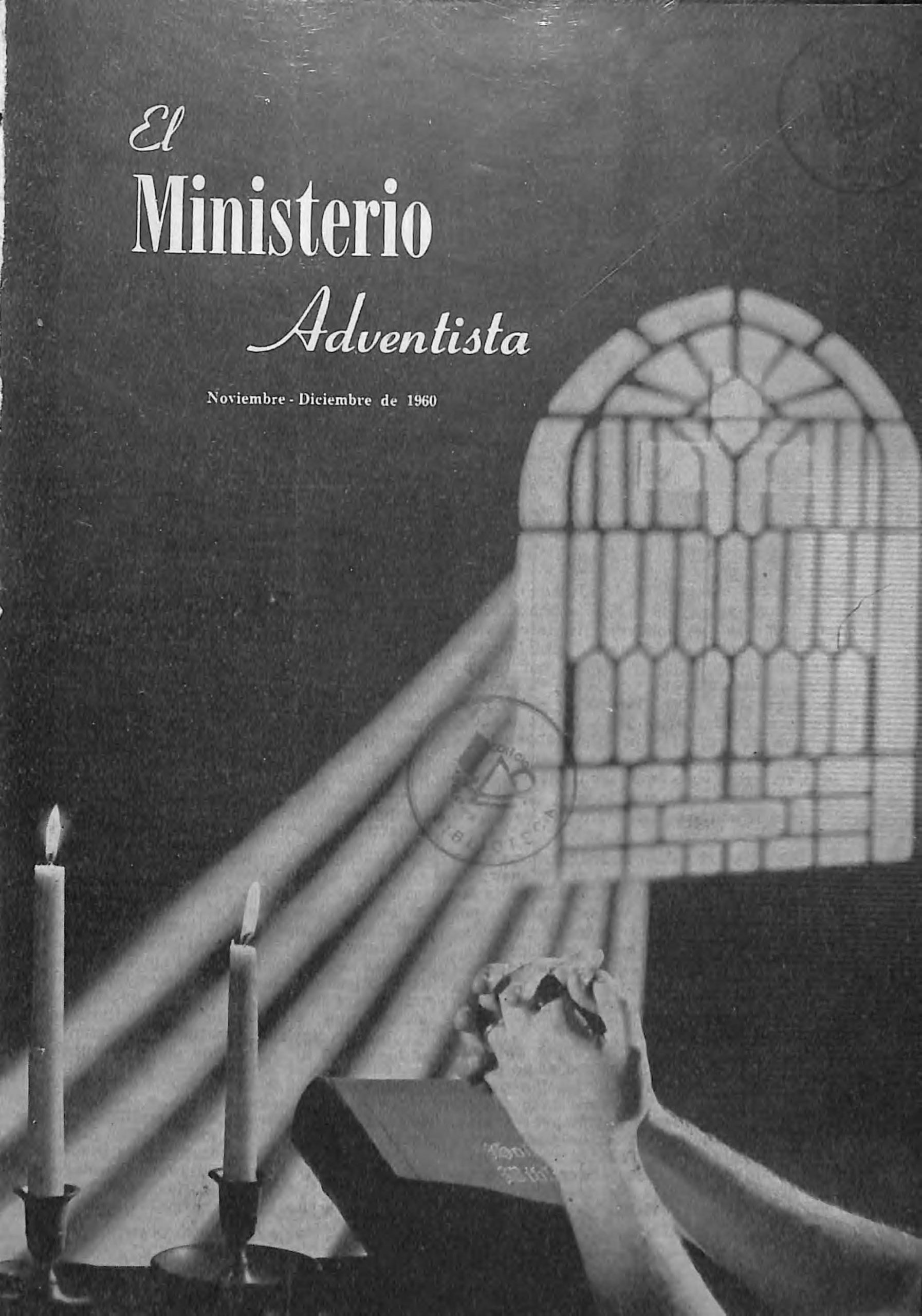En la primera página escrita acerca de la vida de Jesús encontramos una declaración sorprendente, que bien merece nuestra consideración. Al narrar las circunstancias en que nació Jesús, el evangelista nos cuenta que María lo “envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón” (Luc. 2:7).
Esta es la primera descripción de la descomedida actitud de los hombres hacia su Redentor. Los pintores cristianos, avergonzados de la rústica y miserable cuna en que reposó el Hijo de Dios, con los toques mágicos de sus pinceles transformaron el rudo establo de Belén en un hermoso pórtico; pero no lograron borrar la trágica realidad contenida en esta declaración: “No había lugar para (dios en el mesón”.
Han transcurrido casi dos mil años, y hoy el mundo está lleno de sistemas religiosos, cruces y cultos. Pero todavía, como en la ciudad de David, no hay lugar para Jesús. Por eso la civilización contemporánea agoniza, sin Dios y sin esperanza.
Como predicadores, nos entristecemos ante esta aflictiva situación. Y al mismo tiempo, nos parece oportuno preguntar: ¿Hay lugar para Jesús en nuestras actividades?
Billy Graham, el famoso evangelista de nuestros días, habla del siguiente incidente ocurrido en su ministerio: “Hace pocos años tuve el privilegio de predicar en Dallas, Texas, a una multitud de más de 30.000 personas. Al terminar, dirigí un llamado, pero no obtuve ningún resultado. Abandoné la plataforma un poco perplejo, preguntándome cuáles serían las razones de ese fracaso. Un fiel hermano puso su brazo sobre mis hombros y me dijo: ‘Billy, ¿podría decirle algo?’ Asentí, y él prosiguió: ‘Amigo mío, esta noche Ud. no predicó la Cruz. Su mensaje fué bueno, pero en él no hubo un lugar para Jesús’.
“Me retiré a mis habitaciones, y con lágrimas oré: ‘Oh. Dios, ayúdame para (pie jamás vuelva a predicar un sermón sin presentar a Cristo’” (Christianity Today, agosto de 1959).
Efectivamente, en la cruz de Cristo está el secreto del poder de la obra de evangelismo. Cristo debe ser la absorbente pasión del predicador. El apóstol de los gentiles en él condensó todo su programa de evangelismo. cuando, en su carta pastoral a los fieles de Corinto, afirmó: “Hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra, o de sabiduría, a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Cor. 2:2, 3).
Humberto Rhoden, en una síntesis lapidaria destaca esta verdad:
“Pablo es un libro que habla sólo de Cristo.
Es una llama que sólo arde por Cristo.
Es un genio que sólo piensa en Cristo.
Es una voluntad que sólo quiere a Cristo.
Es un héroe que sólo lucha por Cristo.
Es un alma que vive sólo de Cristo, por
Cristo y para Cristo”.
En sus vibrantes mensajes y doctas enseñanzas siempre había un lugar inconfundible y destacado para Cristo. Ahí- está el secreto de su éxito como evangelista.
Algunos predicadores modernos presentan ante sus congregaciones a un Cristo poético, sociólogo eminente, moralista, filósofo que consagró su vida a defender a los oprimidos. Un Cristo no crucificado, ya se ve. Un Cristo sin la corona de espinas y sin el manto de la humillación. Un Cristo desfigurado y mutilado, para que no repugne a la mentalidad racionalista de este siglo.
Son muy oportunas las siguientes palabras de la mensajera de Dios: “Cristo crucificado. Cristo resucitado, Cristo ascendido al cielo, Cristo que va a volver, debe enternecer, alegrar y llenar de tal manera la mente del predicador, que sea capaz de presentar estas verdades a la gente con amor y profundo fervor. Entonces el predicador se perderá de vista, y Jesús quedará manifiesto.
“Ensalzad a Jesús, los que enseñáis a las gentes, ensalzadlo en la predicación, en el canto y en la oración. Dedicad todas vuestras facultades a conducir las almas confusas, extraviadas y perdidas, al ‘Cordero de Dios’. Ensalzad al Salvador resucitado, y decid a cuantos escuchen: Venid a Aquel que ‘nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros’. Sea la ciencia de la salvación el centro de cada sermón, el tema de todo canto. Derrámese en toda súplica. No pongáis nada en vuestra predicación como suplemento de Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. Enalteced la palabra de vida, presentando a Jesús como la esperanza del penitente y la fortaleza de cada creyente. Revelad el camino de paz al afligido y abatido, y manifestad la gracia y perfección del Salvador” (Obreros Evangélicos, pág. 168).
Un docto predicador que, con frecuencia, en sus sermones exponía principios de sociología y preceptos éticos, encontró cierta vez una hoja de papel sobre el pulpito, que contenía las siguientes palabras escritas por un piadoso diácono: “Señor, quisiéramos ver a Jesús”. El pastor reconoció que esta frase contenía una silenciosa censura a sus eruditos sermones, en los que no había lugar para Cristo. Ante el impacto de estas palabras, contrito, cayó de rodillas, pidiendo a Dios la sabiduría necesaria para alimentar convenientemente a su grey. El Señor oyó la súplica del arrepentido ministro y lo bendijo con abundancia. Volvió al púlpito revestido de un nuevo poder, con la preocupación predominante de proclamar las riquezas insondables de Cristo. Sus mensajes llegaron a ser tan poderosos, que el fiel diácono, interpretando el sentimiento de toda la congregación, colocó en el púlpito otro papel, con estas palabras: “Y los discípulos se gozaron viendo al Señor” (Juan 20:20).
Así pues, tenga nuestra obra un lugar prominente para Jesús, y las almas, por la influencia de nuestro ministerio se alegrarán ante la belleza armoniosa de Cristo y de sus luminosas enseñanzas.