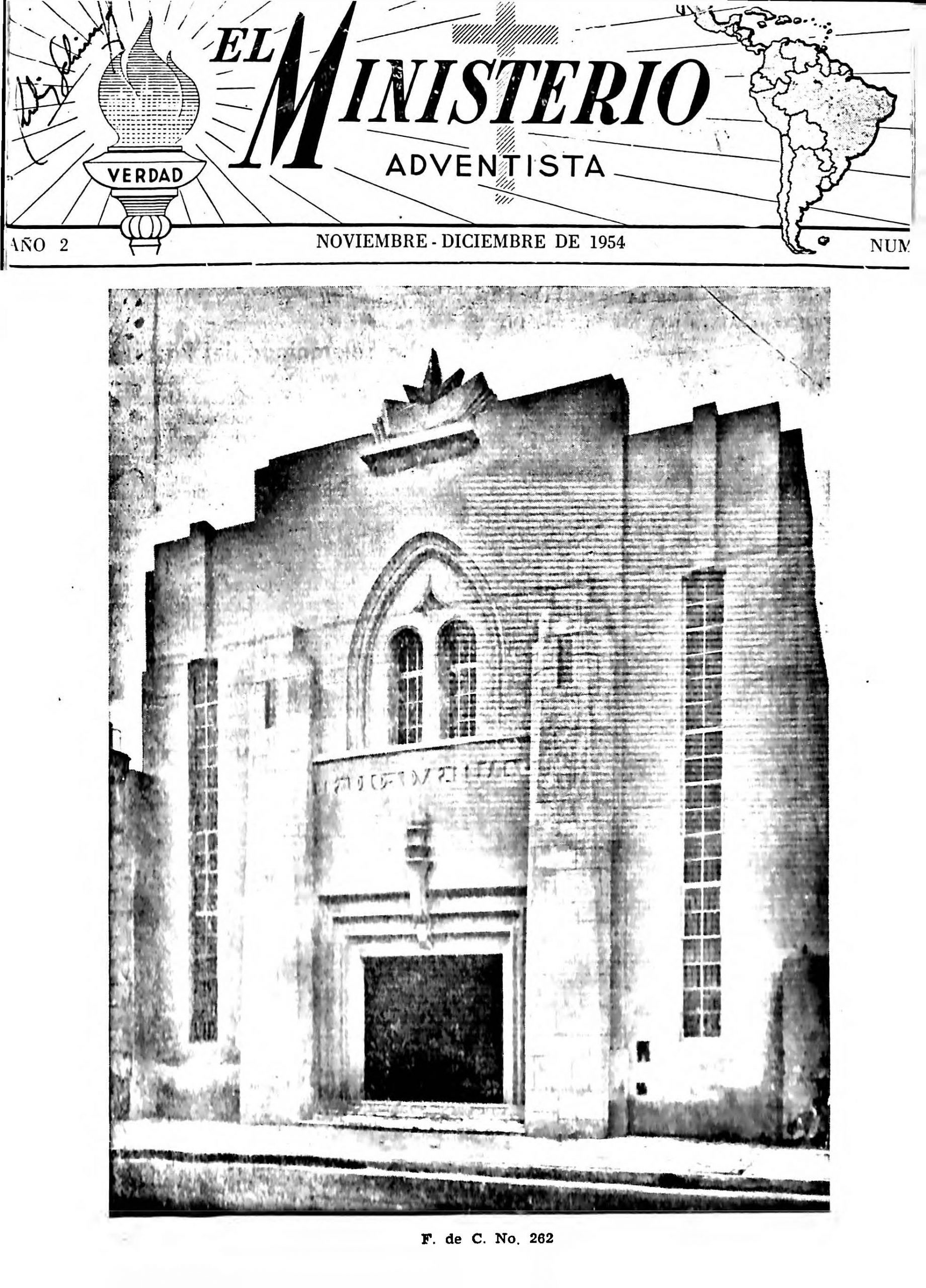No es cosa sin importancia pertenecer a la Iglesia Adventista. No sólo se requiere valor para decidirse a hacerlo, sino una fibra especial y gran fe para perseverar y obtener la victoria definitiva.
Los nuevos conversos, llenos de gozo ante la verdad que acaban de encontrar, son blancos fáciles del demonio, quien pocas veces deja de aprovechar toda oportunidad que se le ofrezca de desanimarlos. El permanecer fieles a lo que saben que es lo correcto, es para ellos a veces una tarea extraordinariamente grande.
No dudan de la verdad. Saben que todo lo que enseñamos es la Palabra inspirada de Dios, pero muchos de ellos fracasan.
Hace algún tiempo visité una iglesia grande y hablé con sus oficiales. Les hice notar el hecho de que tenían más de 600 miembros, y entonces añadí: “Supongo que entre ellos habrá algunos que podríamos llamar semiapóstatas, aquellos que no vienen a la iglesia y han perdido el interés, y que, probablemente Uds. estén pensando que lo mejor será borrarlos de la lista. ¿Cuántos de esta clase piensan Uds. que hay aquí?” Un hermano adelantó la cifra de 200. y la mayoría estuvo de acuerdo en que por lo menos había cien.
¡Cien miembros listos para ser borrados! Esta historia se puede repetir en casi cada iglesia, grande o pequeña. Muchos que figuran como miembros no lo son en realidad. ¿Por qué? Probablemente haya muchas razones, pero sea como fuere, la iglesia tiene su responsabilidad.
La iglesia no es un club social o una logia. Se la ha fundado con un solo objeto, a saber, salvar almas. Este es su cometido y debería ser su propósito.
Jesús dijo que no había venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento; a salvar a los perdidos. Toda su vida la dedicó a los demás. No hacía nada inducido por el egoísmo. No enseñó ninguna teoría egocéntrica. Es y sigue siendo el camino de la vida, el camino de la libertad del pecado, el camino del retorno a Dios. La justicia y la misericordia la bondad y la comprensión, junto con un amor abundante, motivaron sus palabras y actos, y los pecadores encontraron salvación.
Cuesta dinero traer gente a la iglesia. En nuestra asociación calculamos que en 1951 cada alma que fue bautizada nos costó 1070 dólares (equivalente a unos $26.750 m/a). Esto significa que nuestros miembros son valiosos, y aun abordando el problema desde el punto de vista del dinero solamente debiéramos trabajar para conservar el fruto de nuestras labores.
Es muy fácil perder de vista nuestro propósito, olvidar que la salvación de las almas es nuestra tarea, y pensar que los blancos son nuestro principal objetivo y que las normas de la iglesia son el tema de mayor importancia. No pongamos el carro delante del caballo. Nuestra tarea consiste en salvar almas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Cortad el árbol, y las hojas se secarán.
Cristo no vino a condenar
En Juan 3:16 leemos: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.” Sabemos de memoria este versículo maravilloso. Lo amamos. Lo creemos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos meditado un poco más que superficialmente en Juan 3:17: “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él”?
No vino a condenar. Al leer el libro de Juan encontramos que dice: “No penséis que yo os tengo de acusar.” “No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.” No fue acusador, juez ni condenador; en 1 Juan 2:6 leemos: “El que dice que está en él, debe andar como él anduvo.”
Por lo tanto, nosotros tampoco debemos acusar, juzgar o condenar. El diablo es el que acusa, juzga y condena. Debemos mantener y sostener las normas de la iglesia, pero en la forma en que lo hizo Jesús, sin acusar, ni juzgar ni condenar.
Permítaseme presentar una ilustración. Aquí tenemos un hombre que desde su adolescencia ha fumado. Está saturado de tabaco, por decirlo así. Muchas veces su esposa descubre que sus ropas tienen olor a tabaco. Cada célula de su ser está inficionada debido a muchos años de vicio. Su cuerpo necesita nicotina. Como hombre adulto, o tal vez ya entrado en años, oye el mensaje adventista. Escucha noche tras noche mientras el pastor Ramírez, fundado en la Biblia, presenta la verdad de Dios. Se convence. Durante toda su vida ha estado pensando en ciertos temas religiosos que le han resultado oscuros, y ahora los. comprende claramente. Ve lo que tiene que hacer. Se le dicen muchas cosas asombrosas. El tabaco, el licor, los alimentos inmundos deben ser dejados de lado; con corazón decidido lo abandona todo por Cristo. Es sincero. Piensa que los adventistas son gente maravillosa, y lo son. Se une a la iglesia. Su bautismo constituye un gran acontecimiento en su vida, porque está abandonando sus costumbres antiguas, sus hábitos antiguos, sus antiguas amistades, para unirse al pueblo y a la iglesia de Dios.
Y aquí aparece el diablo para atacarlo con más fuerza que nunca. Sus debilidades se convierten en los puntos especiales de ese ataque. Su confianza, sus hábitos antiguos, todo ello es sometido a presión creciente. ¿Con qué resultado?
No echamos la culpa a nadie. Todos estamos muy ocupados. Y después de todo la salvación es un asunto individual, o a lo menos así nos parece. Y así lucha nuestro hermano. El tabaco, su gran debilidad, es el arma que usa el enemigo para atacarlo, y un día lo encontramos fumando. Se esconde de nosotros, lo vemos, nos damos por informados. Y, ¿qué hacemos? Bien, lo más probable es que digamos lo que pensamos de un adventista que fuma. “Sabíamos que eso iba a suceder. El pastor Ramírez se apresuró mucho en bautizarlo. Se lo dijimos, y ya lo ve.” Y así sucesivamente.
El hombre se siente caído. Ya está avergonzado por su debilidad. Se aborrece a sí mismo y lo que necesita es misericordia y amor. Necesita ayuda. No necesita acusaciones. No hay necesidad de hablarle sobre las normas de la iglesia. Necesita alguien con corazón comprensivo para fortalecer sus manos, para elevarlo, para señalarle al único que puede salvarlo tal como es. En momentos como esos el corazón herido necesita curación: no con reprimendas duras, sino con un amor que simpatice y olvide, y tenga un solo propósito: salvar. Permítaseme demostrar lo que quiero decir mediante una observación personal.
La diferencia estriba en el amor de los hermanos
Hace algunos años cierto obrero conocido mío llegó a ser pastor de una iglesia justamente cuando un evangelista estaba terminando una gran serie de reuniones en la cual más de 150 personas fueron bautizadas. Le cayó en suerte atender a unos cien de esos nuevos miembros. Eran buena gente: nuevos, frescos, de todas las edades. ¡Joyas! Entre ellos había un matrimonio procedente de otra iglesia. El, vendedor ‘de muebles, se decidió alegremente. Su aceptación del mensaje fue plena y satisfactoria. Juntamente con su esposa se sentaba por lo común en el mismo sitio en la iglesia cada sábado.
Cierto sábado, cuando el pastor tomó su lugar en la plataforma, notó que ella estaba en su lugar, pero que el esposo faltaba. Después del servicio, al despedir a la gente, el pastor le preguntó a la señora:
—¿Dónde está su esposo?
—¡Oh, pastor! —dijo ella. —Está trabajando. Quisiera que lo fuera a ver.
—¡Trabajando! ¡Qué lástima! Claro que lo voy a ir a ver—dijo el pastor.
El sábado de tarde los visitó. Al bajar del coche miró hacia la casa y vio que el esposo estaba en el porche. El hermano entró a la casa, dio unas cuantas vueltas, miró al pastor, salió de nuevo, después dio unas vueltas más y por fin se decidió a darle la bienvenida. Era verano. Le preguntó al pastor si quería quedarse en el porche o entrar. Este prefirió quedarse en el porche. La esposa del hermano salió y todos se sentaron. Hablaron un rato de cosas comunes, pero el pastor podía darse cuenta de que el hermano estaba inquieto, esperando, al parecer, unas palabras de condenación por lo que había hecho.
Cuando llegó el momento oportuno el pastor dijo:
—Lo echamos de menos hoy por la mañana.
—Sí—dijo él, —no pude ir.
—¿Qué sucedió? —preguntó el pastor.
—Tuve que trabajar. El buey se cayó en el pozo—replicó.
—¡Cuánto lo siento! —dijo el pastor. —Ud. sabe, hermano, que lo echamos de menos cuando no va a la iglesia. Lo amamos, y Ud. Sabe que Dios también lo echó de menos.
—Gracias, pastor—fue todo lo que pudo decir.
Hablaron un poco más, y entonces el pastor se fue. El domingo de noche el hermano estaba en la iglesia.
Pasaron unos cuantos sábados. De repente, el pastor notó cierto sábado que este hermano faltaba de nuevo. Al salir le preguntó a la señora:
—¿Dónde está su esposo?
—¡Oh, está trabajando de nuevo! —respondió ella en forma más bien decidida.
¿Qué podía hacer? El domingo de noche el hermano estaba en la iglesia. Después del servicio, al salir, el pastor lo saludó y le dijo:
—Lo echamos de menos ayer.
—Sí, no pude venir.
Y sin detenerse descendió las escaleras y se dirigió al patio que estaba frente a la iglesia.
Tan pronto como pudo el pastor fue hasta donde este hermano se encontraba junto a la verja de hierro, lo abrazó y le dijo:
—¿Qué le sucedió?
—¡Oh, tuve que trabajar! El buey cayó en el pozo de nuevo—contestó.
—¡Ah! ¿Sabe Vd. una cosa? —le dijo el pastor.
—No, ¿qué? —respondió él.
—Cuando eso ocurre, hay que hacer una de dos cosas: o llenar el pozo o vender el buey.
Esto le agradó, y allí estuvo un rato conversando amigablemente con el pastor. En un momento dado, acercándolo más a sí, el pastor le dijo: “Recuerde que lo echamos de menos, y que lo amamos y que quisiéramos que nos acompañara todo el camino hasta el reino.”
Asistía a esa iglesia, y aún concurre allí, un hermano con su esposa que vieron lo que les estaba ocurriendo a estos nuevos creyentes, y que se decidieron a hacerse amigos de ellos, a amarlos, a animarlos, a ser en una palabra compañeros de ellos, y cuidarlos espiritualmente. Se sentaron juntos en la iglesia, participaron juntos en reuniones sociales, a menudo se los encontraba juntos en lugares públicos y privados. Y tal clase de amor siempre da buenos resultados.
Pasaron las semanas, y cierto día el gerente de la mueblería le dijo a nuestro hermano:
__Tendrá que venir a trabajar el sábado. Fulano está enfermo, Zutano está de vacaciones, y alguien tiene que venir.
—Yo no puedo—fue la respuesta.
Escuche—dijo el gerente, -—tiene que elegir entre su trabajo y su religión. Lo necesitamos aquí el sábado, y si no puede venir, tendremos que buscar a alguien que pueda. Piénselo y después me avisa.
—No necesito pensarlo—fue la respuesta.,
—¿Entonces va a venir a trabajar el sábado?
—¡No! Debo obedecer a Dios. No puedo trabajar en sábado.
—¿Quiere decir que es capaz de perder su empleo antes de trabajar en sábado?
—Sí, señor, eso es lo que quiero decir.
__Bien, le doy una semana de preaviso
—fue la respuesta. —Y nada más por hoy.
Era la hora del almuerzo. Nuestro hermano caminaba por la calle, y se encontró con el gerente de otra mueblería y le pregunto si necesitaba un vendedor. Le dijo que sí. Consiguió el puesto con mayor salario, con el sábado libre.
La pregunta que podemos formularnos ahora es la siguiente: “¿Dónde consiguió este hermano toda esta dosis de valor?” Algunos meses antes trabajaba cuando se le pedía. ¿Por qué no esta vez? El amor de los hermanos logró el cambio de actitud de este creyente. Cuando llegó la prueba, estribó en el amor de Dios y de sus hermanos, y obtuvo la victoria.
Más tarde este hermano, magnífico vendedor, abandonó su trabajo de vendedor de muebles, se convirtió en un colportor de éxito y en la actualidad es el ayudante del Departamento de Publicaciones de una de nuestras asociaciones. Me dijo hace unos meses que nunca olvidará la forma en que los hermanos le manifestaron su amor cuando más lo necesitaba. Los miembros de nuestras iglesias necesitan amor, y si nosotros amáramos como Cristo lo hizo, tendríamos menos apostasías.
¿No debiéramos acaso recordar que únicamente la gracia de Dios puede librarnos de la apostasía? De nada tenemos que vanagloriarnos. Sólo Jesús puede darnos la fortaleza para que permanezcamos firmes frente a la tentación. No poseemos poder inherente para salvarnos.
Se dice que cierta vez Juan Wesley caminaba por una de las calles de cierta ciudad inglesa, cuando vio una multitud, y al acercarse y mirar por sobre el hombro de uno de los que se encontraban allí, vio a un beodo que yacía en el suelo. Allí quedó observando hasta que alguien lo miró y reconoció en él al gran evangelista.
—¡Pero, Sr. Wesley! ¿Es este infeliz un pariente suyo? —le preguntó el viandante al notar que corrían lágrimas por las mejillas de Wesley.
—No—respondió el evangelista.
—Entonces, ¿por qué está tan preocupado por él?
—Estaba pensando que ese infeliz podría ser Juan Wesley, a no mediar la gracia de Dios.
Y así es. mis amigos. Su gracia nos sostiene. Nosotros, pobres y débiles criaturas carnales, no tenemos nada de qué vanagloriarnos. No tenemos nada más que derrotas y pecado, y a no ser por el poder de Dios, no seríamos mejores que otros que han fracasado y están fracasando. ¡Oh, que tengamos más comprensión, más consideración, más tierno y sobreabundante amor para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que luchan con el poder de las tinieblas y que caen! ¡Que Dios nos ayude para que mientras diezmamos el eneldo y el comino, no nos olvidemos del juicio, la misericordia y la fe!
La correcta actitud con respecto a las normas
Hay muchos que caen por falta de comprensión de ciertas cosas. Corderitos del rebaño—en el sentido de nuevos creyentes—fracasan porque no pueden ver el “porqué” de determinadas cosas que se prescriben. Las normas establecidas individualmente por algunos dirigentes producen a menudo muchas dificultades, y en especial entre la juventud. Las tentaciones que asaltan a los jóvenes implican problemas que están más allá de la tolerancia de dirigentes que no sufren tales tentaciones.
Por ejemplo, hace algunas semanas llegó a mi oficina uno de nuestros jóvenes obreros, educado, bien intencionado, enérgico, y lleno del deseo de ganar almas. Al mirarlo vi que había crecido en su rostro lo que yo llamaría un bigote de cepillo de dientes.
—¿De dónde sacó eso? —le pregunté.
—Del lugar donde fui a pasar las vacaciones—fue su respuesta, comprendiendo lo que yo quería decir.
—¿Para qué? —fue mi pregunta.
Miró el suelo, me volvió a mirar, y entonces contestó:
—Y, para tener más linda apariencia, me parece.
—Tenga cuidado, entonces—respondí sonriendo, —cuando tenga que tratar con señoritas y señoras que usan algunos artificios para tener mejor apariencia. ¿Qué diferencia hay en ese caso entre usar bigote y hacerse la permanente o pintarse?
Por supuesto la gente hace infinidad de cosas para verse mejor. No exactamente para seguir al mundo, sino porque piensan que tales cosas mejoran su apariencia personal, los hacen más hermosos, más jóvenes o algo por el estilo. Recuerdo cuando usábamos barba: barbas largas, barbas cortas, patillas, bigotes. Los predicadores, los abogados, los médicos, los obreros, los albañiles, todo hombre, fuera grande o chico, importante o insignificante, usaba barba si podía. De pronto a alguien se le ocurrió cortársela. Se inventó la hojita de afeitar, y en la actualidad, media generación después, las barbas son extrañas, raras, y ridículas. ¿Por qué? Pues bien, sencillamente porque cambió la moda. Todos vemos a los hombres de la actualidad con la cara bien limpia y afeitada. En efecto, se lo requiere, y se lo requiere a pesar de que cierta vez en la historia del mundo era una desgracia cortarse la barba, y a pesar de que es evidente que Dios quería que el hombre la usara; porque si Dios no lo hubiera querido, ¿no le hubiera hecho la cara al hombre igual que a la mujer? Pues bien, los predicadores de la actualidad nos inclinamos ante la costumbre, el estilo y la forma moderna de vivir. ¿Por qué? Porque esto nada tiene que ver con nuestra salvación.
Hubo un tiempo en que los hombres usaban gargantillas, medias blancas, zapatos con enormes hebillas y sombreros con tres puntas. ¿Por qué? ¡Porque era la moda!
Hubo una época en que ni los predicadores usaban corbata. ¿Por qué? ¡La moda! ¡La moda! Pues bien, si la moda es importante, y puesto que todos estamos más o menos afectados por ella, ¿no sería prudente no hacer de una determinada moda un problema relativo a la salvación? Dejémonos guiar por la norma de que nuestra “modestia sea conocida por todos los hombres.” Seamos modestos; pero lentos en condenar.
Desde el punto de vista femenino, el cabello largo, corto, crespo o lacio; los polvos faciales, las fajas, las polleras cortas, largas, plisadas, medianas; las mangas cortas y largas, los vestidos sin mangas, y así sucesivamente, son todos asuntos de estilo. Pero la modestia y la moderación debieran gobernar los actos de los hijos de Dios, recordando que son ciudadanos del reino celestial.
No es nuestra tarea condenar los actos ajenos. El juzgar no es cristiano. Y el acusar es tarea del diablo.
Nuestra tarea
¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea consiste en seguir a Jesús para vivir como él vivió. Evidentemente estaba tan ocupado impartiendo amor y ayuda a toda la gente, que no tenía mucho tiempo para preocuparse de los vestidos de los hombres, ni de lo que comían, y no he encontrado ninguna declaración que presente a Jesús ocupado en esto.
Encontramos una historia maravillosa en Juan 8: la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Fue traída a Jesús por los predicadores de aquel tiempo.
—Maestro—dijeron. —hemos sorprendido a esta mujer en adulterio, en el acto mismo. Moisés, en la ley (podríamos decir nosotros, las normas de la iglesia), nos manda que debemos apedrearla. Pero ¿qué nos dices tú?
El relato dice que él al principio nada replicó, sino que se inclinó y se puso a escribir en tierra con el dedo. Pero ellos siguieron preguntándole. Entonces se levantó y dijo:
—El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero.
Y se inclinó de nuevo y continuó escribiendo, No sabemos qué escribió, ni importa tampoco. El hecho es que estos hombres “redargüidos de la conciencia” se fueron, y ni uno lanzó la piedra de la condenación.
El relato dice que, al levantarse, Jesús no vio a nadie sino a la mujer y le dijo: “¿Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?” Y ella dijo: “Señor, ninguno.” Y Jesús le dijo: “Ni yo te condeno: vete, y no peques más.”
¡Qué maravilloso Jesús! No vino a este mundo a condenar a nadie; no, ni a la mujer sorprendida en adulterio. No era una prostituta. Era la madre de algún chico, tal vez descarriada por algún marido insensato, sorprendida en el mismo acto de adulterio. Un caso extraño, ¿no es cierto? Y aunque no se puso en tela de juicio la acusación ni se la negó, y aunque sin duda era cierta, el rey de gloria, nuestro Señor, nuestro Salvador, dijo: “Ni yo te condeno; vete y no peques más.”
¡Oh, si nosotros fuéramos como él en la actualidad! Su única preocupación era salvar. Y nuestro propósito es su propósito, el mismo que él tuvo al venir aquí. ¿No recordaremos que “el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero”? ¿No trataremos, por la gracia de Dios, de levantar al caído, socorrer al débil, sostener al desfalleciente, y dar valor al desanimado? Puesto que nuestro propósito es el del Maestro, ¿no lo haremos en la forma en que el Maestro lo hizo? Nuestros hermanos y hermanas sufren terribles tentaciones, y muchas veces sufren más pruebas de lo que aparentemente son capaces de soportar. ¿No los animaremos, y si caen, no seremos comprensivos, y en lugar de acusarlos o condenarlos no trataremos de amarlos y manifestarles misericordia y de ayudarles a ganar la victoria? Muchos se apartan por nuestra rudeza, por nuestro prurito de mantener las normas. Las normas son buenas: las necesitamos muchísimo, pero tenemos algo mucho más grande que hacer que sólo mantener las normas. Nuestro verdadero deber es salvar las almas. Hagámoslo sin acusar, juzgar ni condenar. Seamos honrados con nosotros mismos y nuestros semejantes. El método de Jesús es el método cristiano. El ayudó a las almas caídas porque las amaba.
Un no adventista me dijo hace algunos años:
—Pastor, Vds. los adventistas son gente rara.
—¿Qué quiere decir? —le pregunté.
—Bien—replicó, —son capaces de remover el cielo y la tierra para hacer un converso. Son capaces de amarlos, orar por ellos, darles estudios bíblicos en sus hogares, llevarlos a las reuniones, hacer todo lo posible para que vengan a la iglesia; y después que están allí, ¡los tratan como el demonio!
Me sentí sorprendido y después empecé a pensar. ¿Es así? ¿Estamos realmente haciendo eso? ¿Tratamos a nuestros miembros de esa manera? ¡No! No puedo estar de acuerdo con eso. Nuestro pueblo es un pueblo maravilloso. En todo el mundo nos amamos y nos apoyamos mutuamente; y, no obstante, puede haber algo de verdad en lo que esa persona me dijo.
Quiera Dios ayudarnos como pastores y miembros laicos de las iglesias de todo el mundo a emplear el método de Jesús; a amar como él amó; a vivir sin egoísmo, siempre conscientes de que estamos aquí actualmente no sólo para buscar y salvar a los perdidos, sino para rescatar a los que se han apartado y comprender y ayudar a los tentados y al hermano y la hermana que están fuera del redil.
Sobre el autor: Presidente de la Asociación de Kentucky, Tennessee, EE. UU.