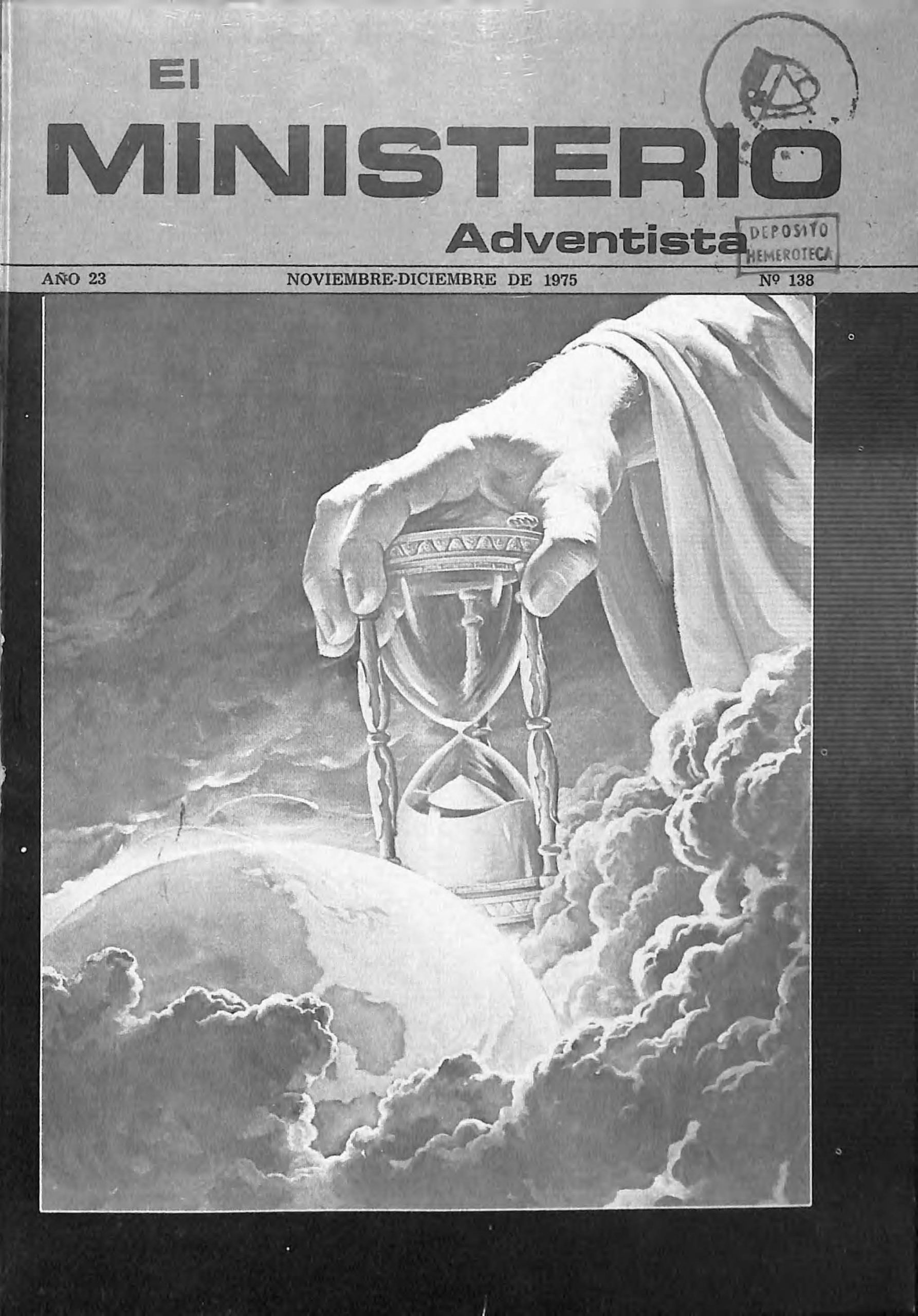“Pastor, cuando escuchábamos su sermón del sábado nos parecía que nos estaba hablando en la sala de nuestra casa”, dijo alborozada una hermana al predicador el lunes por la mañana. La misma impresión quedó en la mente de muchos otros adoradores. Aquel predicador tenía la virtud de hablar a personas y no a multitudes, aunque se dirigiera a centenares o aun a miles de oyentes.
La responsabilidad que asume el predicador al ocupar un púlpito es tremenda. Cada oyente es un mundo en sí mismo, con sus preocupaciones, problemas, alegrías y necesidades. Así como no hay dos personas que tengan impresiones digitales iguales, tampoco hay dos personalidades exactamente iguales. Las necesidades de un joven pueden ser las mismas que las del anciano o del adulto, pero el procedimiento o el camino para llenarlas tal vez sea diferente. El profesional y el artesano pueden tener los mismos problemas, sin embargo el enfoque dado al sermón podría cautivar la atención y aun impresionar al artesano y dejar totalmente indiferente al profesional, o viceversa. Frente a determinado mensaje el esposo feliz tendrá una reacción diferente a la de una esposa inconversa, infiel o enferma. La palabra “hogar”, significará una cosa para un joven abandonado por su familia, y otra totalmente diferente para aquel que disfrutó siempre y sigue disfrutando de la compañía de padres o hermanos unidos y felices. El que tiene su conciencia tranquila recibirá el mensaje de manera diferente de la de aquel que vive el drama de la culpabilidad. Realmente, no hay dos experiencias iguales en toda la congregación.
Sin embargo, el predicador debe llegar a todos. ¡Y hay quienes lo logran! Hay predicadores y sermones que provocan una reacción total y uniforme en el auditorio, llegando al corazón de todos. ¿Dónde está el secreto? No es fácil descubrirlo, y menos aún describirlo en el papel. Sin embargo, intentaremos comentar algunos principios con el fin de hacer brotar la meditación y el autoexamen.
Primero: ¿Cuál es el objetivo final y básico de la predicación? ¿Entretener? ¿Impartir conocimientos? ¿Despertar emociones? ¿Salvar? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un circo, un aula de clases, el consultorio de un médico y una iglesia en reunión? En todos hay público. ¿Cómo llena cada uno las expectativas de quienes llegan allí? Es bastante claro: el circo cumplirá su cometido haciendo reír a través de las gracias de los payasos, o electrizando a la gente con las hazañas del trapecista; el profesor al llenar la mente con una lección claramente explicada; el médico al diagnosticar correctamente y restaurar el cuerpo y la mente de los enfermos. ¿Y el predicador? ¿Será tal vez un poquito de cada uno? Lógicamente, debe presentar el mensaje con gracia para lograr hacerlo atrayente; debe enseñarlo en forma clara, y debe diagnosticar y curar. Pero todo ello tiene como propósito hacer que el oyente desee y obtenga lo que la iglesia tiene y que la diferencia del circo, del aula y del consultorio del médico: la comunión con Dios.
Si el adorador sale admirando solamente las dotes del predicador o la lógica de su argumento, poco se ha logrado. Pero puede darse por satisfecho el predicador que haya logrado llevar a su congregación a un encuentro real con Dios. Hay quienes ven al “ministro” en Romanos 15:16, como realizando una función litúrgica, sacramental, sacerdotal, al estar “ministrando el evangelio”. No es, por lo tanto, sólo un artista o un maestro o un curador, es un sacerdote. Su relación no es meramente con el auditorio, él actúa como un intermediario entre Dios —dador del mensaje— y el hombre, su receptor.
Lográndolo, el predicador llegará al alma de toda su congregación no obstante las diferencias sociales, culturales o de edad.
Segundo: Lo importante es el mensaje que se transmite y no tanto la forma de la disertación. Por supuesto que un buen mensaje, presentado con un estilo o una forma atrayente, será doblemente benéfico. Sin embargo, en el campo de la predicación, es preferible un mensaje sin oratoria, antes que una pieza oratoria sin mensaje. Por lo tanto, creemos muy razonable aquella recomendación de un profesor de homilética que sugería preparar en primer lugar la conclusión del sermón, para saber hacia qué blanco deberá dirigir el material que lo formará. En otras palabras, elegir primero el lugar de destino y luego escoger la ruta a seguir, o el vehículo a usar.
Hay predicadores que teniendo gran agilidad de palabras, entretienen al auditorio con riqueza de vocabulario, sin verdadero contenido. Al no haber mensaje, el blanco del sermón no es alcanzado.
Pensando en esto, hemos introducido últimamente algunos cambios en el enfoque que damos a los temas presentados en campañas de evangelización. Hemos dirigido los temas más al corazón que a la mente. Hemos abandonado algunos temas de tipo argumentativo para hablar más de una nueva experiencia que se logra con Cristo y que está a disposición de ellos. Si, mediante la oración, conducimos a los oyentes a vivir lo que el Evangelio ofrece, experimentando sus bienaventuranzas, y no hablamos de cuestiones teóricas, la aceptación de las verdades doctrinales no hallará obstáculos. Aquel que ve mejorar su hogar y ampliarse sus horizontes como fruto del mensaje que predicamos, no tendrá argumentos teóricos para rebatir las verdades presentadas.
Tercero: El elemento clave en la predicación es, indudablemente, el predicador. Si él vive lo que predica, si lo siente, si le impresiona, tocará profundamente a su congregación. “El evangelio no es evangelio mientras no es proclamado por alguien que lo esté viviendo. Sólo es verdadero en boca de alguien que lo haya hecho verdadero”. San Pablo habla de “adornar” la doctrina. (Tito 2:10.) La doctrina es adornada cuando es vivida, o transmitida en forma viva. Por eso, la preparación de un sermón no debe ser simple predicación de notas o bosquejo, sino la preparación del predicador. Decía Juan Knox: “La predicación no es una disertación sobre religión, sino una persona religiosa que habla”. Dice también el mismo autor que el predicador es alguien que “comparte algunas de sus experiencias más íntimas y profundas con otras personas”.
Resumamos todo lo dicho con una declaración inspirada que dice así: “Nuestro carácter y experiencia determinan nuestra influencia en los demás. Para convencer a otros del poder de la gracia de Cristo, tenemos que conocer ese poder en nuestro corazón y nuestra vida. El Evangelio que presentamos para la salvación de las almas, debe ser el Evangelio que salva nuestra propia alma. Sólo mediante una fe viva en Cristo como Salvador personal nos resulta posible hacer sentir nuestra influencia en un mundo escéptico. Si queremos sacar pecadores de la corriente impetuosa, nuestros pies deben estar afirmados en la Roca: Cristo Jesús” (El Ministerio de Curación, pág. 372).
“Pastor, —dijo la hermana— cuando escuchábamos su sermón del sábado, parecía que nos estaba hablando en la sala de nuestra casa”. Sí, fue aquel un mensaje personal, sencillo, familiar, aunque profundo. Fue efectivo. No pudo ser aplicado al vecino, al diácono o al hermano, porque pintaba de cuerpo entero al joven, al adulto, al anciano, al pobre, al rico, al que vino de un hogar feliz o de uno desdichado, y les presentaba a cada uno un llamado de Dios. Aquel predicador dio en el blanco. ¿Qué tal fue su último sermón? ¿Se fue su congregación con un verdadero mensaje en el corazón?