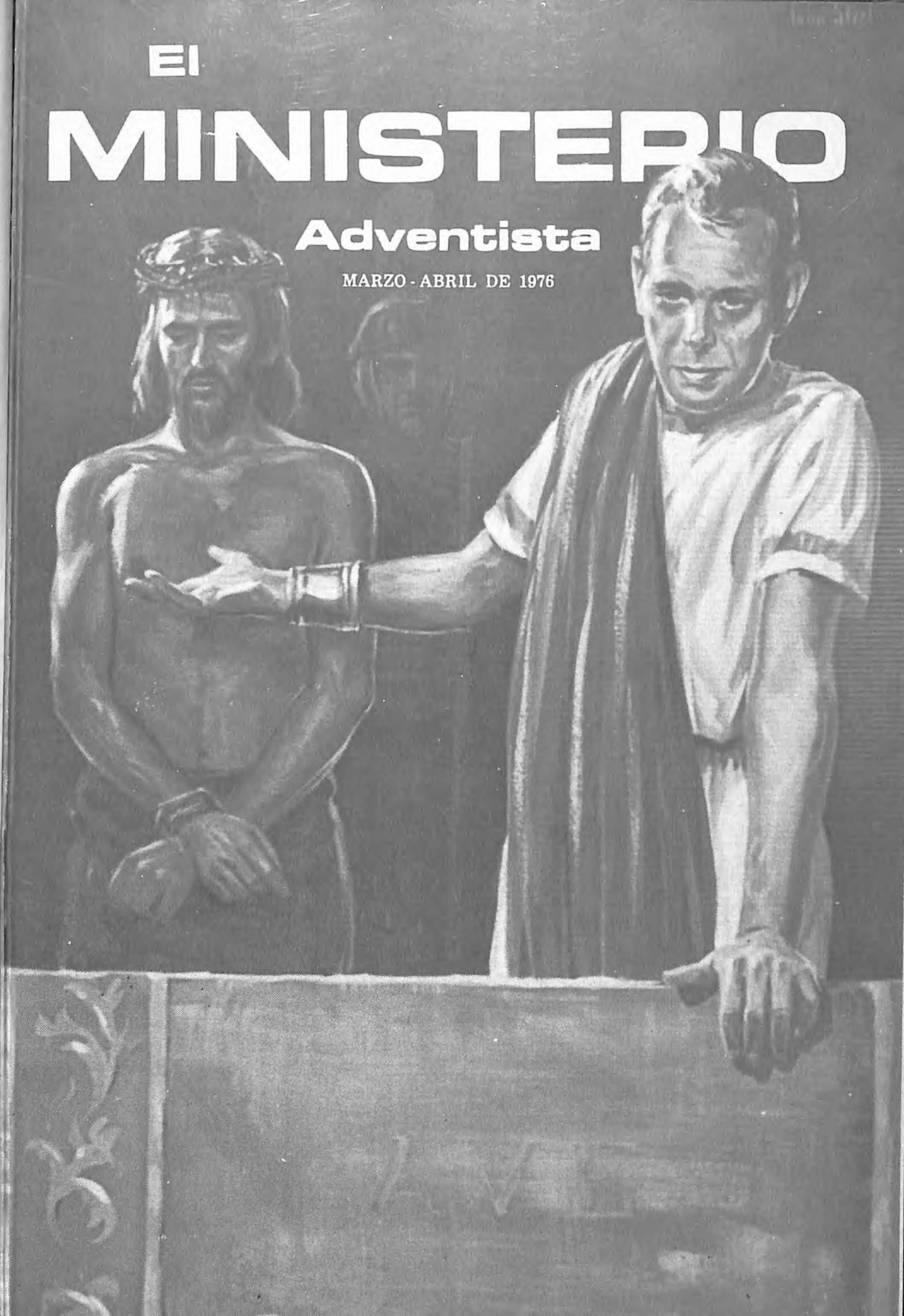Creo que todos hemos sentido el impacto del mensaje del Concilio Anual de 1974, publicado en La Revista Adventista del mes de febrero de 1975. Hemos podido percibir la preocupación de que “la iglesia se halla en la condición laodicense”; que “el carácter de Cristo no ha sido ‘perfectamente reproducido en su pueblo’”,[1] “que la venida de Jesús se ha demorado mucho… y que la tarea fundamental que debe emprender la Iglesia Adventista es la de volver a dar a las primeras cosas el primer lugar, de manera tal que se pueda apresurar el regreso de nuestro Señor”.
En nuestro tiempo el ganador de almas lleno del Espíritu ha sido suplantado muchas veces por el orador religioso que viene a llenarlo todo con su persona. En un seminario se pusieron en pública subasta algunas pinturas de destacados artistas. La más impresionante era la pintura que representaba un púlpito adornado, con un predicador bien vestido dictando una conferencia elocuente. Sin embargo, alrededor de él, a todos lados, llenando completamente el sitio, había una inscripción: “Bla… bla… bla…”. El título de la pintura era: “El púlpito moderno”. Lamentablemente, en muchos lugares ya no se escucha el estruendo, como de aguas recias, del Espíritu Santo, sino el grito estridente del púlpito secularizado. Ya no se predica más con gran poder sino con gran debilidad. La gente no nos mira como en aquellos memorables días de los apóstoles sino con gran indiferencia.
Por esto es que estoy persuadido de que hay una sola solución al problema que hacemos frente, individual y denominacionalmente: El derramamiento de la lluvia tardía en nuestras vidas y en nuestro servicio. Notemos lo que nos dice Dios por medio del espíritu de profecía: “La iglesia por mucho tiempo se ha contentado con escasa medida de la bendición de Dios; no ha sentido la necesidad de alcanzar los exaltados privilegios comprados para sus miembros a un costo infinito. Su fuerza espiritual ha sido débil, su experiencia la de un carácter enano e inválido, y se hallan descalificados para la obra que el Señor quiere que hagan. No son capaces de presentar las grandes y valiosas verdades de la santa Palabra de Dios que convencerían y convertirían a las almas por el agente del Espíritu Santo. El poder de Dios espera que se lo pida y se lo reciba. Una cosecha de gozo será recogida por los que siembran la santa semilla de la verdad”.[2]
Nuestro ejemplo y modelo
Este principio vital, tan necesario en nuestro ministerio e iglesia, se hace evidente cuando estudiamos la vida de Jesús, “autor y consumador de nuestra fe”. La relación entre el Espíritu Santo y el Hombre perfecto es por demás iluminadora. Cada una de sus acciones corporales o de sus procesos mentales eran motivados por el Espíritu Santo. Su nacimiento, crecimiento, tentación, ministerio, milagros, muerte, resurrección y aun la organización de la naciente iglesia fueron operaciones del Espíritu Santo.[3] Esta unción completa y esta posesión total del Espíritu hizo de nuestro Señor lo que llegó a ser como hombre.
Durante su niñez y juventud Cristo estuvo constantemente bajo la influencia maestra y modeladora del Espíritu de Dios. Sin embargo, en ocasión de su bautismo entró en una nueva etapa de su experiencia, caracterizada por una relación más amplia con él. Este fue su Pentecostés personal. Fue dotado y ungido sin medida (Juan 3:34). Siempre estaba consciente de que el Espíritu Santo había venido sobre él ungiéndole para predicar (Luc. 4:17-19). Sus milagros y palabras procedían de esa inspiración. Mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo en la cruz y después de su resurrección “fue declarado Hijo de Dios con poder” (Rom. 1:4). En verdad, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Lo admirable es que el mismo Espíritu que vivió en el cuerpo de Jesús, que lloró a través de sus lágrimas y amó en su sacrificio, anhela morar en nosotros como la mismísima presencia de nuestro querido Redentor.
Resultados de la acción del Espíritu
Podemos distinguir tres resultados sobresalientes producidos por la plenitud del Espíritu Santo:
1. El Espíritu produce una nueva y vivida conciencia de la presencia de Jesús.
En el Antiguo Testamento, Jesús era una figura vaga e imprecisa y las vislumbres de su rostro eran pocas y espaciadas. En el Nuevo Testamento Jesús era todo. Hoy también debe serlo. Él quiere establecerse dentro de nosotros y lo hace mediante el Espíritu Santo.
“La comunicación del Espíritu Santo era la comunicación de la vida misma de Cristo”.[4]
“La obra del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande. De esta fuente el obrero recibe poder y la eficiencia de Dios; y el Espíritu Santo es el Consolador, como la presencia personal de Cristo para el alma. El que contempla a Cristo con una fe sencilla e infantil, es hecho participante de la naturaleza divina mediante la agencia del Espíritu Santo”.[5]
Lo que necesitamos hoy es el Cristo viviente, reinante, presente y obrante. Necesitamos que su Espíritu testifique a nuestro espíritu; que tome posesión del nuestro y lo dirija; que revele su vida, su poder y obediencia en nuestra vida, transformándonos y haciéndonos verdaderos cristianos.
2. El Espíritu produce la semejanza con Jesús.
Cuando experimentemos su presencia se revelará en nosotros una cantidad de pecado y orgullo, carnalidad y fracaso que nos asombrará.
Los discípulos tuvieron a su lado la presencia externa de Jesús mientras vivió en esta tierra, pero no mostraron semejanza con él, que es consecuencia de la morada del Maestro dentro de cada uno. Él era humilde, ellos orgullosos. Él era abnegado, ellos egoístas. Pero cuando el Espíritu los llenó, los dotó de las características, la disposición de Jesús, y los transformó a su semejanza. Notemos lo siguiente:
“Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley… Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón”. [6]
La Sra. Elena G. de White pregunta: “¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés?” [7]; inmediatamente enumera las cosas maravillosas que el Espíritu hizo por la naciente iglesia. Al final hace este comentario: “Un solo interés prevalecía. Un objeto de emulación absorbía a todos. La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino”.[8]
3. El Espíritu trae el poder de Jesús.
¡Todos deseamos poder y tenemos tan poco de él! Ese poder pertenece a Dios pero él nos lo ha dado en Cristo por medio del Espíritu Santo. Dios no nos lo da para que nos pertenezca, sino que cuando nos llena de él, el mismo Señor ejerce su poder en nosotros (Col. 1:29).
“Necesitamos la energía del Pentecostés. Y ésta vendrá; porque el Señor ha prometido enviar su Espíritu como poder conquistador”.[9]
“Dios puede enseñaros en un momento, por su Espíritu Santo, más de lo que podríais aprender de los grandes hombres de la tierra”. [10]
“La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle”.[11]
De manera que, la respuesta no sólo al “llamado ferviente” de los delegados al Concilio Anual de 1974 sino a las necesidades de nuestro ministerio, está en la abundante provisión del Espíritu. Nuestras iglesias se desaniman debido a nuestro ministerio lánguido. Nuestro pueblo no refleja la imagen de Jesús porque nosotros no hemos reflejado aún esa imagen en nuestro ministerio. Evidentemente no necesitamos de un personal nuevo sino de los mismos hombres y mujeres transformados por el poder de Cristo a través de su Espíritu. De ahí que pienso que es hora de dejar el simple ministerialismo, es decir, esa tendencia a leer nuestras Biblias como ministros, a orar como ministros, a predicar como ministros, a hacer todo lo concerniente a la religión como si no incumbiera a nuestras vidas sino de un modo puramente profesional. También creo que es tiempo de romper la monotonía y esa vieja tendencia a buscar en el archivo sermones amarillentos y muy usados para comenzar a buscar de Dios luz y poder que nos capaciten para preparar mensajes vivos y pertinentes a las necesidades contemporáneas de nuestros oyentes. Todo esto sucederá solamente si nuestra vida y mensaje destilan el poder del Espíritu Santo.
Condiciones para recibir esta provisión
“Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones”.[12] Helas aquí:
1.Sentir “hambre” y “sed” del Espíritu Santo.
Necesitamos comprender que la provisión del Espíritu es una promesa para la última generación, así como fue una realidad para la generación apostólica. Necesitamos llegar a sentir que debemos obtenerlo a cualquier precio; debemos llegar a comprender que cada facultad de nuestra naturaleza y cada momento de nuestra vida han de ser suyos para que el Señor cumpla lo que prometió por medio del profeta Isaías: “Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos; y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas” (Isa. 44:3, 4).
Sin embargo, al tener “hambre” y “sed” del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pretendo con ese poder? Nunca se concederá el Espíritu Santo para gratificar la ambición o para hacernos famosos en el ejercicio de la santidad o el servicio. Si el objeto es la vanidad y la gloria propia, es imposible el cumplimiento de su promesa. El que lo desea con el fin de hacerse grande no podrá hacerlo más de lo que Simón el mago lo consiguió, porque él quería comprarlo.
Lógicamente, este anhelo del Espíritu en nuestras vidas, nos llevará a orar como en los memorables días del Pentecostés. Los discípulos estaban de rodillas cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Nosotros también postrémonos cada día de hinojos delante de Dios y no nos apresuremos a levantarnos sino hasta haber recibido su bendición.
2. Formar un vacío que debe ser llenado por el Espíritu Santo.
Para ser llenos se requiere que primero nos vaciemos. Debemos erradicar el yo y el pecado. Dos cosas distintas no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo lugar. El yo y el Espíritu no pueden ocupar conjuntamente el trono del mismo corazón. En cada corazón hay una cruz y un trono. Si Jesús está en el trono el ego estará en la cruz. “Al vaciar el corazón del yo debéis aceptar la justicia de Cristo… Si abrís la puerta del corazón Jesús llenará el vacío con el don de su Espíritu”.[13]
Recordemos también que no seremos llenos del Espíritu a menos que estemos en armonía con Dios y con el hombre. El espíritu de rivalidad, de odio, de disgusto evitará el cumplimiento de la promesa. Los celos, los chismes, así como la crítica y la diseminación de rumores malévolos acerca de otros; la exageración de errores ajenos y la insinuación de motivos malos, lo cual nos erige en jueces del prójimo, son estorbos fatales. “Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés, descenderá sobre nosotros”.[14]
3. Ejercer fe y manifestar un espíritu de obediencia.
Necesitamos apropiarnos de la promesa por fe; al hacer nuestra parte para ser usados por el Espíritu, debemos reconocer que Dios también hace su parte derramando su bendición. La promesa descansa sobre una obediencia sencilla (Hech. 5:32); y cuando en respuesta al llamamiento de Cristo lo abandonamos todo, considerándolo como pérdida a cambio de la recepción del Espíritu, desde el momento que creemos, el Maestro acepta nuestra sumisión y nos concede la plenitud de su Espíritu. De ahí la importancia de hacer nuestra esta promesa: “Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante de su Señor y renuevan sus votos de consagración, él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios”.[15]
Cuando cumplamos estas condiciones, la respuesta divina será tan segura como si la viéramos escrita en el cielo.
Quiera Dios que nuestra experiencia sea similar a la de los cinco predicadores prudentes de la siguiente parábola:
Parábola de los diez predicadores
El reino de los cielos es semejante a diez predicadores, los cuales, habiendo recibido sus diplomas de licenciados en teología, salieron para servir al Señor y a su iglesia.
Cinco de ellos eran prudentes y cinco fatuos. Los cinco necios pasaban su tiempo haciendo visitas pastorales, dirigiendo comisiones, dictando conferencias y celebrando reuniones de toda especie, más descuidaron el estudio de la Palabra de Dios, la práctica de la oración y la meditación; entonces comenzó a faltar el aceite en sus lámparas.
Los cinco prudentes también hacían visitas pastorales, participaban de las comisiones y dictaban conferencias dentro del límite del tiempo y de sus fuerzas, pero aprendieron a decir no, a las cosas innecesarias. Tuvieron mucho cuidado para mantener sus horas de oración, para leer la Palabra de Dios y meditar en ella, dando a todas las actividades el tiempo suficiente para sacar el mejor provecho.
Pasaron los años. Llegó el momento en que la iglesia sintió la necesidad de un gran reavivamiento y se oyó el grito: “¡Hagamos una cruzada para Cristo!” “¡Avancemos por Cristo y su iglesia!” “¡Es hora de cosechar!” “¡Dígalo ahora!”
Todos los pastores fueron llamados a participar de ese programa de reavivamiento que demandaba a cada uno el mejor servicio que pudiese ofrecer. Se levantaron todos esos predicadores y se ciñeron para dar lo mejor de sus esfuerzos.
Entonces los necios comenzaron a sentirse aturdidos porque no tenían fuerzas y no sabían por qué. Además, les faltaba poder.
Fueron, pues, a consultar a los cinco predicadores prudentes, y les dijeron: “Repartan con nosotros su poder; ustedes tienen poder en su obra, nuestras lámparas se han apagado”.
Los prudentes respondieron: “Eso no se puede hacer. Tenemos sólo el poder suficiente para nuestras necesidades. El poder no podemos repartirlo, es necesario adquirirlo… Se lo obtiene acercándose a la fuente de poder; su provisión es inagotable. Tomen tiempo para la santidad; pasen bastante tiempo con Dios, permanezcan siempre con él, y confíen en su Palabra”.
Cuando el Espíritu Santo viniere sobre vosotros recibiréis poder y seréis testigos fieles de Cristo.
Sobre el autor: Pastor evangelista de la Misión Ecuatoriana
Referencias
[1] Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 52.
[2] Testimonios para los Ministros, pág. 173.
[3] Luc. 1:35; 4:1, 2, 14; Hech. 10:38; Mat. 12:28; Heb. 9:14; 1 Ped. 3:18 (versión Nácar-Colunga); Hech. 1:1, 2.
[4] Review and Herald, 13 de junio de 1899.
[5] Id., 29 de noviembre de 1892.
[6] El Conflicto de los Siglos, pág. 523.
[7] Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 209.
[8] Id., pág. 210.
[9] Obreros Evangélicos, pág. 323.
[10] Testimonios para los Ministros, pág. 116.
[11] Los Hechos de los Apóstoles, pág. 42.
[12] El Deseado de Todas las Gentes, pág. 626.
[13] Review and Herald, 23 de febrero de 1892.
[14] Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 250.
[15] Los Hechos de los Apóstoles, pág. 46.