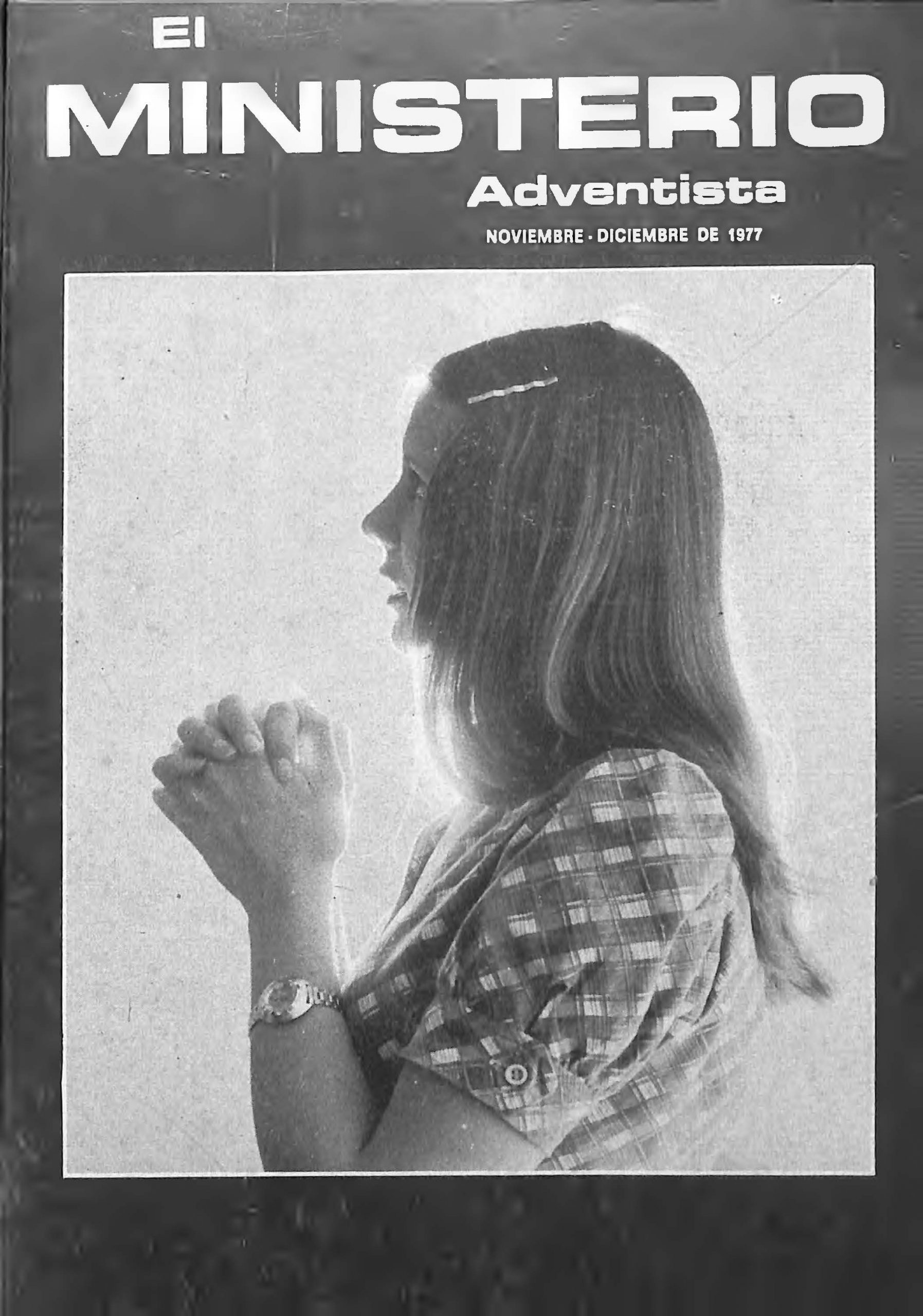Estos son los pasajes de las Escrituras que le brindaron finalmente a Lutero una profunda sensación de libertad en su ansiosa búsqueda de la salvación, y fue él el grito de batalla del gran movimiento de reforma del siglo XVI. Estos pasajes constituyen, además, la brújula invariable de todo protestantismo bien entendido, y la esencia misma del mensaje de los tres ángeles.
Por medio de estos versículos podemos ver cómo la ley y el Evangelio se diferencian en sus funciones opuestas de requerimiento y don, de condenación y justificación; y, sin embargo, están integrados al plan de Dios con un mismo propósito: Para que el hombre pueda caminar nuevamente con Dios como un hijo obediente que confía en la voluntad de su Padre. Pero para confiar en Dios, debemos conocer el Evangelio en forma inteligente, y no de una manera vaga o sentimental.
El gran evangelista Jorge Whitefield le preguntó en cierta ocasión a un minero de Cornualles, Inglaterra, cuáles eran sus creencias religiosas:
—¡Oh —contestó— yo creo lo que cree mi iglesia!
—¿Y qué cree tu iglesia?
—Mi iglesia cree lo que yo creo.
—Pero, ¿qué creen tú y tu iglesia?
—Mi iglesia y yo creemos la misma cosa.
No debemos dar por sentado que los que nos escuchan están familiarizados con el Evangelio y que, por lo tanto, debemos concentrar nuestros esfuerzos en otros asuntos que no sean el Evangelio, para llamar su atención. No se podría cometer mayor equivocación. Elena de White nos dice: “Muchos hay que están en triste ignorancia acerca del plan de salvación; necesitan más instrucción acerca de este tema de suma importancia que en cuanto a cualquier otro. Los discursos teóricos son esenciales a fin de que la gente pueda ver la cadena de verdad que, eslabón tras eslabón, se une para formar un todo perfecto; pero ningún discurso debe predicarse jamás sin presentar a Cristo, y a él crucificado, como fundamento del Evangelio.
“Cuando no se presenta el don gratuito de la justicia de Cristo, los discursos resultan secos e insípidos; y como resultado, las ovejas y los corderos no son alimentados” (El Evangelismo, págs. 339, 340).
Recorramos rápidamente el camino a través del cual Lutero descubrió el Evangelio. Comenzó a estudiar la Biblia en medio de la oscuridad de la Edad Media. Se le pidió que enseñara las Santas Escrituras, y la sed de su alma anhelaba el conocimiento de la verdad.
Antes que Lutero llegara a ser un gran reformador, la palabra de la Biblia que le parecía más terrible e inquietante era el término “justicia”. Cuando leía en Romanos 1: 17 “porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe”, su alma sensible temblaba al comprender algo de la santidad y la justicia de Dios contrastadas con su propia indignidad. Era el motivo por el cual se sometía a sí mismo a todos los trabajos, disciplinas y buenas obras que la iglesia demandaba. En su mente, el atributo dominante del carácter de Dios era su justicia, que según creía él no toleraría el más mínimo deseo egoísta. Lutero concebía la justicia de Dios sólo en los términos del concepto latino de la palabra: Un significado jurídico, de justicia retributiva o de castigo, muy similar al que tenían los teólogos escolásticos medievales. En otras palabras, veía a Dios sólo como juez.
Le resultaba muy difícil comprender a David cuando dice en el Salmo 31: “Líbrame en tu justicia”, o en el Salmo 143: “Respóndeme por tu verdad, por tu justicia”, puesto que la palabra justicia sonaba en sus oídos solamente en relación con la ira de Dios y el castigo del juicio final.
En su desesperación, estudió el Nuevo Testamento en busca de consuelo: ¿Cuál era el verdadero significado del Evangelio? Abrió el libro de Romanos y leyó: “Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” (1:16).
¡Salvación! Eso era lo que había estado buscando tantos años sin poderlo encontrar. Y ahora Pablo le dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lutero estaba asombrado. Deseaba conocer el secreto del Evangelio y ansiosamente siguió leyendo. En el versículo 17 encontró lo siguiente: “Porque la justicia de Dios se revela”. Lutero no siguió más; Pablo estaba eliminando la última esperanza que alentaba su corazón. El apóstol le estaba diciendo que incluso el Evangelio es una revelación de la justicia de Dios.
¿Cómo podía Pablo llamar “justicia” al Evangelio? ¿Era éste otra manifestación de la ley? Si lo era, entonces también el Evangelio condenaba al pecador. ¿Acaso la justicia no es el trato distinto que Dios da a cada hombre de acuerdo con lo que merece?
Lutero trató de entender este mensaje estudiándolo en su relación con su contexto. Llegó a Romanos 3: 21: “Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios”. Súbitamente lo comprendió todo en forma clara. Por la gracia de Dios pudo ver lo que Pablo quería decir: La justicia de la cual hablaba no era la requerida del hombre, sino la que se ofrece al que cree en el Evangelio. ¡Era una maravillosa manifestación de la gracia de Dios! El Señor ofrece la justicia de Cristo como si fuera la propia justicia del creyente. Esa es la salvación que revela el Evangelio. Y si Dios justifica al pecador por medio de la justicia de Cristo, quiere decir que la justicia del Evangelio no está constituida por obras, sino que es un don gracias al cual se nos justifica. En ese momento Lutero quedó libre. Podía cantar. Los salmos tenían un nuevo significado para él. Entonces declaró:
“Me pareció que había nacido de nuevo y que estaba entrando al paraíso por sus puertas recién abiertas. De repente la Biblia me comenzó a hablar en forma completamente diferente. La misma frase ‘la justicia de Dios’ que antes había odiado, llegó a ser para mí la puerta del paraíso. Súbitamente toda la Biblia adquirió para mí un nuevo rostro” (Luther’s Works, tomo 54, pág. 105).
La interpretación correcta de Romanos 1: 17, por lo tanto, al penetrar cada vez más profundamente en su alma, finalmente estalló en buenas nuevas para la conciencia atribulada de Lutero.
El descubrimiento de Lutero fue de carácter exegético: Le dio un nuevo concepto de Dios; estableció una nueva relación con él, basada no ya en sus virtudes ni en su amor a Dios, sino en la justicia de Dios y en su amor a él. Encontró a Dios no en el moralismo, ni en el racionalismo ni en el misticismo, sino exclusivamente en la comprensión del papel de Cristo en el contexto del mensaje del Evangelio. Desde ese momento, Lutero se glorió en la cruz de Cristo. En ella encontró la inconmovible certeza de su salvación. Elaboró una nueva teología, que la iglesia no había conocido desde los tiempos de Pablo: La teología de la cruz, en contraste con la teología que se gloría en las habilidades y los éxitos del hombre. La teología de Lutero comenzaba y terminaba con la cruz: “Sólo podemos encontrar a Dios en el sufrimiento y en la cruz” (Luther’s Works, tomo 31, pág. 23). Y no se la puede captar por medio de los sentidos ni por la contemplación mística, sino solamente por la fe.
La raíz de nuestra justificación
Lutero se aferró firmemente de esta conclusión del mensaje central de Pablo. “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley” (Rom. 3:28). La palabra “fe” significa aquí fe en Cristo como el prometido Cordero de Dios, fe en que la justicia de Cristo es nuestra, y confianza en que la plena suficiencia de sus méritos nos hace aceptos delante de Dios.
Sus méritos no complementan los nuestros, sino que son los únicos que valen delante de Dios. Este es el principio básico del Evangelio que se aplica no sólo a los no creyentes, sino también a los creyentes. Aun el gran predicador Pablo confesó: “Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gál. 6:14).
Pero, ¿tienen algún valor a la vista de Dios las obras de obediencia a su voluntad, las buenas obras de los creyentes nacidos de nuevo? ¿No se cumplen acaso, con la ayuda del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu de Dios manifestados en nuestras obras y en nuestro carácter, son el resultado lógico de nuestra justificación. Pero nuestra justificación no se basa en ellos. La raíz y la causa de nuestra justificación ante Dios no es nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo. “Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos” (Rom. 5: 19).
No debemos confundir los frutos con la raíz.
Jesús dijo: ¿Agradece un amo a su siervo porqué hizo lo que le mandó? “Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos” (Luc. 17: 10).
Por la misma razón Pablo pregunta: “¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?” (Luc. 4:7).
En Romanos 4: 4, 5, Pablo explica claramente la diferencia que existe entre el verdadero y el falso camino de salvación: “Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia”.
Esta es la clave de todo el asunto: No tenemos que obrar para ser justificados. Tenemos que creer en Cristo y confiar en él para lograrlo. En esencia, el Evangelio no es “hazlo”, sino “hecho está”. No es “obrar”, sino “creer”.
No necesitamos ser buenos para ser salvos. Tenemos que ser salvos para ser buenos. No somos salvos por la fe y las obras, sino por la fe que obra.
Pablo ilustró el principio de la justificación por la fe en Romanos 4 con dos ejemplos tomados del Antiguo Testamento: Abrahán y David. Nótese, de paso, que el Antiguo Testamento enseña el mismo Evangelio que predicaba Pablo.
El apóstol cita uno de los versículos más conocidos del Antiguo Testamento, es a saber, el de Génesis 15: 6, donde se dice de Abrahán: “Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia”.
¡Esto es justificación por la fe! ¡Por fe en el Señor! Es decir, por fe en la promesa del Señor. Cuando cumplió esta condición el Señor justificó a Abrahán, considerándolo justo, según su juicio. Y ese juicio es el que realmente vale: Le da tranquilidad a la conciencia atribulada del hombre. Solamente la decisión de Dios trae paz al alma y gozo al corazón.
El otro ejemplo lo toma de la confesión de David que aparece en el Salmo 32:1, 2: “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño”.
Pablo interpreta en forma positiva este texto en el cual David habla de la bendición del hombre perdonado a quien el Señor no imputa iniquidad, y nos dice que “David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras” (Rom. 4:6). De esta manera el apóstol equipara el perdón del Antiguo Testamento con la justificación por la fe.
Por eso Elena de White declara: “El perdón y la justicia son una y la misma cosa” (SDA Bible Commentary, tomo 6, pág. 1070).
Cuán claro resulta entonces que necesitamos diariamente de la justificación, la misma justificación que recibieron los santos del Antiguo Testamento. Mientras ellos esperaban al Cordero de Dios que había de morir; nosotros recordamos al Cordero de Dios que ya fue inmolado. La eficacia de la expiación lograda en la cruz por Cristo ha estado siempre al alcance de todos.
En el Apocalipsis se presenta al ángel de Dios, de pie junto al altar del cielo, con un incensario de oro: “Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos” (Apoc. 8:3, 4).
¿Qué significa esto para nosotros? Que aun los frutos del Espíritu —nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra confesión del pecado—, están tan contaminados por nuestra naturaleza carnal que “a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 404).
“Ojalá comprendieran todos que toda obediencia, todo arrepentimiento, toda alabanza y todo agradecimiento deben ser colocados sobre el fuego ardiente de la justicia de Cristo. La fragancia de esa justicia asciende como una nube en torno del propiciatorio” (Ibid.).
De modo que todos necesitamos una diaria justificación mediante la fe en Cristo, no importa que hayamos pecado consciente o inconscientemente. Por eso David elevó la oración que aparece en el Salmo 19: “¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos”. Confesó la insondable profundidad de su pecaminoso corazón visto a la luz de la ley de Dios, y reconoció. delante de él que ni siquiera se conocía plenamente en sí mismo. Acto seguido suplicó se le perdonaran sus faltas ocultas. Pidió la gracia perdonadora de Dios, no sólo para la remisión de sus pecados aislados sino para su corazón pecaminoso.
Jeremías se refiere a este aspecto del pecado cuando escribe: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?” ¿Acaso en su providencia no nos coloca el Señor en diferentes situaciones y circunstancias para que podamos descubrir defectos de carácter que desconocíamos por completo? Constantemente se nos revelan faltas que ni siquiera suponíamos que existían. (Véase El Ministerio de Curación, pág. 373.)
¡Cuánto necesitamos conocer a Dios para conocernos a nosotros mismos! Lo necesitamos a cada hora, a cada instante. Y mientras más lo conocemos, más profunda es la convicción de nuestra necesidad de él y de nuestra dependencia de sus promesas. Eso fue lo que escribió Juan a los creyentes: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1Juan 1:8, 9). El verbo limpiar está conjugado en tiempo presente. Cada día necesitamos que nos perdone y nos limpie nuestro gran Sumo Sacerdote que está en los cielos.
¿Qué es la justificación por la fe?
La justificación por la fe en Cristo es, según la definición bíblica, la imputación divina de la justicia de Cristo a cada uno de nosotros. Es el arreglo a que llegamos, en el nombre de Cristo, en el pleito que teníamos con Dios. Esta es la lección que nos enseñan los ritos del santuario en el Antiguo Testamento, Isaías 53 y 2 Corintios 5:21: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”.
Debemos tener fe antes de ser justificados, tal como se lo afirma en Gálatas 2:16: “Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo”. La fe no es nuestro salvador ni el medio para lograr la salvación. Es sólo el canal de la salvación. Mediante ella aceptamos a Cristo y hacemos de él nuestro Salvador personal. Recién entonces somos justificados por Dios.
El Señor puso todas nuestras iniquidades sobre Cristo en la cruz. Pero ahora podemos colaborar con el plan de Dios al confesar nuestros pecados con verdadero arrepentimiento y al aceptar a Cristo como nuestra única justicia. Nuestra sincera condenación propia y nuestra aceptación de la santidad de Cristo, es un acto de fe que glorifica a Dios porque lo justifica.
David confesó: “Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos; para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio” (Sal. 51:4). Lucas también dice que los que fueron bautizados por Juan el Bautista y confesaron sus pecados, “justificaron a Dios” (Luc. 7: 29).
La confesión de nuestras culpas, sellada por medio del bautismo, justifica a Dios, al declararlo justo y sin culpa. Oportunamente toda rodilla se doblará delante del trono del Altísimo para confesar su justicia y su bondad.
No hay otra forma como podamos ser justificados, sino por la fe en Cristo como nuestra única justicia. Esta es la gracia de Dios.
Toda idea de acumular méritos personales delante de Dios, o todo esfuerzo para lograrlo, destruye automáticamente la gracia que implica la cruz de Cristo. Pablo es muy categórico al afirmarlo. En Gálatas 2: 21 nos dice: “No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia (o la justificación), entonces por demás murió Cristo”. Pero va más lejos en Gálatas 3: 10: “Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición”. En Gálatas 5: 4 leemos: “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído”. Y en Romanos 11:6 agrega: “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia”.
Pablo se refiere aquí a dos maneras diferentes de presentarse delante de Dios, por la gracia, y por las obras de la ley. No pone la ley de Dios en contra de la gracia de Dios. Si lo creyéramos, entenderíamos muy mal a Pablo. Su única antítesis irreconciliable se manifiesta entre la justicia por las obras de la ley, y la justicia que se obtiene por medio de la gracia.
Pablo desenmascara aquí el lamentable abuso de la ley de Dios perpetrado por los judaizantes. Dios nunca tuvo el propósito de que la ley sirviera para medir la justicia de Israel. Por el contrario, dio su ley en el marco de la sobrecogedora manifestación de su santidad, con el propósito de que Israel, por contraste, pudiese percibir la pecaminosidad de su propio corazón. (Véase El Deseado de Todas las Gentes, pág. 274.)
La ley fue dada para convencer al hombre de pecado, no como el medio para lograr su justificación. Por medio de la condenación que implica la ley, el pecador podía sentir con más apremio la necesidad de un Salvador, lo indispensable que es el Hombre de Nazaret. La ley es el instrumento empleado por el Espíritu Santo para acercarnos a Cristo, para que seamos justificados por fe en él. Por lo tanto, la doctrina de la justificación por la fe exalta la santidad de la ley.
La justificación es la seguridad, la certeza de que somos aceptados por Dios. Nada puede ocupar su lugar. Es el único camino de salvación. No hay otro plan. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento señalan el mismo camino al reino eterno de Dios. Abrahán es el padre de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles.
Muchos no ven que en Cristo el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos. Confunden el Antiguo Testamento con el farisaísmo y consideran que ambos términos son sinónimos. Pero hay una diferencia fundamental entre el Antiguo Testamento y el legalismo farisaico: el legalismo no es la obediencia bíblica que sólo se logra por fe.
Para Cristo y sus apóstoles, el Evangelio de la sangre de Jesús no era una religión diferente de la del Antiguo Testamento, sino su ulterior desarrollo. En Romanos 3: 21 Pablo dice claramente que la doctrina de la justificación por fe en Cristo concuerda perfectamente con las enseñanzas del Antiguo Testamento, puesto que afirma que “se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas”. Más adelante le dice a Pedro, de acuerdo con Gálatas 2: 15 y 16: “Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado”. En última instancia el apóstol recurre otra vez al Antiguo Testamento al citar una de las plegarias más conocidas por el pueblo de Israel, según aparece en el Salmo 143:2: “Y no entres en juicio con tu siervo; porque no se justificará delante de ti ningún ser humano”. ¡Qué confesión la de David en representación de todo Israel! Frente a la norma de justicia que Dios empleará en el juicio, ningún ser humano, ningún israelita posee justicia en sí mismo. Este concepto de la naturaleza pecaminosa del hombre a la vista de Dios es uno de los aspectos fundamentales de la fe del Antiguo Testamento, que se percibe también en muchos otros pasajes de los escritos hebreos. (Job 14:4; 15:14; 25:4; 1 Rey. 8:46; Ecl. 7:20.)
Pero Israel disponía de una puerta abierta para lograr justificación, es a saber, primero el santuario, y más tarde el templo ubicado sobre el Monte de Sion: La morada de Dios. El Médico celestial estaba allí, listo para derramar el bálsamo restaurador sobre cada creyente arrepentido que creyera en el Cordero de Dios.
El sacerdocio levítico fue instituido por Dios, de acuerdo con Levítico 4:31, para expiar los pecados del creyente por medio de la aspersión de la sangre del sustituto, y entonces “será perdonado”. Hoy día es Cristo mismo quien nos ofrece este perdón desde el santuario celestial. Cristo nos ofrece perdón divino.
El perdón es la respuesta de Dios a nuestra total condenación. El pecador arrepentido, cuando es justificado, lo está también delante de la ley porque se halla en Cristo. “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Rom. 8:1).
Por lo tanto, el perdón de Dios nunca es una justificación parcial, sino total. Eso es precisamente lo que la conciencia atribulada necesita saber constantemente. Cada día cometemos nuevos pecados —debido a nuestra naturaleza carnal— que amenazan destruir nuestra felicidad y nuestra seguridad en Cristo. Muchas personas están física y mentalmente enfermas por albergar sentimientos de culpabilidad y porque continuamente se están reprochando sus pecados. El director del instituto psiquiátrico más importante de Londres dijo recientemente: “Si la gente que está aquí pudiera creer en el perdón, mañana podría dar de alta a la mitad de ellos”. Eso es, precisamente lo que hace Jesús, según se afirma en Lucas 18. Dejó maltrecha la justicia propia de los judíos cuando contó la historia del fariseo y el publicano que fueron a orar al templo. El fariseo estaba muy agradecido a Dios por lo que no había hecho y se jactaba de su elevada moral y su temperancia. Pero del inmoral publicano, que con vergüenza confesaba sus pecados a Dios, Jesús afirmó: “Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro” (Luc. 18:14).
Esto desagradó a los judíos por dos razones: Primero, no fue aceptado el hombre religioso y pío, sino el despreciado pecador; segundo, el publicano no fue justificado en el juicio final sino allí mismo y en ese momento. ¡Sorprendentes noticias!
Recibir ahora mismo la justificación es la necesidad del hombre, lo único que puede calmar su profunda sed de justicia, el único bálsamo que puede sanar su alma. Y toda alma lo necesita. Por eso Cristo está atrayendo a sí mismo a todos los hombres. Tiene derecho a perdonar nuestros pecados mediante la imputación de su propia justicia, y a sanarnos por medio de sus heridas.
La justificación es remedio para el alma
La justificación por la fe en Cristo es el bálsamo sanador del alma. Pero debe ser una fe personal en un Salvador personal que descanse en los méritos de la sangre de Cristo.
Quien presente a Dios al Salvador crucificado y resucitado como su único mérito, nunca será rechazado. Jesús prometió: “Al que a mí viene no le echo fuera” (Juan 6:37). Jesús sabe quién se le acerca con el toque de una fe personal. Cuando las multitudes se apiñaban en torno del Maestro, una pobre mujer que durante doce años había sufrido de hemorragia y había sido desahuciada por los médicos, avanzó mientras se decía: “Si tocare tan solamente su manto, seré salva”. En cuanto lo tocó, sintió que estaba sana. En ese toque concentró toda su fe en Cristo. El Señor distinguió el toque de fe del toque indiferente de la multitud descuidada. Debido a que ella lo tocó con un profundo anhelo, Cristo la sanó diciendo: “Hija, tu fe te ha hecho salva” (Mar. 5:34).
Por medio de este incidente podemos ver cómo obra la fe, no en teoría, sino en realidad. Cristo sintió “en s| mismo el poder que había salido de él” (vers. 30) por el toque personal de la fe. En el ámbito espiritual también hay diferencia entre el toque indiferente de una opinión acerca de Jesús, y la fe que lo recibe como Salvador personal. Elena de White lo dice claramente cuando afirma: “La fe que salva es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen en un pacto con Dios” (El Ministerio de Curación, pág. 40). Esta es la fe viva, la fe que justifica, que sana, que obra, que vence al mundo.
¿Tenemos esta fe?
¡Oh, cuánto necesitamos orar fervientemente: “Ven, Señor, ayuda a mi incredulidad”! ¡Cuánto necesitan nuestras almas estar más unidas a él!
Jesús sanará a las almas enfermas de pecado de los desesperados si las llevamos a él con fe. El paralítico de Capernaum anhelaba ver a Cristo y recibir la seguridad del perdón de sus pecados de labios de Jesús. Sus amigos lo llevaron hasta el Maestro que estaba enseñando en casa de Pedro. Al no poder entrar, abrieron un boquete en el techo y bajaron al enfermo hasta los pies de Cristo. “Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados” (Mar. 2: 5). ¡Qué efecto tuvieron sobre él las palabras de Cristo! Leamos: “La carga de culpa se desprende del alma del enfermo. Ya no puede dudar. Las. palabras de Cristo manifiestan su poder para leer en el corazón. ¿Quién puede negar su poder de perdonar los pecados? La esperanza sucede a la desesperación y el gozo a la tristeza deprimente. Ya desapareció el dolor físico, y todo el ser del enfermo está transformado” (Id., pág. 51).
Los fariseos no aceptaban que Jesús tuviera poder de perdonar pecados. Por eso Jesús sanó la enfermedad de ese paralítico, hecho que no podían negar. “Se necesitaba nada menos que poder creador para devolver la salud a ese cuerpo decaído… La curación del cuerpo era prueba evidente del poder que había renovado el corazón” (Id., págs. 51, 52). Cristo le pidió al paralítico que se levantara, que tomara su lecho y que caminara, “para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados” (Mar. 2:10).
Cristo estableció las prioridades correctas en las necesidades de ese hombre. Necesitamos la salud del alma antes que podamos apreciar la salud del cuerpo. Para miles de personas la culpabilidad es la fuente de sus dolencias. Sólo” podrán sanar si acuden al Médico del alma. Para poder sanar su enfermedad física Cristo debe curarlos con el bálsamo de su perdón. Por eso anhelan inconscientemente este mensaje: “Tus pecados te son perdonados”. No debemos pasar por alto esta lección.
La justificación del pecador implica más que una mera transacción legal. Veamos qué significa el perdón por medio de la parábola del hijo pródigo, que aparece en Lucas 15.
Cuando el hijo pródigo regresó al hogar avergonzado y arrepentido, con la idea de que se le diera el último lugar entre los sirvientes de su padre para obtener alimento, el padre, conmovido, lo vio venir, corrió hacia él, lo besó y no lo dejó terminar la confesión de sus pecados. En cambio, el padre le dijo a sus siervos: “Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned anillo en su mano, y calzadlo en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado” (Luc. 15:22-24).
Aquí vemos lo que Dios quiere decir cuando habla de perdón: Plena restauración de la condición de Hijo de Dios, y de la comunión con él. Hay gozo en el cielo cada vez que confesamos sinceramente nuestros pecados, y aceptamos la justicia de Cristo. Y el gozo del cielo se complementa con la música que llena el alma del pecador justificado.
Sobre el autor: Es profesor de teología en la Universidad Andrews.