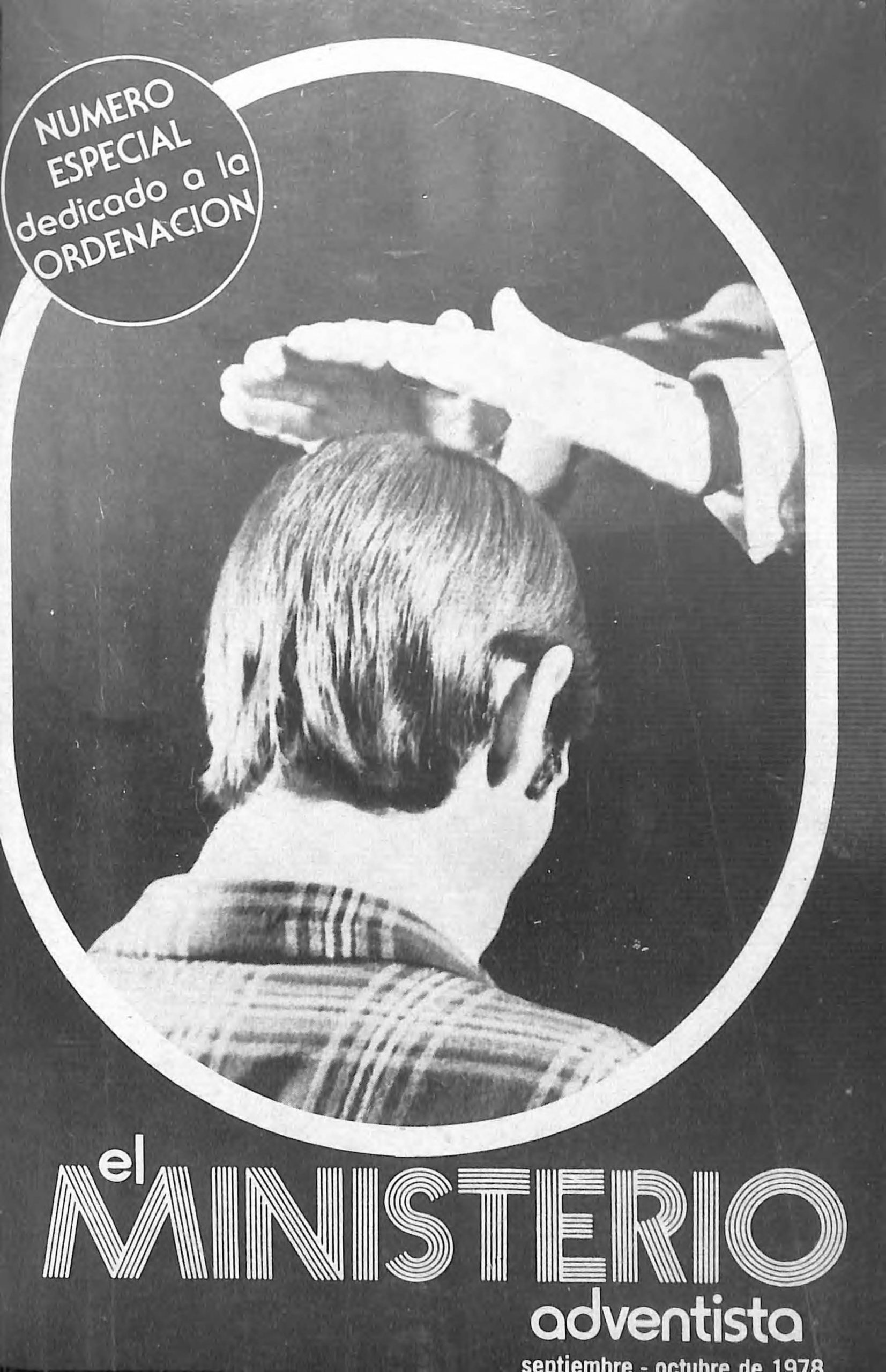1. La iglesia fue llamada a existir con un propósito misionero. Por consiguiente, su vida y su liturgia, su obra y su culto, tienen una intención misionera, por no decir una dimensión misionera. Predicar el Evangelio es la misma razón de ser de la iglesia. Sus miembros, es decir, el pueblo al que Dios, por medio del Espíritu Santo, ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, son reclamados por Dios como suyos para que proclamen su gloria (véase 1 Ped. 2: 9). A todos los que aceptan a Cristo se les da la orden de trabajar en favor de la salvación de sus semejantes. Al aceptar los sagrados votos de la iglesia, los miembros se comprometen irrevocablemente a ser colaboradores de Cristo. La predicación del Evangelio es la señal que distingue al cristiano, al miembro de la familia de Dios.
La misión de la iglesia es participar en la misión de Dios. Siendo ella misma el fruto de la divina misión de amor, la iglesia es el instrumento escogido por Dios para la salvación de los hombres, para extender el Evangelio a todo el mundo y para reunir a hombres de todas las naciones en la familia de Dios; es la imagen viviente de Dios que refleja la plenitud y suficiencia del Ser Infinito mediante el amor abnegado, el servicio y la vida santificada.
2. La misión de Dios es el método que él usa para tratar el problema del pecado y su poder destructor. Antes de que el pecado entrara en el mundo, se produjo en el cielo una rebelión contra el gobierno divino. En oposición al reino de Dios, a sus leyes y principios, Satanás estableció un reino propio. Fue también Satanás quién engañó a nuestros primeros padres -por cuya caída entró la muerte y ésta pasó a todos los hombres (1 Cor. 15:22)- y quien sigue impulsando a los seres humanos a desobedecer a Dios (Gén. 3; Efe. 6:11; 1 Ped. 5: 8). Ninguna cosa de la creación está a cubierto de su poder maligno. El pecado y el sufrimiento, la corrupción y la muerte son los resultados. Pero Dios, que no quiere que ningún hombre sufra o perezca (Exo. 18:23; Juan 3:16, 17; 2 Ped. 3:9), envía a sus ángeles y al Espíritu Santo para proteger y guiar a los seres humanos; les envía ayuda y redención (Sal. 20:2; 111:9); envía también a hombres para que sean una bendición para los demás y a sus profetas para que den a conocer su verdadero carácter. Nuestro Dios es un Dios misionero, que ama de tal manera al mundo, que envió a su Hijo unigénito para restaurar las relaciones que se habían roto y para establecer su shalom. La iglesia es a la vez una señal y un instrumento de esta acción misionera de Dios.
3. El propósito de la misión de Dios, en el cual la iglesia está llamada a participar, es la restauración de su reino. El diablo y su gobierno serán destruidos, el pecado y la muerte serán abolidos. Las fuerzas del mal que deshumanizan al hombre y lo separan de su Creador, serán vencidas. El hombre será recreado a imagen de Dios y, por su propia voluntad y elección, lo amará y honrará. Los principios y las leyes del reino de Dios serán vindicados y el universo entero será libertado “de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Rom. 8:21).
Nunca será subrayada lo suficiente esta meta de la misión de Dios: la restauración de su reino. Precisamente con este fin Dios envió a Jesús, cuya vida y misión son el ejemplo de toda misión. Con ese mismo propósito Cristo llamó a la existencia a la iglesia. Cada función, cada institución y cada actividad de la iglesia, tienen significado y razón de ser únicamente en la medida en que conduzcan a esa meta. Por consiguiente, ninguna iglesia tiene libertad para establecer metas centradas en sí misma, en sus miembros o en sus doctrinas. El gran objetivo de Dios y la función de la iglesia como sierva, excluyen todo enfoque eclesiocéntrico de la misión. Esto también debiera impedirnos buscar nuestras metas en la mera acción social: liberar al mundo del hambre, la enfermedad, la pobreza o la injusticia social a fin de establecer una cultura cristiana. El reino de Dios y un mundo mejor no son la misma cosa. Más aun, el pecado convierte a los hombres constantemente en rebeldes. Pero tampoco podemos hacer que nuestro objetivo consista meramente en rescatar individuos y establecer iglesias. Es cierto que la misión de Dios es siempre buscar y salvar lo que se ha perdido (véase Luc. 19:10), pero el reino de Dios no equivale simplemente a la suma total de los conversos; abarca mucho más que esos actos de salvación. En última instancia, la misión se centra en Dios y no en el hombre.
Estos dos objetivos, el de rescatar a los hombres del pecado y el de combatir las enfermedades, el hambre, la injusticia y las estructuras incorrectas de la sociedad, son aspectos del gran conflicto entre Cristo y Satanás y, por consiguiente, son realmente una parte y una señal de la actividad de la misión de Dios. Pero hay mucho más en juego. Todos estos diversos objetivos deben ser contemplados a la luz de esa perspectiva más amplia, cósmica, de la total restauración del reino de Dios. “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mat. 6:33).
4. La misión divina se cumplió al enviar Dios a su Hijo Jesucristo. El reino se estableció mediante su vida y su muerte. “El reino ha llegado” es el mensaje de todo el Nuevo Testamento. Durante su ministerio terrenal, Cristo desenmascaró a Satanás y reveló que su carácter era el de un mentiroso y asesino (véase Juan 8:44). Dios envió a su Hijo para destruir las obras del diablo; y Cristo realmente venció a Satanás (véase Luc. 10:18). En los sufrimientos y la muerte de Cristo, se puso de manifiesto la verdadera naturaleza del pecado. Pero a la vez esos mismos hechos revelaron el verdadero carácter de Dios y los fundamentos de su reino: el amor, la libertad, la justicia y la obediencia. Las relaciones del hombre con Dios y con su prójimo han sido restauradas. La iglesia es llamada a ser una demostración viva de ese gran shalom, esa nueva relación de paz y reconciliación, de unidad, bienestar y justicia (véanse Rom. 14:7; 2 Cor. 5:19). Cristo realmente ha puesto fin al pecado y ha quebrantado su poder, el poder de la muerte. Él expió la iniquidad y quitó la culpabilidad del hombre (véanse Juan 1:29; Rom. 8:3; compárese Isa. 53; Dan. 9:24). El acusador de los hermanos ha sido vencido. Ahora es la hora de la victoria para nuestro Dios, la hora de su soberanía y poder (véase Apoc. 12:7-10). Lo único que le resta hacer a la iglesia es dar a conocer estos eventos en todo el mundo, mediante la proclamación, el servicio y el compañerismo cristiano, e instar a aquellos por quienes Cristo murió, a saber los hindúes y los budistas, los musulmanes y los hombres de creencias primitivas, los que han nacido en un ambiente cristiano, los hombres materialistas y los que profesan ideologías ateas, para que acepten este Evangelio y se aseguren sus beneficios.
Esta misión exige tomar una decisión, que incluye bautizarse y ocupar un lugar como miembro en la iglesia de Dios. A menos que estemos voceando la Palabra de Dios como un vendedor ambulante, sin un auditorio y un propósito definidos, la misión se convierte, para algunos, en un grato “olor vivificante que les causa la vida”, y para otros, en un “olor mortífero que les ocasiona la muerte” (2 Cor. 2:16, versión Torres Amat; Rom. 1:16-24). Ni uno solo de los que el Señor ha conducido a su luz maravillosa está eximido de participar en esta misión, ya sea como misionero rentado, como obrero de sostén propio, o como misionero de vocación (laico), que es el mayor activo de la iglesia de Dios en el mundo actual. Es una sola la opción que nos presenta el amor divino (véase 2 Cor. 5:14). Cuando este Evangelio del reino haya sido predicado en todo el mundo, vendrá el fin (véase Mat. 24:14). La misión, por consiguiente, consiste siempre en la preparación para el regreso de Cristo y la plena realización de su reino.
5. En esa acción de enviar que Dios pone de manifiesto, él siempre tiene como meta alcanzar al mundo entero. La misión de la iglesia se mantiene o cae en la medida en que reconoce o no el hecho de que el mundo entero es objeto del amor divino y que la iglesia ha sido escogida como un canal de la gracia de Dios hacia todos los hombres. Por consiguiente, si Dios escoge a ciertas personas y les envía revelaciones especiales de su gloria, verdades especiales o bendiciones en cualquier otra forma, siempre se trata de una elección para el servicio. La historia de la misión divina en la tierra está, sin embargo, plagada de conceptos humanos erróneos acerca del tema de la elección, lo cual ha obstaculizado la restauración del reino de Dios. Esta fue la causa del fracaso del pueblo de Israel. Ellos acariciaron la idea de la elección como un fin en sí mismo y para su exaltación como iglesia de Dios. En consecuencia, Israel fracasó porque rehusó cumplir con la función de siervo de Dios en la realización de la misión divina. Se aisló del mundo, que era el objeto de esa misión. Dios llamó entonces a otro pueblo a la existencia, para que fuese su nación santa y su real sacerdocio, a fin de que proclamase los triunfos de Aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable (véase 1 Ped. 2: 9, 10). Aunque la misión de la iglesia difiere en muchos aspectos de la que tenía el pueblo de Israel, para comprender el concepto de la misión del Nuevo Testamento hay que examinarlo a la luz de ese concepto en el Antiguo Testamento. Y lo que Dios se propuso realizar a través del antiguo Israel, lo hará mediante su iglesia actual. Sin embargo, haríamos bien en recordar que todas las cosas que sucedieron en el pasado fueron registradas para nuestra enseñanza y advertencia (véanse Rom. 15: 4; 1 Cor. 10: 11). El peligro de que la iglesia siga en la actualidad las huellas del antiguo Israel, es muy real.
La iglesia es llamada a ser “la sal de la tierra” (Mat. 5:13). Esta función sólo puede realizarse cuando sus miembros se dispersan en el mundo, se mezclan con sus habitantes, participan de sus actividades y, de esta manera, sazonan y salvan, purifican y juzgan al mundo. Esto no significa, como muchos creen, que la iglesia debe asemejarse al mundo, porque “si la sal se desvaneciere” “no sirve más para nada”. Significa en cambio que la misión divina siempre se lleva a cabo mediante la encarnación. Ningún programa, institución o satélite de comunicaciones será de mucho beneficio a menos que el mundo vea el Evangelio de Cristo ejemplificado en las vidas diarias de sus discípulos, en la forma en que ellos resuelven sus propios problemas y los de la sociedad, en el servicio a su prójimo y en la camaradería cristiana genuina de la comunidad de la fe
La misión de la iglesia tampoco se cumple por el mero acto de cruzar las fronteras geográficas. El mundo es un colorido mosaico de agrupaciones sociológicas, económicas, políticas, culturales, lingüísticas, religiosas, consanguíneas, raciales y geográficas. Todas las fronteras, de cualquier clase que sean, deben ser cruzadas en cumplimiento de la tarea misionera. La iglesia debe presentar el Evangelio a los hombres alcanzándolos en la situación real en que viven, recordando siempre que esos grupos y situaciones están en constante cambio.
6. La misión de Cristo no terminó en la cruz. El hecho mismo de que sólo después de su resurrección Cristo envió a sus seguidores a todo el mundo para dar a conocer las buenas nuevas, es evidencia de que el reino de Dios no se había cumplido aún del todo; y el haber enviado el Espíritu Santo después de la ascensión, confirma la misma idea.
De allí que algunos hayan concluido que Jesús fracasó en su misión. Pero este pensamiento procede de una mala interpretación del Evangelio. El reino ha venido; Cristo cumplió la misión de Dios (véase Juan 17:4; 19:30). Otros piensan que el reino en realidad llegó, pero que ahora tiene que cumplirse en los corazones y en las actividades de todos los seres humanos. La misión de la iglesia, en su opinión, es la expansión del reino que se ha establecido, como una semillita que crece hasta convertirse en un árbol adulto. Otro grupo sostiene que la misión mundial comenzó como una reacción de un grupo de judíos seguidores de Jesús, que se sintieron chasqueados después de su muerte. Los tales pretenden que la misión cristiana y la iglesia que surgió como resultado, comenzaron como un movimiento provocado por esta crisis.
Un debate que continúa
El debate continúa en forma bastante acalorada. Por un lado están los que sostienen que el reino de Dios se ha cumplido plenamente en Cristo y en el Pentecostés, y por otro, los que piensan que todavía está en el futuro. Una escuela filosófica cree que la misión cristiana es justamente el factor que traerá el reino de Dios, mientras que otra considera que la misión es la evidencia de que ese reino existe. Se alzan voces que reclaman la desmitologización de la misión, y no son pocos los que piensan que debería abandonársela totalmente.
Todas estas corrientes filosóficas revelan la presencia de una tensión inherente en el Nuevo Testamento, particularmente en las enseñanzas de Jesús. No podemos escapar a esa tensión. Es importante, entonces, que nos aferremos de la plenitud de Cristo y de toda su obra de misión. Las Escrituras expresan claramente que Cristo vino una vez y para siempre, para establecer el reino de Dios. Pero también nos enseñan en forma igualmente clara que Cristo, después de su ascensión, tendría que cumplir otra parte de su misión antes de poder regresar para completar el establecimiento del reino, cuando todo otro dominio, autoridad y poder será abolido (véase 1 Cor. 15:12-27).
La comprensión de que la misión de Cristo continúa en el período intermedio entre su ascensión y su regreso, es condición sine qua non para que la iglesia tenga un concepto cabal de la misión. Porque la misión de la iglesia no es otra que imitar y participar de la misión total de Jesucristo. Si la misión de la iglesia se basa sólo en la obra terminada de Cristo, pierde su dirección y su sentido de urgencia. En el pasado, esta actitud ha conducido a un estado de inercia en la misión, y ha tendido a humanizar las actividades de la iglesia. Pero, por otro lado, la misión cristiana que sólo pone sus miras en los eventos futuros carece del fundamento histórico que constituye la garantía de que nuestras esperanzas y expectativas se cumplirán. Esta clase de misión muchas veces conduce al fanatismo, al entusiasmo sin bases bíblicas y a las expectativas excesivas y forzadas que dejan a la iglesia sumida en profunda desesperación. Sólo cuando nuestra misión descanse en la obra ya cumplida por Cristo y cuando encuentre su fortaleza, visión y orientación en la actividad que Cristo realiza hoy en el cielo mediante su Espíritu Santo, la iglesia estará capacitada para cumplir su tarea. La misión se convierte, entonces, en una continua preparación para la segunda venida de Cristo, sin que nos perturbe el hecho de que la consumación inmediata del reino no se produzca mañana mismo. Estaremos, más bien, “esperando y apresurando el advenimiento del día de Dios” (2 Ped. 3:12, VM).
7. Cristo está activo en los “lugares celestiales”. Estas actividades de Jesucristo en los “lugares celestiales”, que son la misma fuente y poder de nuestra misión, pueden considerarse bajo tres aspectos:
a. Cristo como Señor y gobernante de todas las cosas.
b. El ministerio de Cristo como nuestro Mediador y Sumo Sacerdote.
c. La obra de juicio de Cristo.
Cristo como Señor
a. Cristo como Señor (véanse 1 Cor. 8:5, 6; 12:3; Efe. 1:19-23; Fil. 2:9-11; Apoc.17:14). Cristo ha recibido plena autoridad. En virtud de esa potestad nos ha enviado a todo el mundo (véase Mat. 28:18, 19). Sin el señorío de Cristo, no habría misión de la iglesia. El ejercicio constante del señorío de Cristo en el mundo -un punto decisivo en las discusiones teológicas modernas- no debiera definirse con un criterio demasiado estrecho.
Significa, por un lado, el dominio de Cristo sobre los que creen en él. Jesús vive en ellos y les da poder para mantenerse victoriosos. Cristo apoya a su iglesia y prepara el camino para que cumpla su misión. Los telones políticos, las barreras sociales y la legislación adversa serían obstáculos insuperables para la misión si Cristo nuestro Señor no fuera nuestro líder misionero. Todavía Cristo puede pasar por las puertas cerradas y, mediante su palabra, calmar las tormentas y las olas embravecidas. Y donde la iglesia encuentra oposición a su expansión misionera, Cristo sigue abriendo continuamente oportunidades para realizar una obra efectiva (véase 1 Cor.16: 9).
Por otra parte, el dominio de Cristo se extiende también a todos los asuntos de este mundo. Toda la historia está en sus manos, ya se trate de guerras o revoluciones, de cambios tecnológicos o poder económico, Cristo está por encima de todo ello y lo tiene bajo su control. Pensar que este mundo todavía ha de estar sujeto a otros poderes, indica falta de fe y una interpretación errónea de la misión de Cristo en el cielo. En realidad, sólo por su misericordia, demostrada en su señorío por medio de la misión, Dios no ha puesto todavía fin a estos poderes en el mundo. Pero la misión de la iglesia está conduciendo irrevocablemente hacia ese fin. Las paredes de la historia sólo se siguen manteniendo en pie por la misión.
El Apocalipsis presenta una vigorosa descripción de estas actividades de Cristo en el santuario celestial. Juan ve que todos los poderes de Cristo se dirigen al único gran objetivo de la misión: la restauración del reino de Dios. En esta gran misión de Cristo la iglesia ha sido llamada a participar mediante la obediencia, el testimonio fiel, el servicio humilde y el amor. Cristo como nuestro Mediador y Sumo Sacerdote
b. Cuando Cristo ascendió al cielo para ser coronado Señor de señores y Rey de reyes, también entró para ser ungido como Sumo Sacerdote y aparecer en la presencia de Dios por nosotros (véase Heb. 4:14; 9:24). Esteban vio allí a Cristo de pie como el Hijo del Hombre (véase Hech. 7:56) y Juan lo vio como el Cordero (véase Apoc. 5). Todo esto nos enseña nuevamente que no hay misión sin encarnación y sacrificio, humillación y sufrimiento.
Esta actividad de Cristo como sumo sacerdote es una obra de reconciliación. Es verdad que él cumplió su misión de reconciliación con la tierra mediante su sacrificio; pero la cualidad distintiva y la finalidad de ese sacrificio no son una finalidad sin continuación ni una singularidad estática. Nuestro gran Sumo Sacerdote vive continuamente para interceder (véase Heb. 7:25); Cristo, quien murió en la cruz por todos los hombres, continúa abogando por nuestra causa (véanse Rom. 8:27, 34; 1 Juan 2:1). El libro de Hebreos señala muy enfáticamente que Cristo se ofreció una vez y sólo una vez, pero declara con el mismo énfasis que continúa su ministerio en el cielo para completar su misión de reconciliación. Este es un asunto de vital importancia para que podamos comprender la misión, sobre la base de la doctrina ampliamente aceptada de la persona de Cristo.
El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento
En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, sombra y prefiguración de la realidad celestial, se encuentra la clave para comprender la misión reconciliadora de Cristo después de su ascensión. En el Antiguo Testamento la expiación se hacía mediante el derramamiento de sangre; pero para completar la reconciliación entre el pecador y Dios, se requería más que el mero hecho de matar el animal para el sacrificio. Incluía, por encima de esto, la aplicación del sacrificio expiatorio y la apropiación de sus beneficios por fe. Una parte esencial del ritual era, por consiguiente, que la sangre fuese llevada al lugar santo y asperjada sobre el altar. El pacto tenía como objetivo no solamente la expiación del pecado -cumplida por la muerte de la víctima- sino el restablecimiento de la unión entre el hombre pecador y Dios. (Una ilustración clara de este doble aspecto de la reconciliación se halla en Deuteronomio 21:1-9, donde se da una ley acerca de la expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce). Lo mismo sucede con la misión de Cristo: el objetivo no es solamente la expiación de los pecados, sino la plena reconciliación entre Dios y cada pecador. Al morir en la cruz, Cristo quitó el obstáculo que impedía la reconciliación. Pero es igualmente necesario que, después de haber derramado su sangre, la presente delante del trono de Dios para hacer allí la aplicación de su sacrificio expiatorio. (Véase el uso que el apóstol Pablo da a los términos katallagé e hilasmós.)
Precisamente en esta misión de reconciliación Cristo nos ha alistado (véase 2 Cor. 5:18); en primer lugar, para proclamar a todo el mundo el gran acontecimiento del sacrificio cumplido en la cruz, que ha eliminado el obstáculo para la reconciliación del hombre; y en segundo lugar, aunque igualmente importante, para instar a la gente de toda nación, cultura, tribu y religión a que se presenten sin temor delante del trono de Dios donde Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, está ahora aplicando su sacrificio en beneficio nuestro (véase Heb. 10:19-22). La misión de reconciliación de la iglesia, por lo tanto, nunca se realiza plenamente con la mera proclamación. Debe solicitar una decisión por parte del oyente, invitándolo a apropiarse por la fe de los beneficios de la obra de Cristo en su favor. “Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios” (2 Cor. 6:1).
Aunque no podemos explicar completamente la naturaleza del ministerio sacerdotal de Cristo, se nos ha revelado lo suficiente como para que sepamos con seguridad que él es nuestro intercesor (Rom. 8:34; Heb. 7:25), nuestro abogado (1 Juan 2:1) y nuestro mediador (1 Tim. 2:5). No hay duda de que esta obra intercesora de Cristo en favor del hombre es tan esencial para cumplir su misión de restauración y reconciliación como lo fue su muerte en la cruz. La iglesia no puede ser negligente en este aspecto de su misión. La misión, entonces, incluye siempre el llamado al arrepentimiento (véase Hech. 2:37-39) para andar en la vida nueva que resulta de la reconciliación con Dios y de una vida consagrada y santificada, a fin de que podamos estar en pie ante nuestro Dios y Padre, santos y sin mancha cuando nuestro Señor venga (véase entre otros pasajes, 1 Tes. 1:9, 10; 3:13; 4:16). Esto hace que la enseñanza de normas de conducta, disciplina y obediencia a la ley divina sean parte esencial en la misión de la iglesia. Estas normas de conducta deben ser presentadas en forma tal que se las acepte como una respuesta verdadera y necesaria al Evangelio de Cristo. Debe entenderse la disciplina como el alimento que nutre al discípulo y la obediencia a la santa ley de Dios como el fruto de la nueva relación con él. Es Cristo obrando en nosotros para que no sigamos permaneciendo en el pecado (véase 1 Juan 4:9-21; 5:1-5).
La obra de juicio de Cristo
c. La misión de Cristo en el santuario celestial y, mediante su iglesia, su misión en la tierra; no proseguirán indefinidamente. “A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo” (Hech. 3:21). La misión de la iglesia apunta al retorno de Cristo, al tiempo cuando el reino de Dios será completamente restaurado. Este es el acto tercero y último de Cristo, en el cual la iglesia es llamada a participar: la obra de juicio.
En las Escrituras esta obra de juicio no es un acontecimiento nuevo o lóbrego separado de las otras actividades de la misión de Cristo. ¿No dijo él que para juicio había sido enviado al mundo (véase Juan 9:39)? El significado de estas palabras es claro: Cristo había venido para restaurar la vista de los ciegos, para alimentar a los hambrientos, liberar a los prisioneros y traer justicia a los oprimidos; con él había venido un nuevo orden, un orden que no era de este mundo. Pero, por supuesto, sus leyes y principios están en gran desarmonía con el orden social existente, donde abundan el egoísmo y la impiedad, y donde los ricos y los orgullosos son los que dominan. Para estas personas, la restauración del reino divino será un suceso terrible: “Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos” (Luc. 1:52, 53). Jesús dijo: “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera” (Juan 12:31). Y así ocurrió mientras Jesús pendía de la cruz. Pero, aunque el juicio comenzó en la cruz, no terminó allí, como algunos creen. La hora del juicio, la diferenciación definitiva entre los que tienen la fe de Jesús y los que se niegan a obedecer su Palabra, no ocurrió entonces (véase Hech. 24:24; 2 Cor. 5:10; Heb. 9:27; 2 Ped. 2:4). Pero este juicio final es la consecuencia directa de la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo.
Los hombres definen su posición y pronuncian su propio juicio con la respuesta que dan a la Luz, el Camino y la Verdad. “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:18-21). La misión cristiana siempre conduce a esa discriminación (krisis) entre los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos y los que no lo hacen. La misión de la iglesia no se realiza cuando ésta se limita a proclamar o anunciar. Deberíamos instar a la gente a arrepentirse, abandonar sus pecados y poner su confianza en Cristo. “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Cor. 5:10; véanse también Rom. 2:6; 1 Ped. 1:17 y siguientes). Cuanto más nos acerquemos al fin del tiempo, más claro y definido será este proceso del zarandeo (véase Mat. 13:36-43). La aceptación de Cristo o el rechazo de su amor serán definitivos. Resulta sorprendente ver cuán poca atención se presta a este aspecto de la misión de Cristo, tanto en las publicaciones misioneras como teológicas. Sin embargo, las Escrituras tratan extensamente el asunto. El juicio final es un aspecto esencial e inalienable de la misión de Cristo y uno de los incentivos más poderosos para nuestra misión en estos últimos días.
El juicio en el Antiguo y el Nuevo Testamento
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se refieren a la actividad especial de juicio que realiza nuestro Sumo Sacerdote en el cielo. En el libro de Hebreos se presenta un registro detallado del servicio de Cristo que culmina con la total purificación y consagración del pueblo de Dios. Después de eso, “sin relación con el pecado”, Cristo aparecerá por segunda vez “para salvar a los que le esperan” (Heb. 9:26-28). También Pedro, en Hechos 3:19-22 y las parábolas de Cristo (véase Mat. 18:23-25; 22:1-14), dan testimonio de esta actividad de Cristo que precede inmediatamente a su regreso, a saber, la eliminación del pecado y la separación final entre los justos y los pecadores. En el ritual del día de la expiación emerge otro cuadro claro de la obra final de nuestro Sumo Sacerdote (véase Lev. 16). El profeta Daniel describe las actividades finales en el cielo como una escena de juicio (véase Dan. 7:9, 10), y otros profetas, como Joel y Zacarías, describen las escenas del día del juicio a su manera. Pero esto es claro: hay una “hora de su juicio” (véase Apoc. 14:7) que lleva la misión de Cristo y de su iglesia a su fin. La sentencia es pronunciada públicamente –el profeta dice que los libros fueron abiertos ante millares de millares y millones de millones de personas. Esto significa que la sentencia es definitiva; ya no puede ser cambiada. Todos los que se han arrepentido de sus pecados y que por fe han reclamado la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, tienen el perdón registrado al lado de sus nombres en los libros del cielo. Por cuanto han llegado a ser participantes de la justicia de Cristo y sus caracteres han sido hallados en armonía con el carácter y el propósito de Dios, sus pecados son borrados y ellos son considerados dignos de la vida eterna. Los que hayan rechazado a Cristo morirán en sus pecados, serán destruidos juntamente con la muerte y el diablo.
8. La profecía indica que esta fase final de la misión de Cristo ya ha comenzado. Ahora es el tiempo cuando se está cumpliendo la misión divina. Estamos viviendo en tiempo prestado. Es la misión de Cristo, que se realiza mediante su iglesia en la tierra, lo que impide que las paredes de la historia se derrumben.
Esta última fase de la obra de Cristo en el santuario celestial produjo en el mundo un despertar misionero que no ha tenido parangón desde que nació la iglesia. Surgieron nuevas sociedades misioneras en todo el mundo cristiano; millares de misioneros dejaron las costas de Norteamérica y Europa, para informar luego a sus países de origen que en todas partes del mundo se producían conversiones multitudinarias. Esta vasta y veloz expansión misionera es la evidencia de que el misionero en jefe es Cristo mismo, quien mediante sus delegados en la tierra está conduciendo su misión hacia el fin. Porque, no nos equivoquemos, el formidable reavivamiento religioso y despertar evangélico, la expectación universal por la pronta venida del Rey y el súbito surgimiento de las sociedades misioneras -todas características de la primera mitad del siglo XIX- no fueron meramente el resultado de factores socioeconómicos o psicológicos, como muchos quieren hacernos creer. Fueron el resultado directo de la obra de Cristo. Toda misión tiene su origen en él. Él es quien envía. El impulsa a las personas y obra en ellas, inspirándoles tanto el querer como el hacer por su propio propósito escogido (véase Fil. 2:13). Y ese propósito es claro: poner fin a su misión y restaurar el reino.
El surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
Fue esta convicción de que Cristo había inaugurado la fase final de su misión, a saber, llevar a cabo la restauración de todas las cosas mediante su obra de juicio, lo que trajo a la existencia a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es actualmente el movimiento misionero protestante más extendido. Sus miembros piensan que Dios los llamó para participar de la propia misión de Cristo de preparar al mundo para su inminente regreso. Su misión es presentar de tal manera el Evangelio, mediante un abarcante programa misionero, que cada persona en la tierra pueda ver a Cristo como su Salvador, su Señor y su Juez y prepararse para su pronta venida. Esta misión no consiste meramente en la enseñanza de una serie de doctrinas, sino que se trata de una misión de restauración: la restauración de la imagen divina en el hombre y el abandono del pecado; la restauración de la santa ley de Dios y de cada principio de su reino; la vindicación de la soberanía del Omnipotente y la derrota de todo lo que sea maligno, rebelde y profano. No hay lugar aquí para trivialidades. Esta misión requiere que la iglesia vaya a todas partes del mundo e impulse a los creyentes a cruzar todas las fronteras sociogeográficas, culturales, políticas y religiosas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no insiste en que Cristo puede revelarse únicamente mediante el testimonio de sus miembros, pero tampoco puede dejar a otros la tarea de dar el testimonio para el cual
Cristo la ha llamado. Los adventistas “reconocen que todo instrumento que ensalce a Cristo delante de los hombres forma parte del plan divino para la evangelización del mundo”, pero al mismo tiempo quieren dar libre y abiertamente su testimonio en todo el mundo.
Es necesario que la iglesia, en su misión, evite tanto un mal concebido confesionalismo como un mal concebido ecumenismo. Un mal entendido ecumenismo, que procura la unidad del testimonio sin una definición clara de la Palabra de Dios, como debería proclamarse actualmente, invita a la confusión y a una mayor fragmentación. Conduce a la iglesia a la desobediencia. Un confesionalismo erróneo se aterra de una confesión particular sin más razones que las tradicionales, humano eclesiásticas, sin manifestar una actitud de apertura a la siempre dinámica Palabra de Dios, que es nuestra única fuente de verdad. La iglesia de Dios tiene necesidad constante de una autoevaluación crítica, de una actitud abierta hacia la Palabra de Dios y hacia el mundo para cumplir su tarea como sierva de Cristo en la misión.
Sobre el autor: Es profesor de misión y religiones comparadas del Seminario Teológico de la Universidad Andrews, Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos.