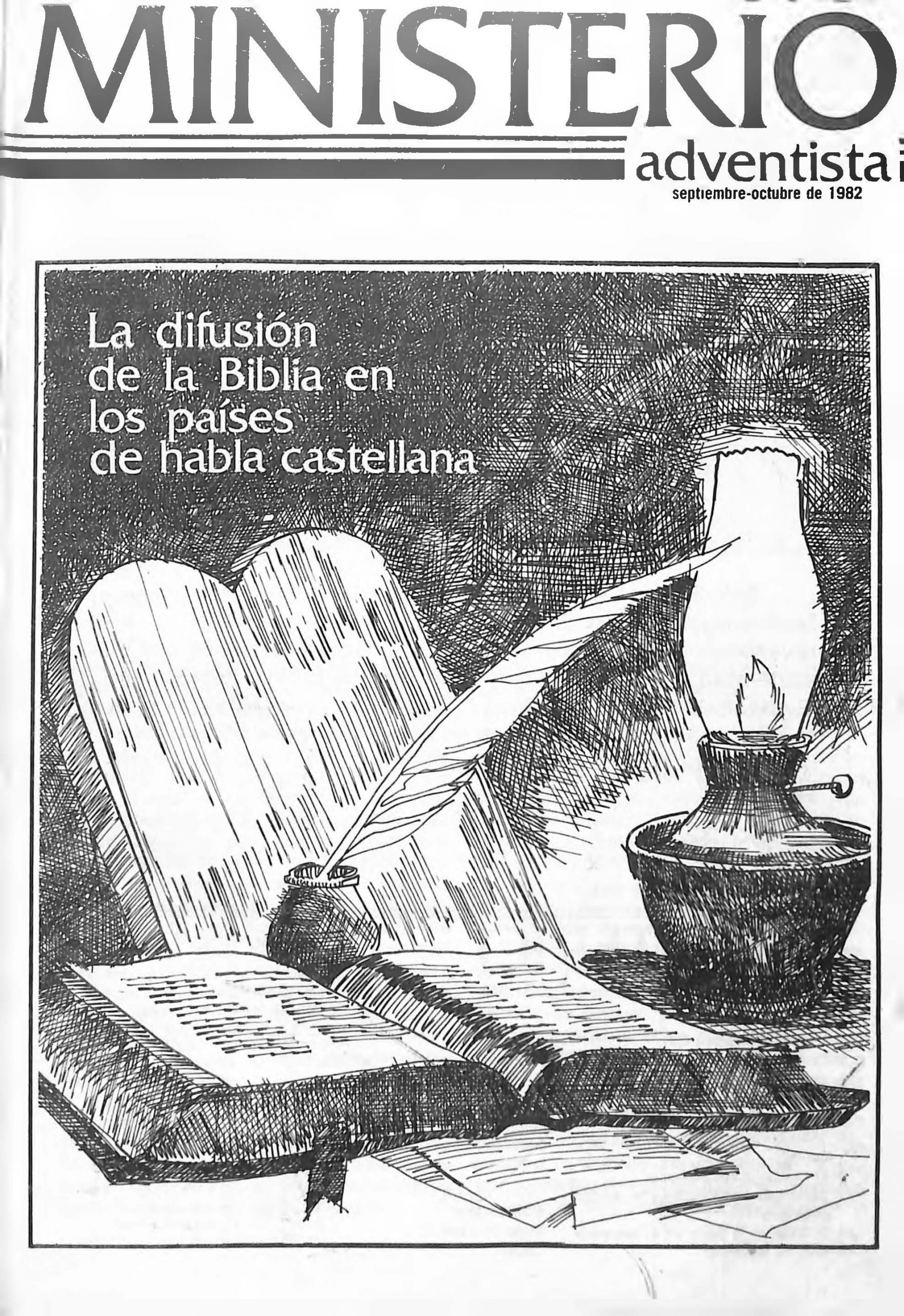Es un hecho curioso que en los días de Israel, aun cuando un profeta fuese ampliamente rechazado por el pueblo, éste acostumbraba a escuchar su proclama “así dice el Señor” cualquiera fuese (ya sea oral o escrita). No siempre aceptaron o actuaron de acuerdo con el mensaje profético, pero sí lo escuchaban de buen grado porque creían que Dios estaba comunicándose con ellos mediante las palabras del profeta. El oficio y el ministerio de un profeta genuino implicaban autoridad y demandaban atención.
Pero para ser un verdadero profeta, el individuo necesitaba mucho más que una simple confianza en que Dios lo había llamado. Lo revelaba, no sólo su proclama del mensaje de Dios, sino cada actividad de su vida diaria, como instrumento de Dios. Lo mismo es aplicable hoy al predicador de la Palabra de Dios. Porque hay un sentido en el cual el ministro evangélico contemporáneo puede tener un ministerio profético, el mismo llamamiento que caracterizó a los profetas bíblicos, especialmente aquellos que fueron reformadores.
Seguidamente señalamos algunas de las características de un profeta verdadero que hacían su ministerio más eficiente, captaban la atención e irradiaban autoridad, lo cual si es adecuadamente incorporado a nuestro ministerio, puede hacer una obra similar con nosotros.
Agente del Espíritu Santo
Se creía comúnmente en los tiempos bíblicos que ninguno -ni aún el mismo agente tenía derecho o autoridad de oponerse al mensaje de aquel sobre el cual el Espíritu Santo “descendía” o “era derramado”. Jonás, por ejemplo, “escapó del Señor”, sin embargo eventualmente cumplió su misión. Cuando Elías, siguiendo sus propios impulsos, huía de Jezabel, parecía que también huía del Señor, pero el ángel de Dios le dio alcance. Igualmente, Jeremías resolvió despojarse del manto profético, pero no pudo, porque la Palabra del Señor era como “un fuego ardiente metido en mis huesos” (Jer. 20: 9). Igualmente Pablo clamó: “¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio!” Así vemos que cuando el Espíritu de Dios toma posesión de un profeta, su mensaje fluye en una corriente incontenible, prescindiendo de los deseos personales del mismo profeta o de la persona a quien su mensaje se dirige.
Reformador lleno del Espíritu Santo
El profeta-reformador intentó detener tanto los abusos políticos como religiosos del pueblo y sus líderes. Bajo la guía de una conciencia iluminada, deliberadamente ignoró costumbres y tradiciones cuando esto llegó a ser necesario con el propósito de obedecer al Autor de su mensaje y de su llamado.
El profeta era intransigente; no un conformista. Insistía en la reforma mientras la voluntad de su Señor le era definida. El sentido de la conducción divina le impartía confianza. En él no había ni titubeos ni vacilaciones. Y estas características generalmente eran reconocidas por el pueblo como una prueba del llamamiento divino.
Para algunos, el profeta podría dar la impresión de ser un individualista centrado en sí mismo, pero detrás de las apariencias había circunstancias que requerían de él que estuviese solo de parte de la justicia cuando fuese necesario. Era un individualista dedicado a Dios, encendido con un fuego interior inflamado por el Espíritu Santo. Sentía el impulso de predicar el mensaje de Dios en la calle, en el mercado, en reuniones públicas o a individuos a los cuales era enviado. Sólo haciendo así podía encontrar paz y sentir que había cumplido su misión. Y sólo entonces callaba su proclama y volvía silenciosamente a su hogar.
Llamado por Dios
La obra del profeta bíblico no era heredada, como lo era el sacerdocio aarónico. No había “una casta profética”, comparable con la casta sacerdotal que existía en los días de Israel. Tampoco existe hoy tal cosa como una casta pastoral, ministerial, o de predicadores. Puede ser un honor para el hijo de un ministro seguir en las huellas de su padre, pero no está obligado a hacerlo. Cuando Whitefield fue ridiculizado porque no estaba en la “sucesión apostólica”, replicó: “Mi poderosa ordenación viene de la mano horadada del Señor”. Se ha dicho de Jesucristo que Él fue hecho ministro, y Pablo declara que él fue colocado en el ministerio por la voluntad de Dios. (Véase Heb. 8: 2; Rom. 15: 8; Hech. 26: 16; Efe. 3: 7; Col. 1: 23, 25.) Esta distinción parece haber sido ignorada por algunos ministros cristianos. Se “han hecho a sí mismos ministros” por largos años de estudio y por poner en esto todo su esfuerzo. Pero descuidaron el hecho de que no pueden ser hechos ministros por ningún otro sino por Dios mismo.
¿Podemos decir con humildad, con confianza y sin presunción, que en verdad hemos sido llamados y hechos ministros? Debemos definir este asunto, porque nuestro tiempo reclama ministros y predicadores forjados por Dios y no por el hombre, así como lo fueron los profetas de antaño. Tom Skinner, en su libro Words of Revolution, dice que uno de los aspectos más desafortunados en cuanto a la religión de este siglo es que tenemos muchos líderes religiosos que nunca han sido verdaderamente llamados por Dios (pág. 255).
Incondicionalmente en las manos de Dios
El verdadero profeta era portavoz de Dios. Ni los intereses públicos ni personales lo detenían en su misión. Si aquel a quien su mensaje estaba dirigido no estaba en armonía con la voluntad de Dios (fuese el sumo sacerdote o un maestro del pueblo), no influía en lo más mínimo sobre el siervo de Dios. El ser entero del profeta estaba sujeto a Dios y a su causa. Era portador de una revelación que aunque fuese mal comprendida, era a veces menospreciada por hombres educados e inteligentes que carecían de una conciencia iluminada. Como reformador, la función del profeta habría de alterar el curso normal de las cosas y encauzarlas por canales por los cuales Dios quería hacerlas fluir.
El profeta era un devoto seguidor de Dios y de su ley. Para él la causa de Dios era soberana y hacía de él un siervo, no sólo de Dios, sino del pueblo del pacto divino. Este sentido de la responsabilidad divina con frecuencia resultaba en persecución, amenaza de muerte o pérdida de la vida. Era un constante centinela de Dios, un mayordomo insobornable de aquello que se le había confiado. Fundamentado en la ley de Dios, en la justicia, en la equidad y en la verdad, rehusaba diluir su mensaje con ambigüedades, formalismo, alabanza, compromiso, premios o regalos.
La conciencia de estar incondicionalmente en las manos de Dios lo hacía valiente, arrojado y aún temerario. Verdaderamente, su llamamiento reclamaba esta clase de equilibrio y dirección porque Dios mismo es así, pues el profeta representaba a Dios por sus actos y por sus actitudes. El no complacía a reyes ni príncipes.
Nunca explotaba al pueblo ni empleaba demagogia, porque no buscaba ni necesitaba votos para retener su oficio. El recibía de Dios todo lo que necesitaba. A veces estaba solo, como Elías, y generalmente era una minoría la que recibía su mensaje y renovaba su lealtad a Dios. Ser profeta rara vez era popular, porque el profeta era llamado para hablar claramente. No era un hombre buscado con avidez ni aun en los círculos de la iglesia.
Las crisis parecían atraerlo como imán al acero. El mensaje de Dios le causaba impaciencia y una santa insatisfacción. A veces, cuando su misión cruzaba las sendas de líderes errados, provocaba conflictos. Otras veces se lanzaba tempestuosamente a las situaciones con una exhortación enérgica en sus labios o alguna buena nueva que infundía esperanza. Pero siempre era leal a Dios, a la justicia, a la verdad, y a la causa del inocente.
Frugal, austero y modesto
Si bien el profeta no pertenecía generalmente a la esfera sacerdotal, en algunos se combinaron los oficios de sacerdote y profeta como en los casos de Jeremías y Ezequiel. Mientras que los sacerdotes solían ser tradicionalistas, los profetas eran más bien activistas. Los sacerdotes eran formalistas, atados a la monotonía ceremonial; los profetas eran innovadores que llamaban al pueblo a salir del statu quo. Aquéllos eran identificados por su vestimenta, éstos por su atavío parecían más bien reprochar la riqueza y la comodidad.
La llave
El ministerio evangélico necesita hoy del espíritu, la dirección, el estilo, la forma y el contenido característico de los profetas reformadores del pasado. El ministerio de estos reformadores y sus características distintivas se asemejan a aquellas del profeta de quien Moisés dijo que se levantaría y sería semejante a él -Jesucristo, nuestro divino Señor. Fue “el Espíritu de Cristo que estaba en ellos” el que hizo posible estos hombres del ministerio profético reprodujeran a Aquel a quien ellos representaban, el Profeta de los profetas.
Si como predicadores permitimos que este espíritu trabaje en nosotros, habremos de manifestar al Salvador en nuestro ministerio. La hora en la que la iglesia de Dios vive actualmente reclama que demos primera prioridad a la posesión de las características de un ministerio profético. La habilitación divina para que lo logremos, si es que las condiciones están dadas en nosotros, no será demorada.
Sólo cuando los ministros manifiesten estas características del ministerio profético la iglesia podrá revelar la gloria de Dios que habrá de ¡luminar a toda la tierra.
Sobre el autor: es secretario asociado del Ellen G. White Estate, Washington, D.C.