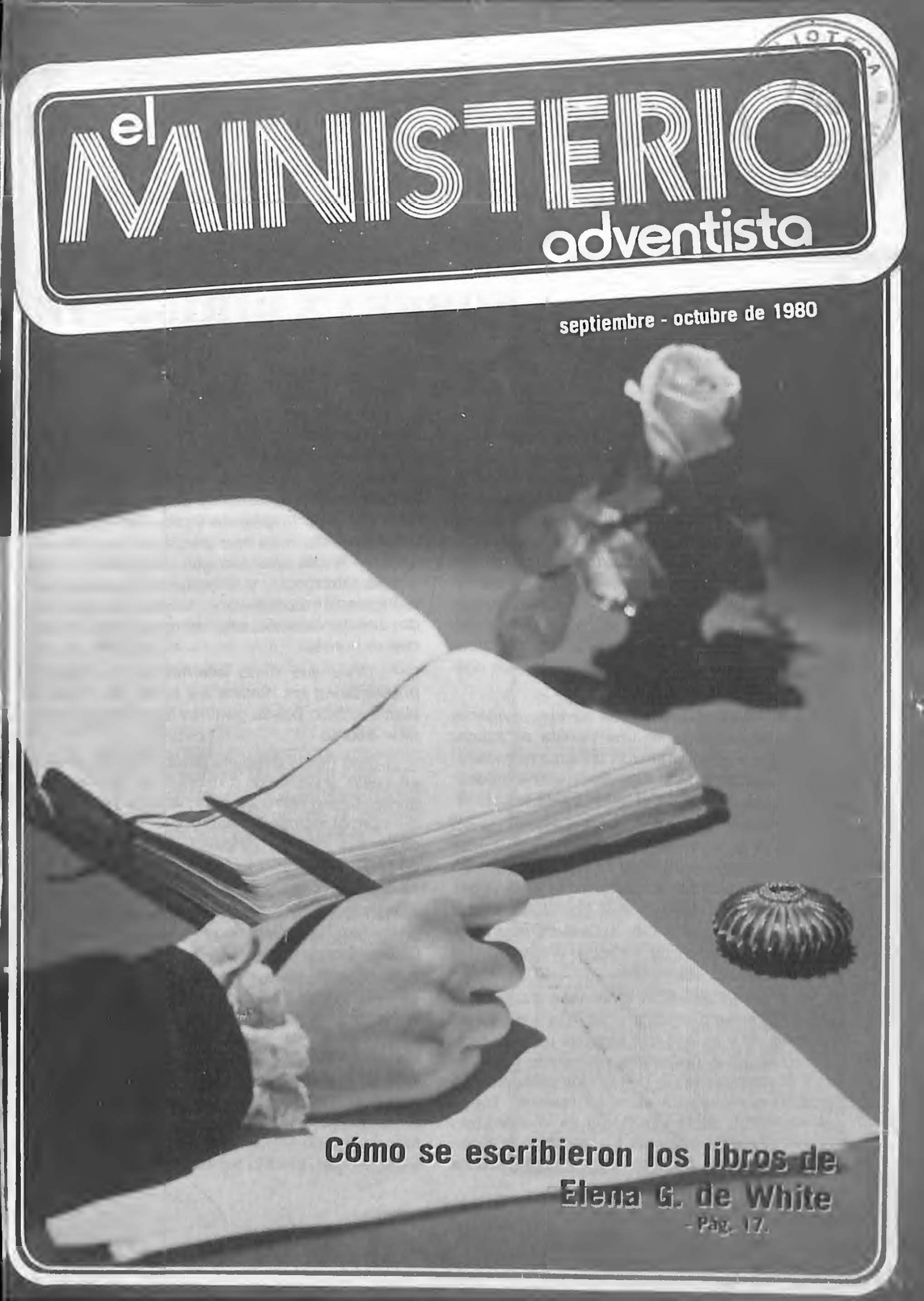Pensé que nuestro vuelo entre Londres y los Estados Unidos sería normal. Se anunció la partida un poco antes de lo que señalaba el horario fijado. Nuestro paso por el control de seguridad fue rápido, y un funcionario con voz calma enseguida nos invitó a subir al avión, un trasatlántico de reacción de grandes dimensiones. Sin duda este vuelo iba a comenzar en hora. Los pasajeros ubicaron sus asientos, acomodaron su equipaje de mano y se ajustaran los cinturones, mientras las siempre atentas azafatas se dedicaban a cumplir sus obligaciones con serena dignidad.
Pero en unos momentos se hizo evidente que no íbamos a tener una partida de rutina. Las azafatas intercambiaron miradas nerviosas. Algunos oficiales de la tripulación corrieron desde la puerta principal del avión hasta la cabina. El piloto salió sin mostrar la fina calma característica de su profesión. Pasó la hora de partir, y la habitual conversación breve para relacionarse con el compañero de asiento y las voces excitadas de los viajeros más bulliciosos dieron lugar a un tenso silencio. “¿Cuál es el problema?”, pasó a ser la callada pregunta que estaba en todas las mentes.
Finalmente apareció el capitán frente a la cabina. Con tono medido y voz clara dio explicaciones. El y su copiloto estaban listos para el despegue. El avión estaba preparado para volar, y él no tenía duda de que los pasajeros se hallaban ansiosos de estar en marcha. Todos los miembros de la tripulación se encontraban en sus puestos asignados -excepto el ingeniero de vuelo. La persona designada para nuestro vuelo no se había presentado. Por alguna de esas vueltas de los errores humanos, él se hallaba aún de vacaciones en el sur de Francia en vez de estar ante su escritorio con sus mapas de vuelo. Se convocaría urgentemente a un reemplazante, pero llevaría tiempo. Había que recoger pasajeros en una escala intermedia, y el horario programado de la tripulación podría verse trastornado. De modo que tendríamos una demora de al menos cuatro horas.
-Creo que debo informarles la verdad y presentarles los hechos así como son -dijo el piloto-. Sólo puedo pedirles disculpas por todo este asunto.
Cinco horas después estábamos finalmente en vuelo, y comencé a reflexionar sobre el incidente. Como administrador, estaba impresionado con el comportamiento del capitán. Había mostrado ser un dirigente en momentos de crisis.
Primero, se dirigió a los pasajeros personalmente. Podría haberse ocultado detrás del anonimato que brinda el sistema de altoparlantes. Podría haberse refugiado detrás de un subordinado, para no tener que soportar una situación desagradable; pero, como un verdadero dirigente, enfrentó el problema directamente.
Segundo, expuso los hechos. Podría haberlos ocultado, recurriendo a engaños. Podría haberle echado la culpa al aparato. Podría haber presentado el asunto de un modo confuso, echando mano de un lenguaje técnico. En lugar de eso, prefirió hablar clara y directamente, y de esa manera comunicó su sentir. La apacible recepción de su discurso puso en evidencia sus cualidades de dirigente.
Tercero, habló con calma. Puede haber estado agitado interiormente, pero su comportamiento exterior y su voz permanecieron atildados. Indudablemente estaba sufriendo una frustración. Había planeado y dirigido la partida de modo que fuera el comienzo de un buen vuelo. Las fallas humanas habían hecho pedazos sus preparativos. Aun así no mostró irritación, y su serenidad inspiró a los pasajeros a actuar en forma semejante. Su liderazgo era genuino y efectivo. En relación con uno de sus compatriotas, tiempo atrás se escribió que “hizo las mejores cosas en los peores momentos”. Los dirigentes modernos deben estar motivados de un modo similar, particularmente los que dirigen y administran en el terreno espiritual. La siguiente cita lo expresa con mejores palabras.
“La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos” (Elena G. de White, La Educación, pág. 57).
Esa clase de dirigentes conducirá al pueblo de Dios adonde él quiere que sus hijos estén.
Sobre el autor: Roy E. Graham, administrador de la Universidad Andrews, Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos.