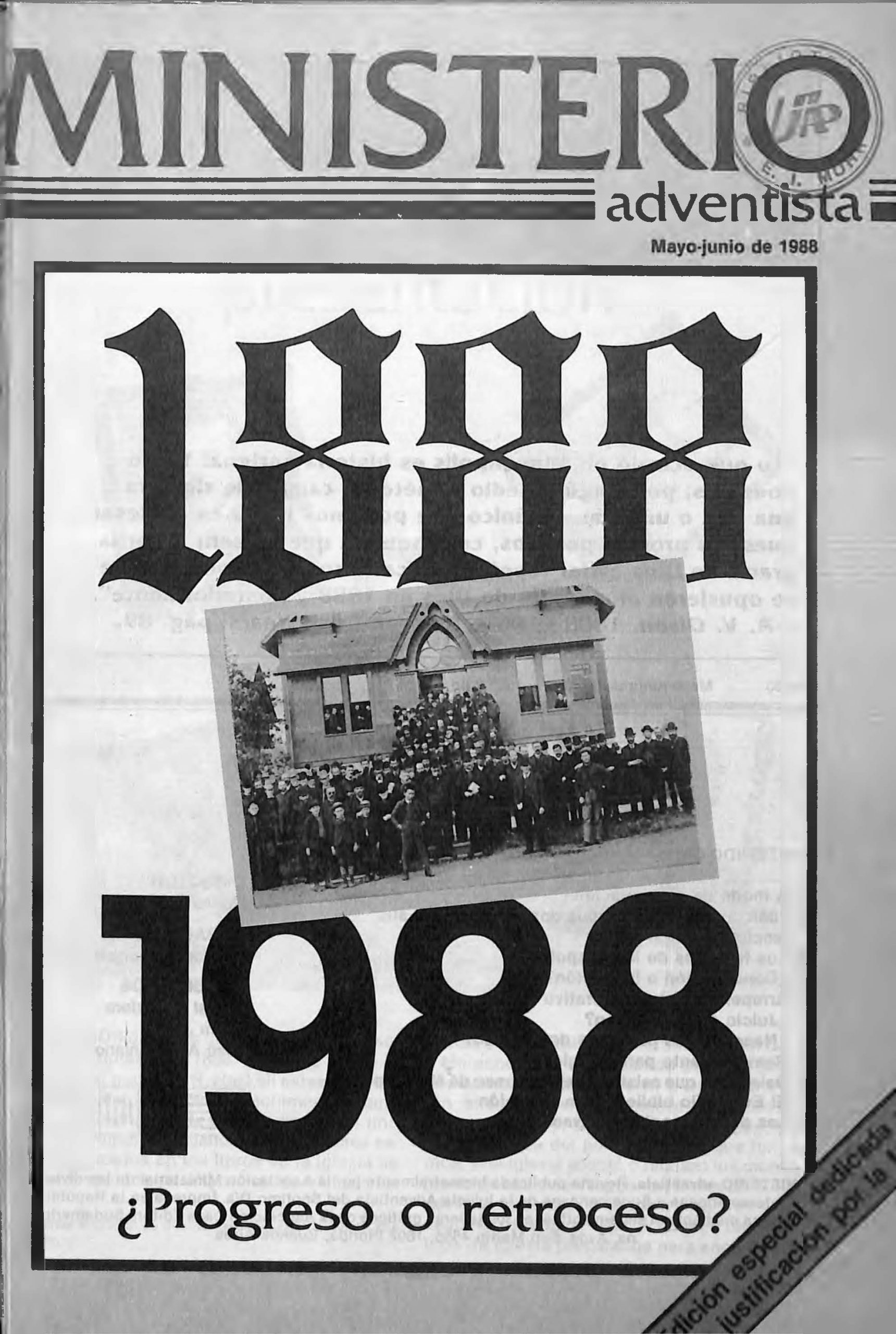¿Qué es la justificación por la fe? ¿Es únicamente perdón o también demanda rectitud moral?
La salvación, o la redención, es la principal preocupación de la Biblia. La historia bíblica demuestra que toda la raza humana necesita la salvación, porque el pecado como una actitud rebelde contra Dios y concentrada en el ego es un fenómeno universal. El pecado ha dañado todas las relaciones humanas; al mismo Creador, a otras personas, a nuestro ambiente, y hasta la propia comprensión que tenemos de nosotros mismos. El mundo ha llegado a la condición de ser autodestructivo.
Por lo tanto, la salvación proporciona no sólo el perdón divino por los pecados, sino también la restauración de la imagen moral de Dios en el creyente arrepentido y, en un sentido final, la eterna redención de la humanidad, incluyendo nuestros cuerpos, y el dominio otorgado por Dios para administrar el planeta Tierra. El apóstol Pablo anuncia esta salvación total en un notable panorama escatológico que ofrece en Romanos 8. Hay tres aspectos que corresponden a las necesidades del hombre vinculadas con el pasado, el presente, y el futuro que son fundamentalmente los tres aspectos del mensaje bíblico de la salvación: la justificación, la santificación y la glorificación. Las tres forman parte del Evangelio Inmutable.
El fundamento veterotestamentario del Evangelio
Para comprender el significado de la justificación, de la santificación y de la glorificación, y la interrelación dinámica que existe entre ellas, necesitamos comprender sus raíces en las Escrituras hebreas. El Antiguo Testamento es el fundamento del Evangelio del Nuevo Testamento, Jesús y los escritores bíblicos del Nuevo Testamento continuamente apelaron al Antiguo Testamento para demostrar la continuidad del evangelio que proclaman con las revelaciones que Dios había otorgado anteriormente a Israel (véase Mat. 5:17-19; Rom. 4:1-8; 1 Ped. 1:15; Sant. 2:21-26; Heb. 8). Pablo afirma que el Antiguo Testamento es como un todo que fundamenta y confirma su evangelio apostólico de salvación: “Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas” (Rom. 3: 21).
Las Escrituras hebreas en verdad anuncian que la justicia divina es un don gratuito de Dios, ofrecido a los judíos y a los gentiles en la persona del Mesías de Israel (véase Isa. 11:1-12). Los sacerdotes, los profetas y los reyes se desempeñaron solamente como tipos divinamente designados que prefiguraron la misión del Redentor prometido. Este Mesías habría de juzgar finalmente a todas las naciones y restaurar en la tierra una sociedad justa que prosperaría en medio de la paz eterna (Sal. 2: 72; Isa. 9: 7; Jer. 23: 5, 6). Lo esencial de la fe profética de Israel era la esperanza de que el Mesías enviado por Dios sufriera vicariamente por “muchos” y ofreciera su vida en sacrificio, llevando sobre si la culpa y el castigo que los otros merecían (véase Isa. 53:6, 10, 11; compare con Lev. 6:1-7). Por medio de este sacrificio, Dios se reconciliaría con el mundo. Pero más aún, se mantuvo la esperanza de que el Siervo justo de Dios declarara la justicia de muchos tomando sobre sí mismo las faltas de ellos (véase Isa. 53:11). De este modo, “la voluntad de Jehová será en su mano prosperada” (Isa. 53:10).
El Nuevo Testamento anuncia el cumplimiento de la antigua esperanza de Israel. El Evangelio proclama que Jesucristo trascendió a todo sacrificio animal llegando a ser la victima sacrificial y el sacerdote oficiante que ahora media la justicia y la paz en beneficio de todos los israelitas y gentiles arrepentidos (Hech. 5: 30, 31; Heb. 7: 25).
Israel como el pueblo redimido de Dios
Israel experimentó su liberación y éxodo de la opresión egipcia como una salvación divina, que la habría de recordar como el cumpleaños de la nación, la época cuando llegaron a ser el pueblo del pacto, la comunidad que adoraba a Dios (véase Exo. 20:1). Moisés le enseñó a Israel que la salvación manifestada en el éxodo debería servir como un motivo permanente de adoración a Dios y de tributarle gratitud y obediencia. “Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel; hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy” (Deut. 27: 9, 10).
El Señor deseaba que su divina santidad se reflejara en la sociedad de Israel. En realidad, Dios reconocía la conducta justa de Noé, Daniel y Job (Eze. 14:14, 20; Gén. 6: 9; Dan. 6:5, 22; Job 1:1,8). Muchos israelitas amaron al Señor de todo corazón (Deut. 30: 14). Un carácter justo era la condición para entrar en el santuario de Dios en Sión (véase Sal. 5; 15; 24). Pero, ¿quién podía decir quién de Israel pertenecía a los justos o a los impíos?
La teología de salvación en el santuario de Israel
Los sacerdotes levitas estaban comisionados a Juzgar si la vida del adorador era o no aceptable para Dios (Exo. 22: 7-11; Núm. 5:11-15; Deut. 17:8-13; 21:5). Los sacerdotes debían prohibir el ingreso en el santuario de los pecadores presuntuosos (los “impíos”). Solamente los justos podrían ingresar por las “puertas de la justicia” (Sal. 119:19-21). De esta manera, en el santuario se determinaba quién se contaba entre los justos y quién entre los impíos. El sacerdote oficiante, por medio de una fórmula prescripta, declaraba si el sacrificio presentado por el pecador era sin defecto y aceptable delante de los ojos de Dios (Lev. 1:3; 22:18, 19, 21, 23-25).
El juicio del sacerdote por el animal destinado al sacrificio se identificaba con el que se realizaba al ofrecer el sacrificio cuando el pecador colocaba su mano sobre la cabeza del animal (Lev. 1: 4; 4: 3, 4,13-15). Las Escrituras dejan en claro la validez legal ante Dios de los juicios sacerdotales: “Y se os contará (verbo hashab) vuestra ofrenda” (Núm. 18: 27); “será culpado (hashab) de sangre el tal varón” (Lev. 17: 4); “el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado (hashab)” (Lev. 7:18). Dios imputó la justicia a Abrahán sobre la base de su expresión de fe: “Y creyó a Jehová, y le fue contado (hashab) por justicia” (Gén. 15: 6). Los sacerdotes levitas, que oficiaban como portavoces de Dios, continuaban esta declaración de justicia imputada aceptando sus sacrificios y ministrando la sangre expiatoria; bendecían a los adoradores con la seguridad del perdón divino (Lev. 17:11; 4:26, 31, 35).
La justificación del Israel arrepentido
Zacarías, el profeta posterior al exilio, describió un cuadro dramático de la justificación de Dios del Israel culpable, pero que buscaba nuevamente la gracia divina (Zac. 3:1-7). Un remanente de Israel recién había regresado a Jerusalén del exilio en Babilonia. Josué, el sumo sacerdote, se presentó delante de Dios y de sus ángeles, representando a Israel. Aunque Josué, que se había vestido de trapos de inmundicia (véase Isa. 64:6), estaba siendo acusado por Satanás por transgredir la ley de Dios, sin embargo, Dios ordenó que las ropas de Josué fuesen reemplazadas, y explicó: “Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala” (Zac. 3: 4). La nueva condición de santidad se describe aquí como la justicia judicialmente imputada por Dios. De este modo el Señor declaró la justicia de los integrantes de este nuevo éxodo.
Inmediatamente después del llamamiento divino para servir a Dios para siempre seguía esta declaración: “Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tu gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar” (Zac. 3: 7). La justificación divina está indivisiblemente conectada con el llamamiento de Dios a la santificación, a la que se suma la promesa de la glorificación. Sólo reflejando el carácter de Dios en la vida social y religiosa Israel podía llegar a ser una bendición efectiva para todas las naciones (véase Zac. 8:13-17). Asaf hizo una notable descripción del modo como el Israel de Dios podía encontrar la glorificación externa: “Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria 73: 24).
El carácter moral de Israel
El pueblo del antiguo pacto había do de Dios mucho más que el perdón por los pecados cometidos. También disfrutaba la liberación del poder contaminador del pecado. Luego de confesar su pecado, David oró: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí” (Sal. 51:10). David recibió esta respuesta del Señor: “Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos” (Sal. 32: 8). En el Salmo 19, David le pidió a Dios dos cosas: perdón y permanecer en la gracia: “¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias; que no se enseñoreen de mí; entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión” (Sal. 19:12, 13). Esto demuestra que Dios esperaba de los israelitas una vida santificada y de victoria sobre el pecado (véase Sal. 119).
La liturgia del santuario de Israel hacía del Decálogo la piedra de toque de la fe y del culto aceptable (Sal. 50).[1] El Señor no estaría satisfecho hasta que su santa ley se restaurase plenamente en el corazón y en la vida de Israel (Sal. 37:31; 40:8; Jer. 31:33). Sobre la base del poder que los liberó de Egipto, Dios le ordenó a Israel: “Seréis, pues, santos, porque yo soy santo” (Lev. 11: 45). Él quería desarrollar un pueblo que reflejase su imagen de pureza y su justicia.
Los justos en Israel no eran personas que estaban absolutamente sin pecado o que ya no necesitaban de la gracia perdonadora o de la expiación. Más bien, eran hombres y mujeres que caminaban con Dios y permanecían en una relación de pacto con su Redentor y con los demás creyentes (Miq. 6: 8). Cuando caían en pecado, se arrepentían sinceramente, confesaban el pecado y restituían lo que podían, y entonces buscaban en el santuario el poder renovado para alcanzar la victoria (Sal. 32; 51; Prov. 24:16; Miq. 7: 8, 9, 18, 19).
En resumen, los justos eran los israelitas espirituales que experimentaban el poder salvador de Dios (véase Sal. 1; 19; 119).
La perfección en el Antiguo Testamento
La idea bíblica de perfección tiene poca relación con los conceptos especulativos de las filosofías populares que definieron la perfección tanto como un ideal ético de virtudes morales o de razonamiento humano, o como un estado de plena armonía con el orden natural. El vocablo tamim (“perfecto” o “perfección”) aparece más de 130 veces en el Antiguo Testamento, y se aplica tanto a Dios como a su pueblo. Tamim se emplea para describir una perfecta relación de pacto entre Dios y el pueblo elegido.
Por lo tanto, el concepto de perfección no describe a Dios o a la humanidad en un estado de aislamiento el uno del otro. La verdad bíblica sobre la perfección es así una perfección en la acción, siempre está referida a una situación histórica definida en la que Dios cumple su pacto con su pueblo.
En el Antiguo Testamento, Dios mismo es la norma de la perfección, de la justicia, de la santidad, de la verdad y de la misericordia. Los pasajes que se refieren directamente a la perfección divina, como ser Deuteronomio 32:4; 2 Samuel 22:31; y Salmos 19:7, aplican el vocablo tamim a la revelación dinámica del Dios que salva a Israel y lo mantiene en esa condición: “Sus caminos son rectitud”, “perfecto es su camino”, “la ley de Jehová es perfecta”. Las frases paralelas en estos versículos indican que las acciones divinas son perfectas porque cumplieron la promesa de liberación: “Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en él” (Deut. 32: 4); “Escudo es a todos los que en él esperan” (2 Sam. 22:31); “Convierte el alma” (Sal. 19:7).
La perfección de Dios se refiere a sus actos salvadores para establecer y mantener comunión con su pueblo del pacto. Su perfección significa su perfecta e indivisa voluntad de salvar a su pueblo y de mantenerlo salvo, a pesar de la infidelidad de ellos… (Ose. 11:1-7; Eze. 16).
El profeta Miqueas se refiere a estos actos de Dios como los que condujeron a Israel fuera de Egipto hacia la tierra de la promesa, la tsidgot Yahweh, expresión traducida como las justicias del Señor (Miq. 6: 5). Otros escritores del Antiguo Testamento se refieren a estos actos como “los triunfos” (Jue. 5:11), o “los hechos de salvación” del Señor (1 Sam. 12: 7). En respuesta a la justicia de Dios, se llama a su pueblo a manifestar la perfección humana en una forma perfecta de caminar o de mantener comunión con el Creador. Por esta razón se dijo que Noé era “varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé” (Gén. 6: 9). A Abrahán Dios le dijo: “Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto” (Gén. 17: 1). A Job se lo describe como un “hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” (Job 1:1, 8). Y el Salmo 119:1 pronuncia una bendición sobre los “perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová” (Sal. 119: 1).
Dios le dio a la humanidad el séptimo día, el sábado, para que los hombres nunca llegasen a buscar la dignidad o la justicia en ellos mismos, sino en la bendición vivificante de la comunión con Dios y en su divino descanso. De este modo, el sábado se presenta como un símbolo de la unidad y de la continuidad entre el plan de creación de Dios y su plan de redención. El Antiguo Testamento nunca describe la perfección humana como una impecabilidad esencial, sino como la plena comunión con Dios como el humilde caminar con Dios en el que un individuo recibe diariamente el perdón y el poder para alcanzar la vida de victoria.
La salvación en el Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento, Cristo denominó justificación a la misericordiosa aceptación de Dios del publicano arrepentido: “Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro (un fariseo)” (Luc. 18:14). De esta manera, Dios presentó el Evangelio de la salvación como un mensaje de misericordiosa justificación de Dios, aquí y ahora, por un pecador arrepentido. El tema central de las parábolas de Cristo es la justificación divina —el proceso por el cual los pecadores son liberados de la condenación divina y exculpada en el juicio celestial. Las parábolas de la oveja perdida (Mat. 18:10-14), del hijo pródigo (Luc. 15:11-32), del rico y Lázaro (Luc. 16:19-31), y del banquete de bodas con el regalo del vestido de fiesta (Mat. 22:1-14) anuncia el sorprendente mensaje de que Dios acepta y justifica a los pecadores arrepentidos por su gracia y misericordia. Aunque Jesús empleó el vocablo justificado una sola vez en los evangelios, su mensaje fue básicamente el mismo que el que pronunció Pablo: “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento” (Mat. 9: 13).
Desde el principio, Jesús anunció que el ingreso en el reino de Dios era una posibilidad presente, y también una responsabilidad, para Israel (Mat. 11: 11-13; 21: 31; 23: 13; Luc. 11: 52; 16: 16). Lo novedoso de su enseñanza fue que el reino de Dios estaba representado por El, el Mesías Rey. La misión de Jesús intentaba abarcar tanto la salvación presente como la futura. El mismo le aseguró a Zaqueo, el publicano arrepentido: “Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido’’ (Luc. 19: 9, 10).
Esta búsqueda natural de la paternal voluntad divina se ilustra en la parábola de Jesús del hijo pródigo. Cuando el hijo vagabundo regresó a su padre y comenzó a confesarle sus pecados, el padre ya tenía sus brazos alrededor de él y comenzó a ordenarles a sus siervos: “Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta” (Luc. 15: 22-24). El perdón de los pecados es mucho más que un acto legal. Significa la restauración a la plena comunión con Dios como nuestro Padre.
Jesús revivió la motivación original de obediencia a la Torá. Como el Mesías, resumió la Torá en su doble requerimiento amoroso: amar a Dios y al prójimo (Mat. 22: 34-40; Deut. 6: 5; Lev. 19:18). Hasta dio énfasis prioritario en estos dos mandamientos de amor: “De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas” (Mat. 22: 40). También extendió el mandamiento de amor universal cuando explicó que nuestro prójimo es todo aquel que necesita de nuestra ayuda (véase Luc. 10: 25-37). Pero lo más importante de todo, la abnegación del Señor, su entrega ilimitada por el prójimo reveló una nueva calidad del amor.
Más allá de la radical demanda de Cristo de amor y de pureza moral (Mat. 5: 21-48) estaba su convicción de que en Él se manifestaba el soberano gobierno de Dios. En la comunión salvadora del creyente con Cristo, Él le requirió: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mat. 5: 48); esto no es solamente una promesa escatológica, sino también una bendición evangélica que debe ser aplicada aquí y ahora.
En resumen, Jesús consideraba la justificación y el perdón como conceptos idénticos que implicaban tanto la restauración forense de la justa relación con Dios, como los frutos inmediatos del nuevo nacimiento espiritual. Por su ejemplo Cristo enseñó además que el creyente justificado está bajo la obligación de vivir una vida de amor santificado para la gloria de Dios. A los tales les aseguró la glorificación final: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mat. 5: 8).
La fe cristiana y la fe hebrea
Pablo consideraba de fundamental importancia la declaración de Moisés de que Abrahán creía en el Señor y que el Señor reconoció su justicia (véase Gén. 15: 6). El reveló su significado mucho más claramente en su polémica contra la justicia de las obras de los fariseos: “Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia” (Rom. 4: 4, 5).
Pablo enfatiza el carácter personal de la fe cristiana en Dios. Esta fe establece la relación de confianza entre el creyente y Dios. Creer no es meramente un asentimiento intelectual. Sólo creemos plenamente cuando confiamos de todo corazón, lo cual es el asiento de nuestra voluntad en El, que ha prometido: “Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación” (Rom. 10: 10).
El segundo rasgo sorprendente de la afirmación de Pablo en Romanos 4: 5 es que Dios justifica al impío que cree. El impío, obviamente, no se esfuerza para conseguir algún mérito ante Dios. Sin embargo, en respuesta al poder que lo conduce a Dios, puede arrepentirse sinceramente y confiar en la promesa de Dios. Esta fe es aceptable al Dios de Israel y es reconocida, o acreditada, como justicia. Esta es la asombrosa novedad que libera la conciencia de la carga de culpa delante de Dios y libera a los pecadores de los esfuerzos de lograr la aceptación de Dios.
Para demostrar que su mensaje es esencialmente el mismo que el que enseña la fe de Israel y la adoración del culto, el apóstol se refiere al Salmo 32: “Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado” (Rom. 4:6-8).
En tanto que David habla del perdón divino como un despido de la culpa, Pablo anuncia que el perdón equivale a la justificación del pecador arrepentido. Interpreta la bendición que David recibió como el acto de Dios por el que le acredita justicia aparte de las obras.
Pablo procuraba que estas ilustraciones de Abrahán y de David pudieran servir como ejemplos de cómo la justificación divina se ofrece ahora en la nueva época del tiempo mesiánico. El pecador puede ejercer fe en Dios como Creador y como Redentor sólo si reconoce el nuevo acto de la creación de Dios —la resurrección de Cristo— y confía en El cómo Señor y Salvador. “Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Rom. 4: 23-25).
Esta progresión en el pensamiento representa el avance de la fe hebrea hacia la fe cristiana. La fe en el Señor se transforma en fe en Jesús como el Mesías y el Señor. La doctrina del Nuevo Testamento de la justificación por la gracia de Dios por medio de la fe está, por lo tanto, centrada en la persona y en la misión de Jesús de Nazareth como el Mesías prometido. Expresándolo en términos teológicos, la soteriología del Nuevo Testamento está basada en su cristología.
Las dos citas de Pablo a Habacuc 2:4 confirman esta conclusión. Es instructiva la forma en que Pablo se refiere y aplica la declaración del profeta Habacuc: “El justo vivirá por su fe” (del hebreo ’emunah, “fidelidad”, o “fe perseverante”): “Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá” (Rom. 1:17), o traducido de otro modo: “El que por la fe es justo, vivirá” (Rom. 1: 17, Revised Standard Versión). “Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá” (GáL 3:11), o traducido de otra forma: “Es evidente que ningún hombre se justifica delante de Dios por medio de la ley; pues: El que por la fe es justo, vivirá” (Gál. 3:11, Revised Standard Versión).[2]
En estas declaraciones clave, Pablo se concentra exclusivamente en el tema de cómo una persona llega a ser justa a los ojos de Dios. Afirma que ninguno puede lograr esa justicia por medio de ningún esfuerzo en la observancia de la ley de Dios. “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” (Rom. 3: 28). Ninguna persona gana la justicia, sino que la justicia misericordiosamente concedida por Dios es la que justifica al creyente. El Evangelio de Dios es el mensaje con respecto a su Hijo (véase Rom. 1:1-4). La justicia de Jesucristo es la justicia de Dios, y que se revela como tal (véase Rom. 1:17; FiL 3: 9).
El creyente puede apropiarse de este don sólo por medio de la fe —”por fe y para fe” (Rom. 1:17). Esta fe existe sólo como una respuesta al Evangelio. Por la fe en Cristo, una persona es reconocida como justa delante de Dios. El evangelio de Dios se revela como “el evangelio de su Hijo” (Rom. 1: 9). Por lo tanto, la fe en el Dios de Israel también es la fe en Cristo Jesús.
Esto no significa un cambio de la confianza en un Dios personal a la fe en un credo cristiano, sino una extensión de la confianza en el Padre a la confianza en su Hijo, dentro de la fe hebrea en el Dios único. “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Rom. 10:9-13). Pablo aquí emplea los vocablos justificación y santificación como sinónimos, apelando a Isaías y a Joel para demostrar la continuidad de su mensaje con las Escrituras hebreas. La muerte y la resurrección de Jesús tienen para Pablo un significado escatológico, es decir, liberan al creyente de la ira de Dios en el juicio final: “Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira” (Rom. 5: 9). Por lo tanto, la resurrección de Jesús es esencial para la segundad cristiana de vida eterna (véase Rom. 4:25). De esta manera, el apóstol transforma y renueva la ’emurah de Israel identificándola con su vibrante confianza y con su ferviente esperanza en Jesucristo (véase Rom. 6: 8; 1 Tes. 4:14). Hasta se puede referir a Cristo y a la fe indistintamente (véase Gál. 3: 22-25). Esto enfatiza en el carácter cristocéntrico de la fe del Nuevo Testamento.
Cuando Pablo apela a la fe de Abrahán, de David y de Habacuc como sus ejemplos de una fe salvadora y justificadora, sostiene que ejerce esencialmente la misma fe y confianza en Jesucristo. Uno podría decir que Pablo bautizó a la ’emunah hebrea para que se transformara en la fe en Cristo.
Pablo había fundamentalmente concentrado su mensaje a los gálatas y a los romanos no en cómo el cristiano justo debiera vivir (santificación), sino en el candente tema de cómo una persona puede ser justa delante de Dios (justificación). Su argumento demuestra la continuidad esencial de la fe cristiana y la fe hebrea con respecto a la gracia justificadora de Dios (Rom. 3: 21).
En Cristo
Para Pablo la esencia de la fe cristiana es estar “en Cristo”, y ya no más “en Adán” (1 Cor. 15: 22). La teología de Pablo se determina por el concepto hebreo de personalidad corporizada, una persona representando a muchas delante de Dios. Como Adán representaba a toda la raza humana y así decidía su relación con Dios, El designó a Jesucristo para representar a la humanidad en pecado como el segundo Adán (1 Cor. 15: 21, 22, 45-49; Rom. 5:12-21). Pablo resume el mensaje de su evangelio del siguiente modo: “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor. 5:14, 15). Para el apóstol, el cómputo de Dios de la muerte de Cristo involucraba la muerte de toda la raza humana (véase Rom. 5:12, 18, 19; 1 Juan 2: 2; 4:10).
“Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados… Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5:19-21). Pablo proclamó que el perdón de nuestros pecados se basa en el acto de reconciliación de Dios en la muerte de Cristo. Más precisamente, Dios el Padre ordenó (Hech. 2: 23) que Cristo fuese hecho “por nosotros maldición” (Gál. 3:13), lo que puede ser mejor entendido a la luz de Isaías 53. De hecho, Pablo parece haber escrito 2 Corintios 5:18-21 basado en Isaías 52:13-53: 12 y 50: 6-10.
La participación divina en la muerte de Cristo hizo que Dios fuera un reconciliador activo; nos reconcilió no ignorando diplomáticamente que condena al hombre pecador, sino porque absorbió el pecado del hombre sobre El —no contándoles a los hombres los pecados contra ellos, sino restaurando a la humanidad el favor de Dios en Cristo. El propósito divino se expresa en estas palabras excepcionales: “para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5: 21).
De este modo, el apóstol afirma que nuestra reconciliación con Dios ocurrió gracias a un acto de Dios en Cristo. Dios cuenta la muerte de Cristo como nuestra y nos imputa su justicia.
La comprensión de Pablo de la muerte de Cristo puede explicarse mejor en términos del pensamiento hebreo: A causa de que Cristo estaba libre del pecado (2 Cor. 5: 21), su muerte fue tan meritoria ante Dios que los que se identificaron con El están libres de “la maldición de la ley” (Gál. 3:13).2 Por la fe en Cristo el creyente acepta esta identificación con Su cuerpo y sella su fe por medio del bautismo (Rom. 6:3-6). Ahora se cuenta al creyente como estando en Cristo, y él participa en la justicia de Dios, tanto legalmente a través de la justificación y dinámicamente a través de la unión de fe con Cristo.
La justificación y el pecado
Desde un comienzo, algunos malinterpretaron la predicación de Pablo del evangelio de la justificación por la fe en Cristo —considerando a la justificación meramente como un cambio de la condición legal ante Dios que dejaba la vida y el carácter del creyente intactos. La mayor objeción de ellos fue que Pablo enseñó el error del antinomianismo por su ficción de la justificación. De este modo, a Pablo se lo acusó de estimular a las personas a pecar para que la gracia pudiera abundar (véase Rom. 3: 8; 6:1, 5). Del mismo modo, muchas personas lanzan la objeción: Si Dios justifica el implo, ¿cuál es el objetivo de observar la ley de Dios?
Pablo responde al cargo de que la suya es una doctrina exclusivamente de justificación forense con una negación enfática: “En ninguna manera” (Gál. 2:17; Rom. 3: 8; 6: 2). Si un creyente cristiano continúa pecando luego de la justificación, sólo prueba ser un “transgresor” (Gál. 2:18). No puede culpar a Cristo por elegir este estilo de vida. Pablo, entonces, refuta los falsos cargos explicando que la justificación por la fe implica la muerte actual del viejo yo para que Cristo viva en nosotros: “Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios… Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gál. 2:19, 20).
La fe genuina en Cristo se sella en el acto sacramental del bautismo cuando Dios incorpora al individuo creyente “en Cristo Jesús”, lo que significa incorporarlo en la muerte de Cristo. Pablo explica: “Porque los que hemos muerto al pecado… ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado” (Rom. 6: 2-7).
El apóstol establece la renovación de la moral cristiana en la unión de fe con la muerte histórica y la sepultura de Cristo. Por medio del bautismo el creyente es incorporado en la muerte de Cristo y participa así en la muerte de su “cuerpo de pecado”. El gobierno pecaminoso del yo culmina con la cruz de Cristo. En el bautismo, el creyente muere “con Cristo” (Rom. 6:8) y de este modo muere “al pecado” (Rom. 6: 2). Dios coloca la nueva vida del creyente bajo el señorío del Señor resucitado; entonces, el mismo poder divino que resucitó a Cristo es el que motiva la nueva vida (véase Rom. 8:11).
Sobre la base de esta realidad redentora delante de Dios, Pablo invita a los creyentes cristianos: “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias”. Se liberaron del pecado y ahora son esclavos de la justicia. “Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna” (Rom. 6:12, 18, 22). Pablo invita a los cristianos a que se consideren “muertos al pecado, pero vivos para Dios” (Rom. 6:11). Esto involucra una fe que toma y aplica al creyente el evento de la salvación en Cristo.[3] Al compartir la muerte de Cristo y el poder resurrector, el creyente sufre un cambio radical y permanente. Es una “nueva criatura” en Cristo (2 Cor. 5:17). Pablo se concentra en esta unión de fe con Cristo como su argumento conclusorio de que el creyente justificado vivirá una vida santa delante de Dios y de los hombres. Para el apóstol, la justificación no es una transacción legal abstracta. Es la realidad de la muerte del yo y la nueva vida con Dios. Pablo complementa su uso de la metáfora legal con el lenguaje dramático de muerte y resurrección (Rom. 5: 17-19; 6: 1-7; Gál. 3: 16-29).
El apóstol no deja dudas con respecto a la justicia de la nueva vida desarrollada por la fe en Cristo. La fe se expresa en el amor (Gál. 5: 6). Pablo valora esta vida, de fe fructífera como un genuino cumplimiento de la ley sagrada, como algo aceptable y complaciente para Dios. Concluye afirmando que esta nueva obediencia es el propósito final de la muerte expiatoria de Cristo. El murió y resucitó nuevamente para “que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Rom. 8: 4). Por medio del Espíritu de Cristo la promesa del Nuevo Pacto se concreta más: se inscribe la sagrada ley en los corazones y en las mentes de los hijos de Dios (Jer. 31:31-34; Eze. 36:26, 27; Heb. 8: 8-12). A causa de Cristo somos incorporados tanto a la ley como a la gracia de Dios, “somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor. 3:18).
La santificación y el juicio
La justificación por la gracia lleva los frutos de la paz con Dios y el amor de Dios en el corazón y la nueva esperanza de gloria futura. “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Rom. 5:1-5).
La justificación divina produce paz inmediata y reconciliación con Dios. Esta seguridad de salvación se describe también como la purificación de nuestras conciencias que ahora conocen la “plenitud de la fe” y la inconmovible esperanza de recibir la herencia prometida (Heb. 9:14, 15; 10: 22, 23). Sin embargo, es cierto que Pablo también puede hablar de justificación como un futuro veredicto divino en el juicio final. Algunos teólogos han ignorado o han negado este aspecto escatológico de la teología de Pablo, sin embargo, forma parte fundamental del mensaje de la salvación del Nuevo Testamento. En continuidad con las Escrituras hebreas, Pablo afirma con respecto al juicio final: “El cual pagará a cada uno conforme a sus obras” (Rom. 2:6; véase Sal. 62:12). “Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados” (Rom. 2:13).
El apóstol se refiere aquí no meramente a la observancia externa de la ley, sino a la consagración interna de obediencia agradecida; no a las obras de la ley, sino a los frutos de la fe que son agradables ante los ojos de Dios.[4] La idea de Pablo de una justificación futura como el veredicto final de Dios está en armonía con la declaración de Cristo en Mateo 7:21; 25:34-40, y con las de Santiago, en Santiago 1: 22, 25; 2:12. Pablo señala hacia la futura justificación del cristiano nuevamente en la carta a los Gálatas: “Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia” (Gál. 5:5); o, traducido más literalmente: “Por medio del Espíritu, por fe, tenemos la esperanza de la justicia” (Revised Standard Versión).
La justicia que Pablo espera con certeza está en la ratificación final o en el veredicto de liberación de culpa en ocasión del juicio divino.[5] Lo que contará en ese día no son las obras hechas para cumplir externamente con la ley, sino las obras hechas en Cristo; es decir, las obras de fe hechas por medio del Espíritu Santo. Pablo explica que la fe en Cristo no es éticamente indiferente, sino que es fruto del amor: “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor” (Gál. 5:6). “La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios” (1 Cor. 7:19).
La “nueva creación” (Gál. 6:15), se demuestra en el fruto del Espíritu, expresado como “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gál. 5: 22, 23). Pablo finalmente coloca a toda la vida santificada bajo la luz escrutadora del juicio final: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos” (Gál. 6: 7-9).
Pablo afirma que la cosecha venidera — el veredicto final de Dios— será coherente con nuestra siembra moral.
Según Pablo, Dios finalmente nos juzgará según el modo como nos hayamos apropiado del Evangelio y como lo hayamos aplicado a nuestras vidas. Nuestros pensamientos y nuestros actos modelan nuestros caracteres individuales —de los que se nos considera responsable. El crecimiento en la santidad y en el bien hacer son responsabilidades sagradas del cristiano (véase Gál. 6: 9; 2 Tes. 3:13; Tito 2:11-13; 2 Ped. 1:4-11; 3:11, 18). En el día del juicio, la vida santificada será considerada como evidencia de la fe salvadora (Rom. 2: 7).
En consecuencia, la justificación actual no exime al cristiano del juicio final. El creyente justificado es invitado a continuar “ocupándose”, es decir, actualizando la salvación con “temor y temblor” (Fil. 2:12). El acto de ocuparse de la salvación no significa hacer obras para alcanzar la salvación, sino hacer que la salvación sea práctica. La justificación debe ser demostrada por medio de una vida santificada que revele la liberación de la esclavitud del pecado y del yo.
La declaración que Pablo formula inmediatamente después de su referencia al acto de ocuparse de la salvación, revela que Dios genera en el creyente tanto la voluntad de vivir correctamente, como también el poder efectivo para hacerlo: “Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:13). Dios constantemente le transmite poder a los creyentes, por lo que ellos pueden responderle con rectitud moral. La vida cristiana estará llena de “frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios” (Fil. 1:11). Necesitamos comprender que estos frutos de buenas obras fueron originados por el mismo Dios, por lo que “el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil. 1: 6; Efe. 2: 8-10).
Sobre el autor: Hans K. LaRondelle, es profesor en el Seminario de Teología de la Universidad Andrews, Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos. También es autor de varios libros entre ellos Perfection and Perfectionism.
Referencias
[1] Véase H. K. LaRondelle, Deliverance in the Psalms (Berrien Springs, Mich., First Impressions, 1985), págs.
149-156.
[2] Véase H. D. Betz, Galatians (Filadelfia, FortressPress, 1979), pág. 151.
[3] Véase Ivan T. Blazen, Death to Sin According to Romans 6: 1-14 (Princeton, N. J., 1979), pág. 383.
[4] Véase C. E. B. Cranfield, The Epistle to the Romans, International Critical Commentary, t. 1, pág. 155; H. Ridderbos, Paul: An Outline of His Theology (Grand Rapids, William B. Eerdmans, 1975), pág. 180.
[5] H. N. Ridderbos, The Epistle of Paul to the Churches of Galatia, New International Commentary of the New Testament (Grand Rapids, William B. Eerdmans, 1965), pág. 189.