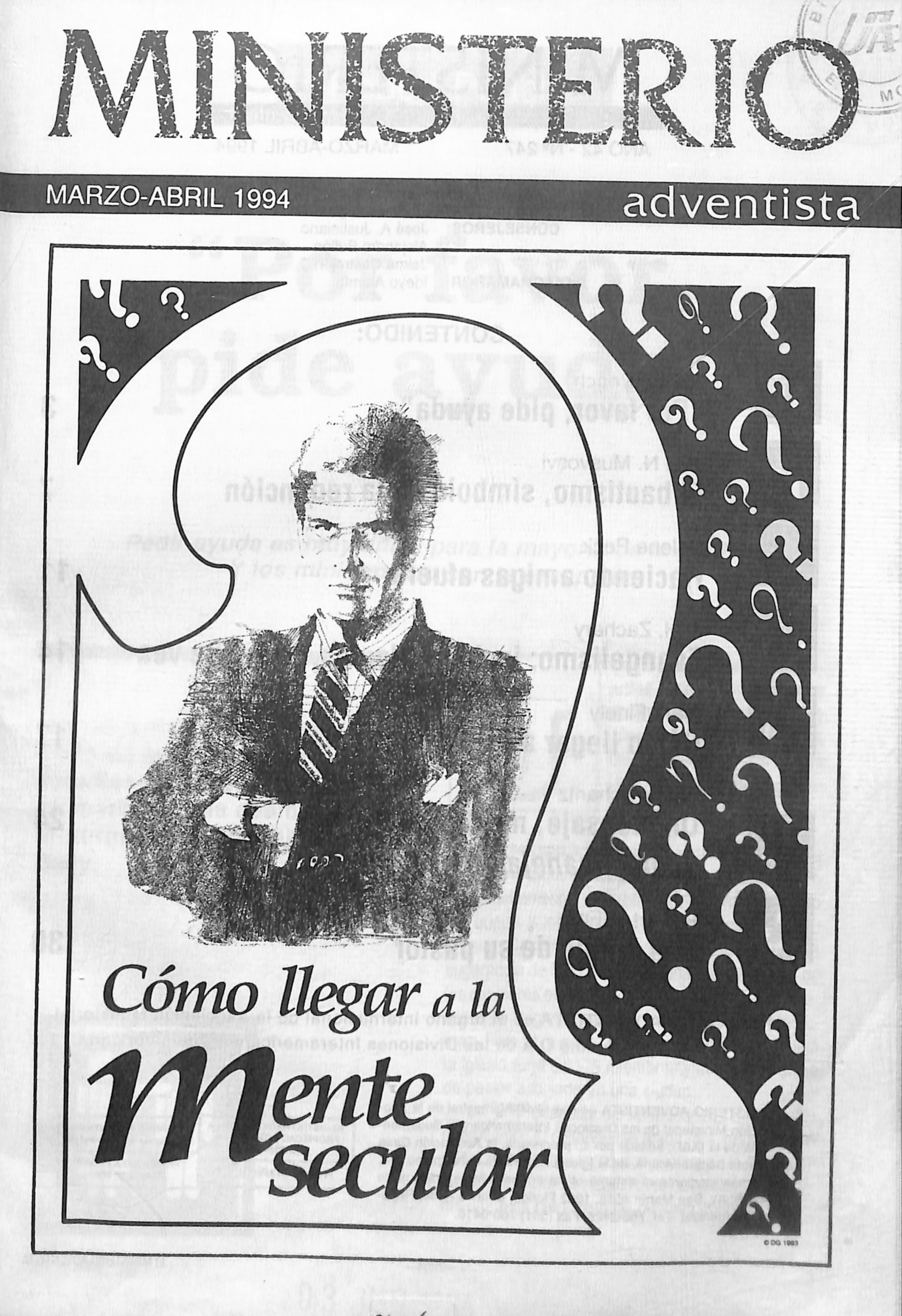Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer” (Luc. 4:16).
Lucas 4:16 es un buen texto para los adventistas. Como la mayoría de los evangelistas adventistas, yo lo he usado para dejar bien claro que Jesús acostumbraba guardar el sábado. Cuando termino de definir la palabra “costumbre” con la ayuda del diccionario, la mayor parte de mi audiencia está de acuerdo conmigo en que la observancia del sábado es realmente una forma de andar en las huellas de Jesús.
Pero hace poco, mientras preparaba un sermón evangelístico sobre el sábado, leí una y otra vez Lucas 4:16. Este texto y los versículos siguientes concitaron fuertemente mi atención respecto del núcleo esencial del sermón de Nazaret. Ese día sábado que pasó en Nazaret, su pueblo natal, Jesús aprovechó la oportunidad para proclamar el verdadero significado de su reino. Lo que proclamó ese sábado es tan importante como el hecho de que observó el sábado. En su experiencia de adoración sabática en Nazaret, Jesús nos dio tres grandes lecciones de comunión cristiana: su tiempo, su fundamento y su esfera de acción.
Tiempo para comulgar
Jesús subrayó, mediante la asistencia a la sinagoga en sábado, la necesidad de dedicar un tiempo especial al compañerismo y la comunión cristiana. Algunos podrían suponer que la venida de Jesús nos libertó de obligaciones tales como la observancia del sábado. De ninguna manera. La aplicación que da Lucas a la palabra “costumbre” no es corroborar la naturaleza rutinaria de la ocasión, sino subrayar poderosamente un aspecto indispensable de la vida de Jesús: que él reconocía que el sábado es un tiempo que pertenece a Dios para la comunión, y como tal la practicó. Su ejemplo revela que el sábado es el tiempo especial de Dios para una comunión especial con su pueblo. La irrupción de Jesús en la historia no afectó en absoluto a este tiempo especial puesto aparte en la creación, reconocido como un memorial del acto liberador de Dios en la historia (véase Deut. 5:6) y establecido en el Sinaí. Con su ejemplo Jesús santificó la observancia del sábado y mostró a la posteridad el significado que Dios intentaba darle.
Parte de su ejemplo era enfatizar el propósito del sábado: tiempo para la adoración, tiempo cuando la comunidad de fe se reúne para articular juntos el lenguaje de la alabanza. En ese hablar unidos, la comunidad de fe garantiza la continuidad de la fe. Nada debería disminuir tal designio. La naturaleza perversa de Nazaret, la hipocresía de sus dirigentes, la indiferencia del pueblo, e incluso nuestro propio estado carente de preparación para afrontar la pavorosa presencia de Dios no es excusa para detenemos y no acudir al templo de Dios. Él está allí, y el sábado es un tiempo suyo en el espacio, que invita a los pecadores a buscar su gracia perdonadora e insta a los santos a reconocer la fuente de su origen, su fortaleza y su esperanza.
Bases para la comunión
Mediante el sermón que predicó en Nazaret, Jesús enseñó las bases para la comunión cristiana. Esta se funda en las buenas nuevas de salvación. Estas constituyen la razón de ser de la comunidad de fe. Nuestro Señor extrajo de los escritos del profeta Isaías los ingredientes especiales para sus buenas nuevas. No es algo tan del otro mundo, que no tenga relevancia aquí; no es tan intrincado que uno necesite la ayuda de un rabino erudito para comprender su naturaleza; no es tan mundano que no tenga significación eterna.
El evangelio que Jesús predicó es relevante, sencillo y de significado eterno. Es un mensaje de liberación de la opresión; de vista para los ciegos: de buenas nuevas para los pobres: todo dentro del contexto del año agradable del Señor, y hecho realidad porque el Espíritu del Señor lo había ungido, apartado y guiado para realizar esa tarea específica.
Personas anteriores y posteriores a Jesús hablaron acerca de la libertad y la justicia, pero la diferencia única y singular establecida en la proclamación de Nazaret es el aserto de que la libertad y la justicia, en su verdadero y profundo significado, sólo son posibles dentro del contexto del “año agradable del Señor”. El año, por supuesto, no se refiere a un año calendario, sino a la era de salvación que Jesús inauguró. Con él surgió la posibilidad de encontrar verdadera liberación y verdadera justicia: liberación de la persona total en el proceso de establecimiento de su reino de justicia y paz. El pasaje que Jesús cita se refiere a la esperanza de Isaías de que el Mesías vendría, intervendría en la historia e implantaría su reino sempiterno. Y Jesús añadió: “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros’ (Luc. 4:21).
La palabra “hoy” es significativa. Los judíos esperaban que el reino de Dios viniera en algún momento futuro en una forma dramática y épica, para deshacer a un régimen extranjero fincado en Judea y establecer en su lugar el trono davídico. Pero Jesús no dio una esperanza tal. Lo que decía era que el reino ya había venido en su Persona, y que él rompería el poder del pecado, aplastaría al diablo, y libertaría a los cautivos oprimidos por su dominio. La libertad de la cual habló Jesús es una libertad del pecado así como su efecto resultante sobre la comunidad en la cual vive el individuo. De modo que el evangelio de Jesús es personal y corporativamente relevante.
Donde haya que luchar con el pecado; dondequiera que la pobreza y la injusticia deshumanicen a una persona; dondequiera se exija ladrillo sin paja, deber sin dignidad, existencia sin esperanza, religión sin amor, el evangelio, con todo su poder libertador, necesita impactar y recrear a la nueva persona.
Con esto no insinuamos que haya que recurrir a las armas o a la afirmación de un pacto con las nociones humanistas de libertad y dignidad. Nos referimos a esa identificación personal con el edicto de Nazaret, con el Hombre de la cruz. Encontramos en él el perdón del pecado. Nos identificamos con él plenamente. Llevamos la cruz que él nos impone diariamente. Creamos con él la comunidad de fe, libertad y justicia. Proclamamos al mundo con palabras y hechos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino una realidad propia de la vida en aquello que más importa aquí en la tierra.
Cuando eso ocurre, lo que sigue es inevitable: una dedicación a llevar a cabo el edicto de Nazaret dondequiera vivamos o vayamos. El punto merece ser enfatizado. Si el individuo no logra identificarse con Jesús, no puede haber sentido de urgencia en la creación de la comunidad de fe. Si la dinámica de la cruz no hace su obra de libertar verdaderamente a los individuos de la culpabilidad y el poder del pecado, no puede expresarse adecuadamente el amor o la justicia en la comunidad. El reino de Dios debe transformar a sus súbditos primero, antes de impactar a los miembros de una comunidad. Y si no existe la menor disposición a participar en esa comunidad y vivir la súplica de Nazaret, el individuo que pretenda conocer al Señor será, en el mejor de los casos, un ser vacío.
Esfera de acción de la comunidad
Jesús definió en Nazaret la comunión de su reino como una experiencia que va más allá de las fronteras conocidas de su congregación para abarcar a lo desconocido, lo marginado y lo aparentemente perdido. El formuló una nueva definición de comunidad y responsabilidad corporativa, y es en ese nivel donde la comunidad de Nazaret fracasó. Y cuando oían las “palabras de gracia que salían de su boca”, “todos daban buen testimonio de él” (Luc. 4:22). Las “palabras de gracia” suavizan el alma. Un mensaje de amor e interés por el bienestar de alguien es el bálsamo de Galaad, lleno de sanidad y restauración Para el individuo sufriente. Pero cuando Jesús bosquejó las implicaciones universales de su evangelio la congregación de Nazaret se preparaba para asesinar a su profeta.
¿Qué había salido mal? La admirada congregación de Nazaret se convirtió bien pronto en una turba sedienta de sangre puesto que no estaban listos para aceptar la naturaleza sin fronteras del evangelio redentor. Jesús estaba diciendo que su reino era tanto para los judíos como para los gentiles. Tanto el elegido Elías como la viuda gentil de Sarepta podrían gustar de las bondades de su reino. Tanto el profeta Elíseo como Naamán, el sirio leproso, necesitan sentir por experiencia propia la corriente purificadera (véase Luc. 4:25-27). Pero la gente de Nazaret definía la elección como exclusivismo, y por lo tanto pensaban que los gentiles no eran sino pasto para las llamas del infierno, no podían digerir un mensaje tan radical como el que les presentó Jesús. Podemos tener a Elías y podemos aceptar a Eliseo, decían, pero ¿quién es este hijo de carpintero para decirnos que tenemos que aceptar el colmo de Sarepta (una gentil, una mujer, una viuda) o entender el enigma de Siria: ¿un gentil leproso? Pero el Predicador frente al púlpito de Nazaret no formuló opciones; tal es el costo de su reino.
E inmediatamente la admiración dio paso a la ira; la aceptación, al rechazo. Y tales fracasos, a nivel corporativo, en la aceptación de las implicaciones del evangelio cristiano, no se limitan a la historia antigua. Mientras Jesús me permita actuar por mi cuenta, me ofrezca liberarme del pecado, me provea un cojín sobre el cual reclinarme, y me guíe junto con mi familia hacia el hogar que está más allá del sol, ¡magnífico!. Puedo alabar al Señor por activar tan misteriosamente sus maravillas en mi favor. Pero el momento en que Jesús me desafía a vivir y amar dentro del contexto de una comunidad —aceptar como socios potenciales del reino a aquellos que tienen una perspectiva diferente, una apariencia distinta, una nariz chata, o lo que fuere— me encuentro en una disyuntiva: ¿Debería yo permitir que mi yo moral, se una sutilmente a la multitud inmoral, llena de “santa indignación”, que se apresura a despeñar al Señor desde lo alto del acantilado? O ¿debería dejar que Dios crucifique mi prejuicio y orgullo y me integre a su familia, a la cual pertenece realmente todo aquel que toma su cruz?