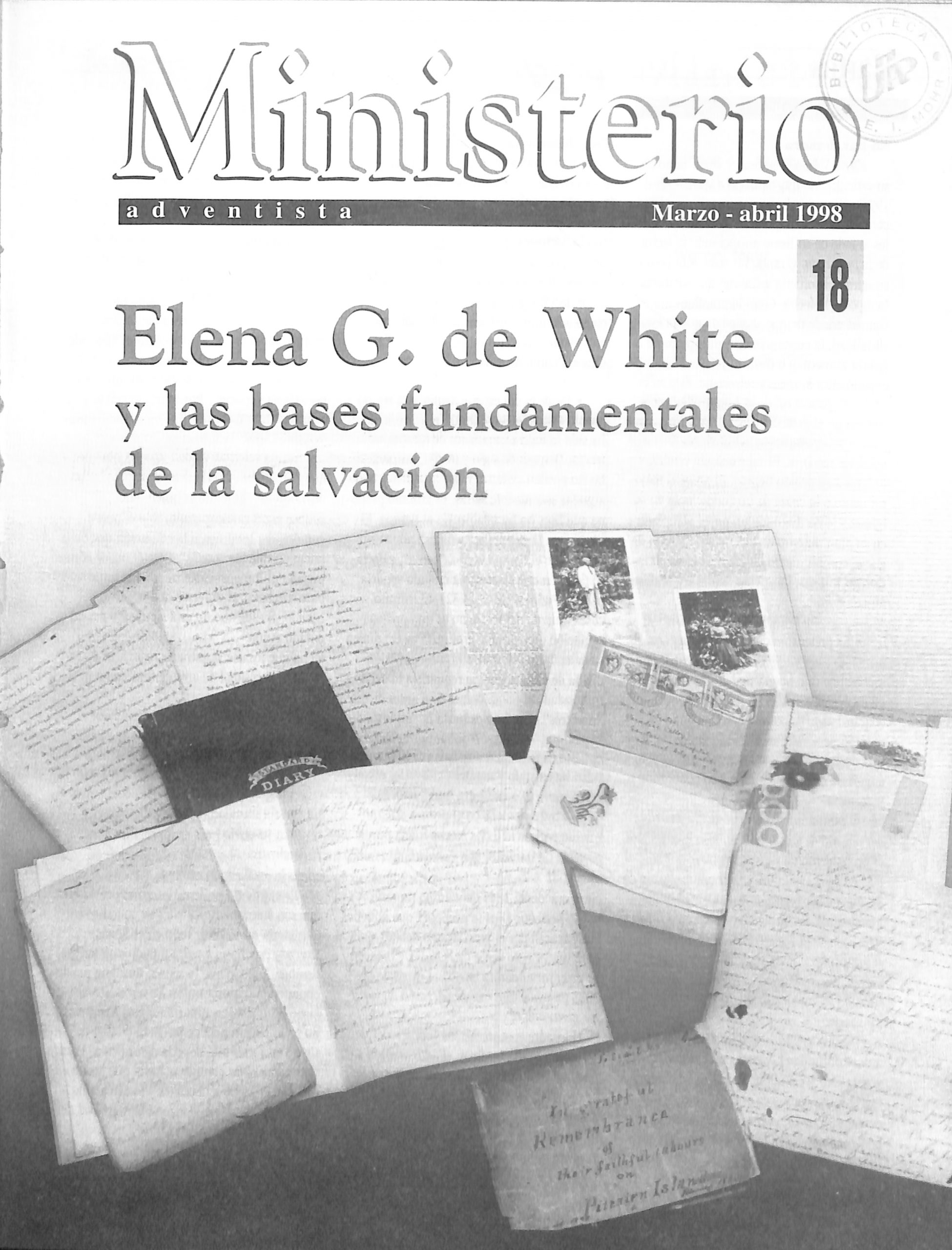“Si usted desfraterniza a mi hija, me encargaré personalmente de que nunca más tenga un lugar en esta denominación”. La amenaza, que venía de uno de los administradores de una unión, no era para tomarla a la ligera.
Solamente tenía cinco años de experiencia en el ministerio y pastoreaba mi primera iglesia. No importa cuál fuera mi decisión, parecía que mi futuro o mi integridad estaban en juego.
La llamada telefónica llegó inesperadamente, sólo dos días antes de la reunión administrativa de la iglesia. Juana (no es su verdadero nombre) no tenía mucho más de 30 años, casada, con tres hijos. Ella estaba tratando de conquistar a un anciano de la iglesia, viudo, que le doblaba la edad y cuyo equilibrio mental estaba cuestionado. Pero tenía dinero.
Los dirigentes de la iglesia local y los amigos les rogaron que no siguieran adelante. Trataron de razonar con Juana: “¿Y qué en cuanto a tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿La iglesia en este pequeño pueblo?”
Ella respondió: “Sé lo que estoy haciendo. Déjennos en paz”. El anciano parecía incapaz de reaccionar. Estaba encantado bajo la luz del sol de la atención que ella le daba.
Fue uno de los pocos casos en los cuales creía que se necesitaba una seria disciplina de la iglesia. Con un espíritu de autosuficiencia desafió a la iglesia y le prohibió meterse en su camino. Es probable que solicitar la protección de su padre fuera una parte de su modelo de vida. Sin lugar a dudas la llamada telefónica amenazadora alejaría a la iglesia de su puerta.
¿Dormí bien durante las dos noches siguientes? ¡Por supuesto que no! La amenaza de aquel administrador explotaba continuamente en mi pensamiento como granadas mentales. “¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Y si él lo dice en serio? ¿Qué podría hacerme? ¡Cómo se atreve a amenazarme! ¡Quizá ni deseo seguir siendo un ministro de todos modos! Sé que no quiero ser hipócrita. Debe haber una forma más fácil de hacer las cosas. ¿Qué debiera yo hacer? ¿Lo que es correcto o lo que es seguro?”
La responsabilidad redentora de la iglesia era clara. Después de varios intentos de disuadirlos, la iglesia se volvió a la disciplina como un último recurso de la misericordia. La reunión administrativa se celebró, con la pareja presente. Los amigos volvieron a rogarles, pero ellos se negaron a aceptar el consejo. Finalmente, la iglesia recomendó la desfratemización.
Juana se divorció y se fue con el anciano. Sus hijos y su esposo zozobraron en la tormenta que ella había creado. Jamás he vuelto a ver a Juana ni a su padre desde entonces. Los años han pasado, y yo trabajo ahora en un lugar muy distante. ¿Ha intentado su padre estorbar mi carrera ministerial? No lo sé. Pero sé que mi corazón está en paz y el Señor me ha bendecido… y eso me basta.
Cuando uno reflexiona sobre su ministerio, no sólo desea escuchar el reconocimiento final de Dios, sino oír desde ahora dentro de uno las palabras: “Bien, buen siervo y fiel” (Mat. 25:23). Eso puede ocurrir sólo si vivimos consagrados al principio de la integridad. En la crisis que acabamos de relatar, la integridad estaba en juego. La decisión que tomamos fue una con la cual puedo vivir, aunque ponga en riesgo mi ministerio. Si no podemos aceptar el principio “sé justo para ti mismo”, ¿cómo podemos ser honestos ante las expectativas de la congregación en general?
Integridad siempre
Esta no fue la primera amenaza a mi ministerio. Cuatro años antes, cuando yo servía como pastor juvenil, cuatro ancianos estaban enredados en una acalorada discusión acerca de la juventud. “Ellos siempre…” “Ellos nunca…” ¿Por qué no pueden…?” Ocurrió que yo estaba cerca cuando se volvieron a mí y preguntaron, “¿no es cierto pastor?”
Una voz gritó dentro de mí: “¡No, no es cierto! ¡Y ustedes son una manga de fariseos dogmáticos y juzgones! ¡Yo les aseguro que a ustedes no les gustan los muchachos, mucho menos los aman!” ¡Esta parecía una buena respuesta si yo deseaba evitar la ordenación!
Otra voz me insinuaba decir: “Sí, los muchachos ya no son tan responsables como solían ser”. Pero aquello sonaba demasiado falso.
Pero en vez de decirles aquello, respondí: “¡No estoy de acuerdo con ustedes, [sentí inmediatamente que se pusieron a la defensiva y se prepararon para la batalla], pero yo los amo a ustedes de todas maneras!”. El efecto desarmador de la última frase fue asombroso. Los proyectiles verbales que estaban preparando rodaron inermes por el piso.
Me sentí bien por mi respuesta porque era honesta, y sin embargo no irrespetuosa. Abría la puerta a una relación productiva. Y es una respuesta que he usado muchas veces desde entonces. En comparación con el incidente con Juana, este fue mucho menos amenazador, pero igualmente difícil. He sufrido otras pruebas de integridad, y todavía sigo padeciéndolas. Cuando tengo que hacer una elección entre mi integridad personal y el progreso en el ministerio, espero siempre elegir lo primero.
¿Qué es integridad?
Un diccionario define integridad como: “Calidad de íntegro”. Cuando tenemos integridad, nuestras palabras y nuestras obras concuerdan. Somos lo que somos, no importa dónde o con quién estemos. “La integridad unifica nuestro ser y fomenta un espíritu de contentamiento dentro de nosotros. No permitirá que nuestros labios violen nuestros corazones. Cuando la integridad es el árbitro, seremos consistentes; nuestras creencias se reflejarán en nuestra conducta”.[1]
Muchas veces he oído decir que el éxito de un ministro es el resultado, mayormente, de las percepciones que la congregación tiene de su credibilidad. Y para tener credibilidad ante nuestra congregación, primero debemos ser creíbles ante nosotros mismos Eso significa que debemos creer que nuestra credibilidad es de mayor importancia que la alabanza y la promoción proveniente de otros.
Humanidad del ministerio
Recuerdo que como joven estudiante ministerial resistí la tentación de “parecer como estudiante de teología”. El estereotipo era que debía ser un estudiante de camisa blanca y corbata angosta, un portafolios de cuero negro con cremallera para llevar la Biblia y el himnario bajo el brazo, serio de rostro y andar enérgico hacia la siguiente clase. Yo me negué a dar esa imagen, no porque esa apariencia fuera errónea en algún sentido. La razón era que sencillamente no me caracterizaba. En primer lugar, parecía separar al género de los estudiantes de teología del resto del mundo normal. Eso me parecía artificial e incluso peligroso. La pretensión puede ser una tentación para los ministros. Pero niega la integridad.
Si los ministros actúan en forma diferente a los demás miembros de la iglesia, nuestra efectividad ministerial está comprometida. ¿Cómo puedo animarlos a lo largo de su peregrinación espiritual si no voy en el mismo viaje? ¿Cómo puedo ayudar a la gente a identificar su soledad y sus dolores si no padezco ninguno o no estoy dispuesto a permitirles que sepan que lo padezco?
Me encanta imaginarme la peregrinación espiritual como un equipo de montañistas. Cada uno lucha. Todos caen de vez en cuando. Todos necesitan al equipo. Todos necesitan aliento. En este modelo, los ministros que se consideran miembros del equipo tienen mucha más credibilidad y pueden ser más útiles que aquellos que actúan como si hubieran llegado a la cumbre de la montaña en helicóptero y gritaran desde allá: “¡Ustedes pueden hacerlo! ¡Sencillamente esfuércense al máximo! ¡En realidades bastante fácil!”
Es por eso que tengo dificultades con los predicadores que actúan y hablan en forma diferente en el púlpito de lo que lo hacen en la vida real. La transformación pontificadora de la voz, el caminar, y los movimientos del cuerpo sobre la plataforma serían casi divertidos si no fueran tan artificiales. Reconozco que algunas congregaciones o culturas esperan que los predicadores sean “diferentes” cuando “hablan en lugar de Dios” desde el “sagrado púlpito”. (No comprendo totalmente este deseo, y tengo algunas reservas acerca de sus efectos sobre la integridad.) Mi experiencia es que este comportamiento artificial nos separa (y quizá nos eleva por encima) de los adoradores. Esta artificialidad puede producir una grave falta de autenticidad en nuestro ministerio.
No abogo por un tipo de informalidad imperturbable en la predicación. Creo que un ministro puede hablar en tonos normales y un estilo conversacional, y, sin embargo, hacerlo con dignidad y pasión. Simplemente digo que debe tener integridad, honestidad y autenticidad.
Sentido del humor
Una forma en que podemos mostrar a nuestros miembros que somos sencillamente como ellos, es tener un fino sentido del humor. Continuamente me advierto a mí mismo, como parte del equipo ministerial: “No te tomes demasiado en serio”. La capacidad de reírnos de nosotros mismos nos recuerda, tanto a nosotros como a la congregación, que no somos más que seres humanos. El hecho de reconocer nuestra humanidad nos hace ver que los seres humanos, que luchan y pecan, se relacionan mejor con un dirigente espiritual que es humano, como ellos, pero que tiene una visión para alcanzar la cumbre de la montaña y dice: ‘vamos, subamos juntos’”. Un ministro que puede equilibrar su integridad con la confiabilidad de su calidad humana mientras anima a los miembros a continuar ascendiendo, producirá escaladores saludables.
El sentido del humor también nos salva de espaciarnos en esfuerzos estériles para explicar hechos. Por ejemplo, todos los ministros han escuchado la pregunta: “¿Y qué hacen ustedes los ministros durante toda la semana?” Seamos honestos. ¿No les molesta esa pregunta? Si son personas serias, usted tiene que pensar que están fuera de la realidad. Si lo que hacen es criticarlo, usted no quiere tomarse el esfuerzo que se requiere para contestarles. Alguien excesivamente sensible en cuanto a la integridad podría intentar explicarles el horario de la semana en forma inteligible y detallada. ¡Buena suerte! Es probable que mientras más trate de explicarles, menos entenderán. En raras ocasiones he dicho: “Bueno, sería bueno que me acompañara algún día y viera por usted mismo”. Pero en la mayoría de las ocasiones es más fácil decir: “¡Oh, usted nos conoce a nosotros los predicadores, sólo trabajamos un día a la semana!” Integridad sin sentido del humor puede ser a veces limitante.
La prueba del espejo
La prueba final y sin compromisos de la integridad viene cuando nos miramos en el espejo. Nadie nos está mirando. No hay fachadas que mantener. Es usted mismo mirando a su propia alma y preguntando: “¿Soy realmente como doy a entender a la gente que soy? ¿Me gusta en realidad la persona que estoy viendo? ¿Respeto a la persona que veo en este espejo? ¿Es auténtica o farsante la persona que estoy viendo en el espejo?” John Maxwell dice: “La imagen es lo que la gente piensa que somos. La integridad es lo que realmente somos”.[2]
Si la integridad ha sido nuestra guía recibiremos el reconocimiento: “Bien hecho”. Si no, nos aferraremos febrilmente a cualquier otro signo trivial y más mensurable de éxito. Edgar Guest lo dice muy bien en un poema muy emocionante, que termina diciendo:
No quiero verme y saber
que no soy más que un vacío fanfarrón,
Nunca podré esconderme de mí mismo,
Puedo ver en mí, lo que otros jamás verán;
Sé acerca de mí lo que otros jamás sabrán;
Jamás podré engañarme a mí mismo.
No importa lo que ocurra, yo quiero ser
Yo mismo y libre conciencia tener.[3]
Sobre el autor: D.Min., es pastor de la Iglesia Adventista M Séptimo Día. en Forest Lake. Apopka, Florida.
Referencias:
[1] John C. Maxwell, Developing the Leader Within You (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1993), pág. 36.
[2] Ibíd. pág. 38.
[3] Edgar Guest, “Am I True to Myself?” Maxwell, págs. 45,46.