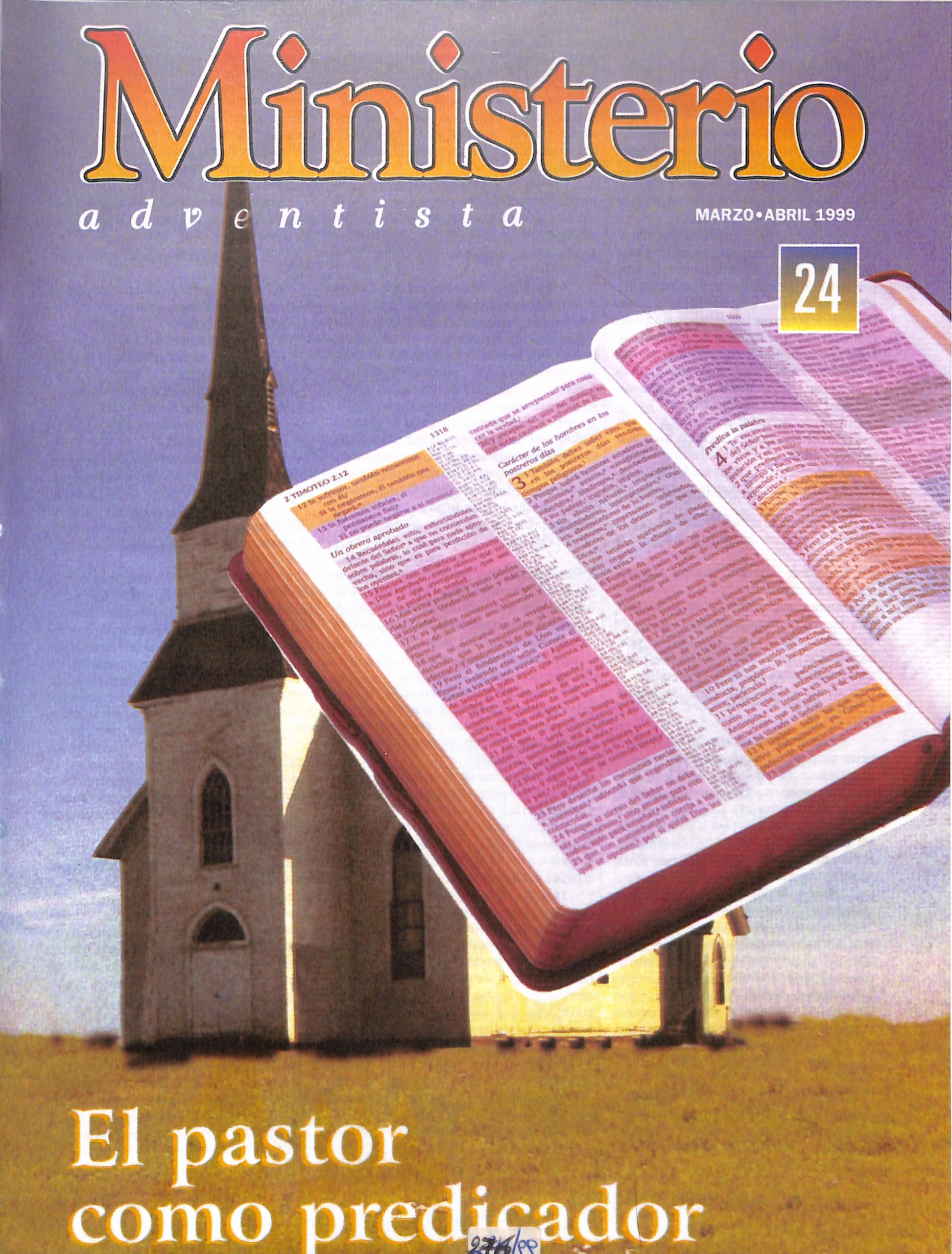Los predicadores la codician. La congregación la espera de su pastor cuando predica. Es una de aquellas pocas características indispensables de una gran predicación. Cuando usted la escucha, la reconoce inmediatamente; pero le resulta difícil definirla o describirla. Nos referimos a la elocuencia: “la práctica o el arte de usar el idioma con fluidez y propiedad”.[1]
Pero hay algo misterioso y nada explícito en lo que esta definición implica. La elocuencia es ciertamente más un “arte” que una “práctica”. Creo que Lord Clarendon captó su esencia subjetiva cuando dijo que los oradores elocuentes tienen “el extraño poder de hacerse creer”.[2] No hay ninguna duda de que la elocuencia tiene estrecha relación con una mezcla única de características personales y humanas de un orador: su voz, acciones, gestos, fluidez de palabra y aquel atributo igualmente indefinible de la “presencia” o “carisma”. De hecho, muchos dirían que la presencia y el carisma son casi sinónimos de elocuencia. Pero ésta significa mucho más.
Indudablemente, tal como se entiende popularmente, la elocuencia puede estar palpablemente presente en un orador, aun cuando su vida y carácter personales no estén a la altura de su oratoria. Y sin embargo, tampoco hay duda de que las más elevadas formas de la elocuencia implican integridad no fingida, como las características personales y humanas mencionadas arriba.
La búsqueda de la elocuencia, sin embargo, está más allá del hecho de que el oyente sencillamente necesita percibir al orador como una persona carismática e íntegra. Más bien, alcanza a plantarse firmemente en la conciencia del orador. Porque éste debe saber que en lo más íntimo de su corazón cree en la empresa esencial de aquello que proclama, y es consistentemente genuino con ella. Si esta característica fundamental y oculta no es una realidad, la elocuencia que cambia la vida no estará presente.
Uno de los aspectos más impactantes de la elocuencia en la oratoria y la escritura es la autoridad que confiere al orador y al escritor. La elocuencia se define interiormente como uno de los criterios que “sirvieron para identificar al Nuevo Testamento como prioritario [autoridad], sobre las interpretaciones medievales, con suma eficacia”.[3] En otras palabras, algo que se proclama elocuentemente está destinado a la credibilidad y en consecuencia, a poseer una autoridad por encima de cualquier tipo de comunicación menos elocuente.
Todos concordaríamos que lo que hizo a los escritores y mensajeros del Nuevo Testamento elocuentes y henchidos de autoridad fue la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y en su proclamación. Se observa un contraste abismal entre lo que eran los doce discípulos de Jesús antes del “viento recio” y el fuego en el Aposento Alto, y después de dicha potente manifestación. No hay asunto que esté más claramente iluminado en el libro de los Hechos que esta comparación, y debe ser primaria y definitiva para nosotros a quienes se nos ha dado el encargo de proclamar con autoridad el mensaje de Cristo en nuestro tiempo.
Junto con esto hay otros factores que contribuyen profundamente al logro de la elocuencia y la legitimidad de la autoridad que demostramos en nuestra predicación. No necesitamos ni siquiera mencionar que somos llamados a ser fieles estudiosos de la Biblia; o más específicamente, estudiosos del Cristo de la Biblia. También debería darse por sentado que nosotros los pastores debemos leer mucho, amplia y profundamente.
Una mentalidad simplista y antiintelectual no armoniza con el llamado decisivo que tenemos de desarrollar cada facultad con la cual Dios nos ha dotado, desafiándonos a buscar la excelencia.[4] Hay un movimiento decididamente falso entre nosotros que defiende un tipo de ministerio “casero” que en realidad promueve la ignorancia, y por lo tanto la mediocridad. Yo estoy a favor de todo lo que es genuinamente sencillo en nuestras culturas, y desde luego en nuestra predicación. Pero no comulgo con la práctica de promover adrede una falsa modestia intelectual que se gloría en la vulgaridad iletrada, planeada, enmascarada de una espiritualidad superior, pero que en realidad mantiene a la gente ciega y en retroceso. Esta mentalidad destruye la belleza y la elocuencia que debería existir en nuestra proclamación de la verdad.
Otra presión cultural que milita contra la elocuencia en la predicación es la que ha hecho que algunos pastores se tracen un guion que tiende a hacer de ellos “pastorcitos”; o más precisamente, “predicadorcitos”. La presión comienza con la necesidad genuina de ser relevantes y mantenerse en contacto. Sin embargo, llevado a un extremo muy común, esta presión puede terminar reduciendo al pastorado a un tipo de operación social que se limita a las realidades horizontales, mientras olvida las realidades verticales de nuestro llamado. Este tipo de ministerio, aunque comprometedor, produce un estilo de predicación pop, gracioso y pegajoso que carece de profundidad y efecto a largo plazo y, por supuesto, carece de elocuencia genuina y autoridad. Otra perspectiva destructora de la elocuencia es, quizá, la más común entre nosotros, y tan antigua como la iglesia misma. Marcos describe sucintamente el efecto de la enseñanza de Jesús y las causas de ello cuando dice: “Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Mar. 1:22). A Jesús le sobraba lo que a los escribas les faltaba. Yo anhelo tener lo que Jesús tenía. Pero debo confesar que he permitido que un religionismo duro y legalista ahogue y reseque mi predicación. He tenido la tendencia a confiar en una mentalidad estrecha de “yo tengo la verdad”, que corta de raíz el sentimiento de necesidad de saber más, de crecer y de llegar a ser cada vez mejor. Controlado por un tradicionalismo restrictivo y la inhibición apremiante de ser meramente doctrinario, con frecuencia he permitido que la creatividad y la imaginación que mi Dios me ha dado, queden confinadas a las antiguas murallas de las formulaciones religiosas tipo “escribas”. Una mentalidad semejante destruye en forma casi evidente la elocuencia y autoridad de nuestra predicación. ¡Que Dios nos libre de ella!
Pero ¿en qué dirección se mueve la libertad? Creo que en un encuentro renovado con el Cristo que es la Piedra fundamental y el Espíritu Santo que tan literalmente ha dado a sus ministros. Este poder engendra valor para libertarse, ser sabios, perceptivos y creativos. También creo que llegamos a ser libres cuando nos sumergimos en la vida de nuestros prójimos; es decir, en la vida del pueblo. La verdadera libertad se encuentra en una lectura y exposición juiciosa, pero de amplio fundamento, con propósitos definidos, de todos los recursos que están a mi alcance en el lugar donde me encuentro.
Una concentración tranquila y decidida en estos puntos, conducirá nuestras vidas y nuestra predicación a una elocuencia y autoridad inconscientes y auténticas, que tanta falta hacen en este tiempo en nuestras iglesias. La presente edición de Ministerio Adventista está dedicada a considerar estos principios.
Referencias
[1] The Random House Dictionary of the English Language, segunda edición, 1987.
[2] Clarendon, citado por J. C. Ryle en Select Sermons of George Whitefield (The Banner of Truth Trust 1964), pág. 39.
[3] Alister E. McGrath, The Genesis of Doctrine. A Study in the Foundations of Doctrinal Criticism (Grand Rapids: Wiliam E. Eerdmans Publ. Co.. 1990), pág. 114.
[4] Elena G. de White, Testimonies for the Church (Mountain View, Calif: Pacific Press Pub. Assn., 1948), tomo 5, págs. 528-529.